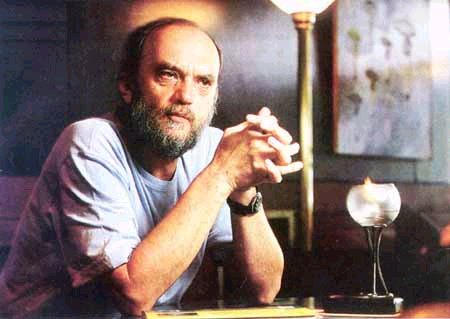viernes, 25 de enero de 2008
Un hombre de carácter
Lo cierto es que las veces que lo vi calentarse podía decirse que tenía razón, se calentaba con fundamento, pero era algo desmesurado y, si se quiere, injusto.
-Tiene el termostato alterado –me explicó una vez mi Viejo, refiriéndose a su hermano mayor-, tiene el termostato alterado y levanta temperatura con facilidad.
Sin embargo, viéndolo a Julio, era difícil suponer que pudiera pasarle eso. Era un tipo más que agradable, ameno, divertido, conversador, culto: lo que solían definir las mujeres como “un encanto”. Muy activo, además, siempre dinámico, culoinquieto, aunque ya estaba jubilado. Sin cantar, sin bailar arriba de las mesas, sin contar chistes verdes, yo lo había visto siempre constituirse en el animador de las fiestas familiares. Un poco por eso creo que mi Viejo no lo soportaba demasiado. Por envidia. Mi Viejo era más callado, más seco, menos sociable y siempre quedaba opacado por la figura del tío Julio.
A mí, debo reconocerlo, Julio me parecía algo pelotudo, meloso, un tanto sensiblero.
-¿Es medio bobalicón, no es cierto? –me lo definía mi Vieja en secreto, incómoda a veces por la excesiva facilidad con que Julio se emocionaba por cualquier cosa. Aparecía una prima con un bebito nuevo y a Julio se le llenaban los ojos de lágrimas, hablaba del hambre en algunas naciones africanas y se le cortaba la voz, veía pasar una bandada de pájaros volando hacia la isla y corría a llamarnos a nosotros para que la admiráramos.
Yo había intuido ya, sin embargo, que en algún pliegue de su personalidad palpitaba un verdadero monstruo.
-Cuando no le agarra la viaraza es un buen tipo... –le escuché decir alguna vez a tía Adelfa, haciendo un giro con los dedos de su mano derecha junto a la sien.
-Ahora... cuando se saca... –había aportado en otra ocasión mi prima Dora dejando entrever el costado oscuro de tío Julio.
Además Julio hablaba, era una máquina de hablar que no paraba nunca. Flaco, alto, de bigotito ya cano, andaba siempre de camisa y corbata y con unos pantalones bastante por encima de la línea de la cintura.
-Dejalo que venga conmigo, Enrique –le propuso a mi Viejo una mañana en que había venido a casa a buscar una aspiradora. Mi Viejo se encogió de hombros. Yo tenía dieciséis años, había dejado la escuela secundaria, y estaba completamente al pedo. Tío Julio no sé que trámites hacía con el auto, trayendo y llevando papeles del negocio de artefactos eléctricos que ahora manejaba casi íntegramente Ricardo, su hijo mayor, mi primo.
-Me lo llevo y por ahí aprende lo del negocio –agregó tío Julio-. Además, así tengo con quien conversar, che.
Y había que estar allí, en el auto, escuchándolo por horas al tío Julio. Era un hombre torrencial, incontenible, que cuando no tenía algo para decir leía los carteles de publicidad en voz alta.
-La Catalana, La Virginia, San Ignacio –recitaba, como si yo no supiera leer. Pero, en ese lapso durante el cual fui su acompañante, aprendí a quererlo. Era enormemente generoso conmigo, cálido, respetuoso, y cuando nos bajábamos a hablar con los clientes todos lo recibían con enorme afecto. Julio transmitía una franca cordialidad y bonhomía. Se reía, fácil, además, con las bromas y comentarios de los demás.
La primera vez que tuvo una reacción extemporánea, sobre las que tanto me habían alertado, fue en la calle, mientras yo lo acompañaba en el auto una mañana de sol de verano, en el centro de Rosario. Nos habíamos detenido en un semáforo y Julio me estaba contando, apasionado, cómo el deporte es vital para los jóvenes y recordaba que una vez había acompañado a una delegación de Gimnasia y Esgrima para una competencia de atletismo en Mendoza.
Justo cuando el semáforo nos dio el verde, a una vieja pelotuda que había estado dudando durante toda la luz roja si cruzar o no cruzar, se le ocurrió hacerlo. Iba con dos pibitos que debían ser sus nietos y nos hacía señas con las manos como pidiendo disculpas. Fue entonces cuando sonaron dos bocinazos imperativos desde atrás. Julio clavó la mirada en el espejito retrovisor y se aferró con las manos al volante como si quisiera partirlo. Vi claramente que se le hinchaba una vena del cuello y otra en la sien. Para colmo, de inmediato, otro bocinazo.
Julio salió disparado del auto, saltó como lanzado por un asiento eyector de ésos que tienen los aviones de combate.
-¿Qué querés que haga, pelotudo? ¿No la ves? ¿Qué mierda tenés en los ojos, boludazo?
El otro optó por quedarse en el molde. A su lado estaba una mujer que, sin duda, desaprobaba los bocinazos de su marido tanto como tío Julio.
-No la vi, no la vi –admitió por fin el tipo de atrás.
-¿No la viste? Claro, vas hablando al pedo con la turra que tenés al lado y no ves nada, pelotudo...
Ahí el conductor amagó bajarse y yo comencé a barajar la posibilidad de hacerlo también antes de que el quilombo pasara a mayores.
-Dejalo Héctor, dejalo –oí que decía la mina. Tío Julio resoplaba, los puños cerrados. Se quedó un instante perforando al tipo con la mirada, como desafiándolo a bajar. Ya se había juntado bastante gente en la esquina y se había formado un matete de autos detenidos. Por fin, tío Julio, lavado su honor al menos, decidió volver a nuestro auto, que había quedado con la puerta abierta. Pero dio apenas dos pasos y volvió casi saltando a clavarse frente al coche de atrás como atacado de nuevo por otro repentino e incontrolable impulso criminal.
-¡Y bajate infeliz, bajate! –desafió, iniciando el antiguo y ridículo gesto de arremangarse los puños de la camisa y ponerse en guardia-. ¡Bajate, hijo de mil putas, y vas a ver cómo te recontracago a trompadas, basura! ¡Teneme el reloj, Alfredito! –me llamó, pero el tipo de atrás ya maniobraba su coche como para zafar del bloqueo al que lo sometía el coche nuestro y seguir su marcha. Pero los paragolpes estaban demasiado cercanos y se le hacía difícil.
-¡Cagón, cagoneta! –aullaba Julio-. ¡Para atropellar mujeres y niños sí sos valiente, basura, pero no te bancás bajarte a pelear, marica!
-Andá, andá, sacá el auto –pidió, contenido y con cara de culo, el tipo de atrás. Cuando Julio advirtió que no habría pelea, bajo la guardia, pero se quedó junto a la ventanilla del otro, como para que todos esos curiosos supiesen de la humillación que había sufrido el imprudente. Fue cuando se oyó la otra voz, áspera.
-¡Vamos, viejo, que tenemos que laburar!
Y ahí lo vi: detrás del coche del tipo que le tocaba la bocina a Julio había un taxi y, adentro del taxi, un chofer descomunal al punto que no parecía caber dentro del auto. Yo alcanzaba a verle, encuadrado por la ventanilla, un mentón inmenso con sombra de barba, un escarbadientes en la boca, y unas patillas peludas y enruladas. Pero lo que más me impactó fue el brazo izquierdo que el taxista sacaba por la ventanilla apoyándolo sobre la puerta amarilla. Un segmento de boa constrictor, un cacho de cilindro oscuro y tenso, lleno de protuberancias y músculos que se adivinaban bajo una piel del color de los caballos alazanes.
Fue como si a Julio le pegaran una cachetada. Se volvió hacia el nuevo enemigo.
-¿Y vos qué te metés, tachero hijo de puta? –aulló-. ¿Quién carajo te dio vela en este entierro, sorete, tachero sucio, villero?
Temí lo peor. Supe que si el taxista se bajaba, yo, al menos simbólicamente, también iba a tener que bajarme a respaldar a mi tío. Por suerte, todos los otros autos –ya eran como mil- empezaron a tocar sus bocinas reclamando paso. Y por otra parte el taxista había considerado sin duda poco deportiva una pelea con tío Julio, a quien podía partir en cuatro pedazos tan sólo con un revés de una de sus manos que parecían dos tortugas de las Galápagos.
-¡Tachero tenías que ser para ser sorete! –siguió Julio, mientras el público ya lo abucheaba-. ¡Ladrón, tachero choro, que tocás el reloj para robarle a las viejas, delincuente!
Se vino para el auto y se metió adentro dando un portazo. Puso el motor en marcha.
-Delincuente –siguió diciendo- delincuente de mierda. Te meten un cómplice en el auto y te despluman estos hijos de puta... Disculpá, disculpá, Alfredito. Me caliento. Al pedo me caliento. Pero me enfurecen las injusticias, che, me pongo loco. Me saco, me saco... ¿Adónde teníamos que ir? Leeme el próximo remito.
Cinco minutos después yo seguía con taquicardia y tío Julio canturreaba, feliz, un trozo de “Violetas imperiales”.
La segunda oportunidad fue en un ambiente más recoleto, más circunspecto, que no hacía pensar que podía convertirse en el entorno adecuado para originar un despelote. Por la circunstancia, además.
-Acompañame al médico, Alfredito –me pidió tío Julio unos veinte días después del episodio del semáforo.
-¿Andás jodido? –atiné a preguntar.
-No. Es por Ana. No sé bien qué tiene. Quiero hablar con el médico para que me cuente, sin estar Ana presente. Le pedí turno.
Se lo veía preocupado. El tiempo le iba a dar la razón para estarlo.
El médico nos atendió tras media hora de espera.
-El es mi sobrino –me presentó Julio-. Una maravillosa persona, de mi más plena confianza. Por eso me tomé el atrevimiento de traerlo.
El médico me ignoró. Yo, pese a los conceptos de Julio, me sentía un intruso.
-¿Es serio, doctor? –preguntó Julio, luego de que el médico, con una fría cordialidad, le explicara algo referido al mal funcionamiento de los riñones de Ana.
-Es serio. Es serio.
-¿Es curable?
-Es curable. Es curable.
El doctor decía todo dos veces por si no se entendía.
-¿Hay un tratamiento para eso? –preguntó Julio. Ansioso, estaba casi apoyando el pecho contra el escritorio del médico y jugueteaba con su mano derecha con uno de esos entretenimientos plásticos que regalan los laboratorios.
-Hay un tratamiento. Hay un tratamiento.
-¿Y es efectivo?
-A veces sí. A veces no.
Julio se quedó estático, como una víbora observando su presa, y detuvo el jugueteo con el regalo del laboratorio. Intuí que dentro de él estaba creciendo, trepando, subiendo, efervescente e incontenible como la lava a punto de saltar en erupción, una bronca negra y reconcentrada.
-Usted me dice... Usted me dice... –advertí que procuraba calmarse, Julio-, usted me dice que el tratamiento a veces da resultado y a veces no da resultado...
-Es así. No hay enfermedades, hay enfermos.
-Eso es como si yo le preguntara a usted... –Julio no quitaba los ojos de los ojos del médico y podía decirse que sonreía- si un perro es amaestrado y usted me dijera que si. Entonces yo le preguntara si muerde y usted me dijera: “A veces sí y a veces no”.
El médico frunció el ceño, algo confuso.
-Lo que quiere decir, doctor –Julio empezó a levantar gradualmente la voz-, que ese perro, ese perro no está amaestrado un carajo. Porque si a veces se le cantan las pelotas de morder y a veces no se le cantan las pelotas, no está amaestrado un carajo, doctor: ¡ese perro hace lo que se le canta el culo!
-Escúcheme, Rodríguez –intentó apaciguarlo el médico, algo alarmado.
-¡Usted me dice que es una enfermedad controlable –siguió Julio, ya completamente fuera de sí-, pero que el tratamiento a veces es efectivo y que a veces no tiene el más puto dominio de la enfermedad!
-Rodríguez, Rodríguez... La medicina...
-¡La medicina un carajo, mi viejo! ¡Lo que pasa es que ustedes son una banda de hijos de mil putas que no saben un soberano carajo de estas cosas! ¡No saben una mierda y no quieren admitirlo! ¡Terribles hijos de puta que lo único que quieren es afanarle la guita a la gente! ¡Ladrones! ¡Mercachifles de la ciencia!
Se había parado y yo le tironeaba vanamente del saco para que se calmara. El médico también se puso de pie, pálido, tomando prudente distancia.
-¡Soltame, carajo! –me ordenó-. ¡Yo vengo a preguntar sobre lo más sagrado que tengo -clamaba Julio- que es mi señora, y tengo que oír a este hijo de remilputas engañándome con que tienen un tratamiento para curarla pero que a veces da resultado y a veces no, lo que me confirma que no tiene la más puta idea de lo que habla, matarife repugnante!
Se abrió la puerta de golpe y apareció allí otro médico alto, joven y robusto, mirando hacia adentro con gesto torvo e inquisitivo. Había escuchado los gritos de Julio, por supuesto, como debían haberlo oído todos los seres humanos en dos cuadras a la redonda.
-¡Acá los tenés! –Julio, sin achicarse, me señaló al aparecido, triunfante-. ¡Acá los tenés, protegiéndose unos a otros como los mafiosos, apenas se sienten atacados!
¡Chacales, lacras humanas, tapándose las cagadas unos a otros, ocultando las operaciones que hacen al pedo donde le sacan el hígado al tipo que fue por el apéndice y le operan una rodilla al que vino por el oído! ¡Estafadores hijos de mil putas, ladrones!
Tío Julio seguía gritando cuando lo sacaron a la calle entre cuatro enfermeros y dos enfermeras que trataban de calmarlo hablándole dulcemente, bajo la mirada despavorida de los pacientes que aguardaban en la sala de espera. Pude entrever en el tumulto, incluso, a una enfermera mostrándole una jeringa a un médico con mirada interrogante y recibiendo la negativa del médico con la cabeza. Ya afuera, en el auto, tío Julio tardó casi diez minutos en controlarse.
-Perdoname, Alfredito, perdoname –me dijo luego (debió haberme visto demudado)-, pero es la salud de Ana y yo no puedo permitir que me vengan con pavadas, con inventos, con fantasías... Prefiero que me digan: “No sabemos, señor, no tenemos ni la más pálida idea de lo que se trata”. Pero... bueno... hacen lo que pueden... –y agregó, repentinamente tolerante-: Es buen médico este Carranza, serio, estudioso... Es buen médico...
La última vez fue en el aeropuerto de Rosario. Yo ya estaba temeroso de acompañarlo, por los episodios anteriores, pero me divertía salir con él en auto a recorrer la ciudad e incluso los pueblos de los alrededores.
Su esposa Ana se iba a Buenos Aires por unos días a ver a la hermana. Julio no había aceptado que Ana, en ese estado, se fuera en ómnibus, y le sacó un pasaje en avión. Si bien no se trataba de acompañar al tío en sus correrías de trabajo, yo ya me había constituido en un copiloto obligado, su compañero de ruta.
-Le van a venir bien unos días a Anita en Buenos Aires –me comentó Julio-. Se va a despejar un poco. Le trabaja todo el día la cabeza con el asunto de su enfermedad.
No volvió a hablar hasta que pasamos a buscar a Ana. Julio se había emocionado, como si llevara a su mujer a salir de viaje para Europa. En el aeropuerto de Fisherton había muchísima gente. Nos pusimos en la cola del mostrador de Aerolíneas. Julio llevaba en sus manos el pasaje de Anita, tomando el control de la situación, ahorrándole a su mujer las confusiones del embarque.
-La señora está en lista de espera –escuché que decía la empleada, fría y eficiente. Yo estaba algo alejado de la cola, distraído, en otra cosa, pero oí a la empleada y vislumbré el quilombo.
-¿Cómo? –a Julio se le congeló su perenne sonrisa-, ¿Cómo me dijo?
-El vuelo está sobrevendido. La señora está en lista de espera. Yo le hago el check in, ella pasa al embarque y espera a ver si la podemos ubicar... El siguiente, por favor...
-Si la podemos ubicar, la poronga... Si la podemos ubicar, la poronga... –Julio apoyó el pecho sobre el filo de mostrador, dejando en claro que no pensaba moverse de allí y silabeó esa frase masticando odio, en voz baja pero audible. La empleada simuló no haberlo escuchado, pero acusó el golpe.
-Córrase, señor, y déjeme atender a los demás –no tuvo mejor idea que decir.
-¿Qué me corra? ¿Qué me corra? –ahora sí ladró Julio alertando a todo el inmenso salón de embarque-. ¡Vos empezá a correr, turra hija de mil putas, vos empezá a correr porque te voy a romper el culo a patadas, pelotuda!
La asistente comenzó a tocar un timbre oculto bajo el mostrador.
-¡Este pasaje está okey –siguió Julio-, está aprobado, yo y mi señora hemos venido a la hora correcta, una hora antes del embarque como ustedes mismos lo exigieron, y ahora vos, conchuda hija de mil putas, me venís a decir que ella está en lista de espera, vos me lo venís a decir!
-Señor, señor... –otro asistente, pelado y de bigotitos apareció al lado de la empleada, intercediendo, con intención de tomar el mando de la situación-. Escúcheme, déjeme que le explique...
-¡A tu hermana le vas a explicar, sorete! ¡De qué la vas con ese bigotito de puto reventado, sorete! ¿Qué me vas a explicar maricón? ¿Te creés que porque aparecés con ese uniforme aputanado me vas a hacer callar la boca, trolazo?
-Señor... señor... –aparecieron otros asistentes, y un oficial de la policía aeronáutica se había aproximado, cauto.
-¡El pasaje está emitido y aprobado, boludo, acá lo tenés! –enarbolaba el ticket el tío Julio-. ¡Te metés la lista de espera en el orto, caradura! ¿Qué culpa tengo yo si ustedes sobrevenden el vuelo, pelotudo? ¡Así viaja la gente después, apretujada como bosta de cojudo!
Todo era ya un griterío. La gente se amontonaba detrás nuestro.
-¡El hombre tiene razón! –vociferó alguien.
-Sí, pero no puede decirle eso a la chica –terció una señora-, la chica está trabajando.
Fue como si a Julio lo hubieran punzado con un estilete. Se volvió hacia la señora.
-¿Y yo no estoy trabajando, pelotuda? –le gritó en la cara-. ¿Yo no trabajo? ¿Quién me mantiene a mí? ¿Vos, vos y el cornudo de tu marido?
El marido de la señora, hombre grande, amagó abalanzarse, pero dos policías de la Aeronáutica se interpusieron.
-¡Vieja puta mal cogida, acostumbrada a que la mantengan, cree que nadie labura! –siguió Julio-. ¡Resulta que la única que labura ahora es la argolluda de esta azafata de mierda! –se volvió hacia el mostrador, casi encaramado en él, buscando a la empleada que, varios metros atrás, estaba blanca-. ¿Y a quién querés que le proteste, decime? –siguió Julio-. ¿A quién querés que lo putee? ¡Si este negocio puto de las aerolíneas es un negocio de intermediación! ¡Nadie da la cara! ¡Nadie es responsable! ¿A quién voy a ir a protestarle? ¡Al señor Aerolíneas, que me va a decir que él no tiene nada que ver porque es una decisión de Iberia, y si voy a Madrid me van a decir que ellos dependen de una oficina de Nueva York y que no tienen poder de decisión, eso van a decirme? Entonces, entonces... –Julio, desgañitado en el mostrador de Aerolíneas mirando hacia la multitud, arengando, en tanto Anita, estremecida, quería calmarlo abrazándose a sus rodillas-. ¡Entonces yo –siguió Julio- puteo a esta pelotuda que atiende acá, aunque ella no sea la culpable, porque a ella le pagan para eso, para que ponga la cara cuando la recontraputean cuando ocurren estas cosas! ¡No le pagan para que venda pasajes ni para que decida la ubicación de los asientos, le pagan para recibir todas las puteadas que los de más arriba se merecen! ¡Entonces, yo la puteo a ella, que es a la única a la que tengo acceso y que ella a su vez putee a su superior y su superior al otro, y el otro al otro hasta llegar al máximo hijo de remil putas que sobrevende los vuelos!
Ahí fue cuando una mano lo tomó de la nuca a tío Julio y lo hizo desaparecer detrás del mostrador. Lo último que vi fueron sus piernas en el aire y escuché los alaridos de Anita. Hubo algunos aplausos entre la gente y también abucheos.
-El hombre tiene razón –repitió alguien.
Casi una hora después tío Julio llegó al auto, donde yo me había refugiado a esperarlo, resignadamente.
-Perdoname Alfredito –dijo, buscando el ticket de estacionamiento en sus bolsillos-. Pero me enfurecen estas cosas.
-¿Y la tía?
-Ya está en el avión. Le dieron un sedante. Pobre.
-Y a vos... ¿Te pegaron? ¿Te hicieron algo?
-¡Qué me van a pegar, Alfredito! –desechó la posibilidad, Julio, desafiante-. Los cago a patadas a todos... Además... Ellos hacen su trabajo... No hacen más que cumplir con su deber...
Y era así. Nunca lo fajaban.
Pero después de ese quilombo en el Aeropuerto ya no quise acompañarlo más. Había tenido demasiado. Sabía que, en cualquier momento, la iba a ligar yo también. Le dije que empezaba a estudiar Diseño y que no podía seguir siendo su copiloto.
Lo entendió perfectamente. Hasta se ofreció a regalarme una mesa de dibujo, cuando ya habían pasado de moda con el asunto de las computadoras.
Cuando me dijeron que estaba mal, casi un año después, sí fui a verlo. Mi Viejo me explicó que Julio había decaído bastante con la muerte de Anita y que estaba internado, bastante jodido. Me fui hasta el sanatorio pero no pude visitarlo. El médico estaba en su habitación y yo no podía pasar. Sólo lo vi, fugazmente, cuando una de las enfermeras abrió la puerta.
Julio tenía una cánula que le salía de la nariz y un barbijo de plástico le cubría la boca. Pero me vio. Y me hizo una seña rara, como señalando a la enfermera, un par de veces. No le entendí, y luego cerraron la puerta. Afuera me encontré con tía Adelfa.
-Va a mejorar –me contó-. Estuvo mal pero ya pasó lo peor. Sigue internado porque respira con dificultad, pero me dijo el doctor Brebbia que ya en unos días se va...Lo que lo mata es el carácter ese... Anoche tuvo un tole tole bravo y se agita, le sube la presión...
Me fui, me fui con la versión de la tía. Por eso me sorprendió cuando al día siguiente me dijeron que había muerto. Un paro cardíaco, un paro respiratorio, algo así. Amaneció muerto.
-Es raro –dijo mi Viejo, refregándose las cejas con los dedos, y menos consternado de lo que yo hubiera imaginado-. Estaba bien. Es como si alguien le hubiera desconectado el respirador.
-¿Y quién pudo haber hecho algo así? –pregunté.
-No sé. No sé. Digo que pudo haber pasado –dijo mi Viejo-. Se me ocurre. Vos sabés que Julio era bastante jodido cuando se enculaba...Bastante jodido...Aprobé en silencio. Pero no me entraba en la cabeza que fuera para tanto.
De "El Rey de la Milonga y otros cuentos"
domingo, 20 de enero de 2008
Estimada Aurelia...
Si me atrevo a tomar la pluma y escribirle es, mas que nada, porque me he enterado de su delicado estado de salud.
No piense, por favor, que estuve averiguando o haciendo preguntas sobre su vida, pero el destino quiso que escuchara parte de una conversación en el almacén donde siempre hacíamos las compras en el barrio. Tampoco fue un chismorreo, al que no hubiese dado crédito, sino un par de comentarios al pasar, bastante cautos y respetuosos.
Comprenderá usted, con el conocimiento que le da el hecho de haber convivido conmigo algo más de siete años, lo difícil que me resulta escribirle, pero no quisiera pasar por descortés o desinteresado. Temo, le confieso, asimismo, que la lectura de esta carta le provoque algún tipo de inconveniente, como ser el de tener que incorporarse en su cama y adoptar, quizás, una posición forzada que agrave aun más su estado de salud. O que le obligue a forzar la vista acarreándole, tal vez, dolores de cabeza insoportables si es que su afección es de índole mental, cosa que desconozco y que lejos está de mi intención conocer.
Le aclaro: no pretendo ningún tipo de respuesta ni de explicación sobre su extraño mal, ya que no es mi ambición avanzar sobre algo absolutamente personal suyo y de carácter, a juzgar por los comentarios, francamente íntimo.
Tampoco le pregunté nada aquella vez ¿recuerda? Cuando apareció usted en casa con un ojo negro, producto, sin duda, de un golpe. No quería, en aquella incómoda situación, abundar sobre un hecho que, seguramente, le resultaba doloroso ante su sola mención. ¿Qué sentido tiene revolver heridas pasadas? ¿Para qué recrear, con mi curiosidad, el mal momento que usted había vivido? Conozco la fea sensación de ser invadido en mi privacidad de esa forma porque también resultaba, para mí, muy molesto cuando la gente me preguntaba, por ejemplo, sobre mi varicela, contraída, no se habrá usted olvidado, a poco de iniciada nuestra convivencia. Yo quería, Aurelia, olvidarme del trago amargo y había amigos inoportunos que se empeñaban en refrescarme el fastidioso mal.
Pero, además, si he decidido no incomodarla con preguntas, es porque imagino –disculpe que me tome la libertad de imaginar- que lo suyo se trata de lo vulgarmente conocido como embarazo, deducción a la que accedo casi, por deformación profesional. Es lo mío.
Sabe usted bien, Aurelia, que mi paso por este valle de lágrimas es en puntas de pie, procurando no perturbar ni molestar a nadie. Y menos que menos a una persona como usted, por la cual sólo guardo afecto y respeto. Sucede que, ahora, a la distancia, comprendo un poco el malentendido que pudo suscitarse con mi conducta basada en el antiguo precepto de que los derechos de una persona terminan donde comienzan los derechos de los demás. Admito, Aurelia, que puede usted haberse sentido un tanto herida por mi renuencia a preguntarle cosas sobre su vida, o sobre su actividad o, simplemente, sobre lo que había hecho, día a día, de los tantos que compartimos en pareja. Pero usted sabe que no me gusta meterme en las cosas de los demás. Comprendo, ahora, a la luz de los acontecimientos, que mi actitud podía interpretarse como desinterés de mi parte, frialdad o lejanía. Sin embargo, no era otra cosa, Aurelia, que un sumo respeto por su vida privada, el deseo de no invadir jurisdicciones, la intención de no herir a usted ni con el pétalo de una rosa.
Ahora advierto que la cuestión de su estado interesante agudizó esa controversia. Es cierto, yo la notaba a usted más gorda y más gorda, observaba cómo crecía a ojos vista el volumen de su abdomen. Pero... ¿cómo puede un hombre educado, criterioso, medido, centrado, hacer ese tipo de preguntas a una señora? Digo a una señora y no a una perdida cualquiera que pueda encontrarse por la calle. Y no sólo digo a una señora sino... ¡a su propia señora!
¿Cómo preguntarle sobre una deformación física y estética, absolutamente incómoda, relacionada directamente con procesos internos femeninos, sin sentirme un grosero, un procaz o un patotero? Y especialmente en estos días, donde la gordura es vista como un pecado venial y se exaltan las dudosas ventajas de la anorexia. ¿Cómo instalar en nuestras conversaciones, de común sencillas pero inspiradas –siempre girando en torno a la poesía de Martí o a la prosa de Mallea, cuando no se refería al cuidado de las plantas-, un tema tan delicado como el de la gravidez, baluarte, por otra parte, del espíritu femenino? La prudencia, Aurelia, ha sido siempre mi rasgo de carácter y admito que ya fue un motivo de desconcierto para el querido padre Anselmo cuando me tuvo que rogar tres veces para que yo contestara si la quería a usted, o no, por esposa. ¿Cómo me iba él a preguntar tal cosa, Aurelia, frente a tanta gente, sin ponerme en una situación comprometida? Con la cabeza asentí, lo recuerdo, Aurelia, y me retiré de la iglesia como siempre lo he hecho, en puntas de pie, para no perturbar a los allí presentes.
No era que no me importara, le juro, no era que yo fuese indiferente a todo. No era que no me acongojara verla llorar, revolcarse en la cama, escucharla gritar que se sentía muy sola y todo eso. Se supone que, si alguien llora, es porque lo acongoja algo muy íntimo y personal y la intimidad de las personas es un santuario donde yo no debo meterme para nada, Aurelia. Suponía yo que esos llantos obedecían a problemas suyos con su señora madre y, por lo tanto, se trataba de conflictos familiares que no me eran atinentes. Cada familia es un mundo, decía mi padre. Mantuve siempre mi lugar, Aurelia, silencioso pero firme.
Recuerdo como si fuera hoy cuando usted me regañó por no preguntarle nada acerca de sus continuas náuseas y, disculpe la expresión, repetidos vómitos. Aurelia, hubiese sido como si usted me preguntara sobre mi hernia inguinal. ¿Cómo contestar a semejante pregunta sin mencionar partes recónditas de mi cuerpo, sectores poco agraciados, detalles torpes y escatológicos? ¿Cómo referirme (y perdone si soy crudo) a la higienización del braguero, sin herir su sensibilidad ni romper esa maravillosa complicidad poética y espiritual que alguna vez supimos conseguir? No podré borrar jamás de mi memoria todos los ácidos reproches que derramó usted sobre mí, pálida y desencajada, tras uno de aquellos episodios. Y mi silencio, mártir casi.
Me atenazaba la duda, lo confieso, ya que yo ignoraba lo de su embarazo. La notaba rara, es cierto, corpulenta, pero también en alguna oportunidad lo noté corpulento al general De Gaulle, en una foto del “Life” y sin embargo no sospeché nada.
Después, ya fuera de esa casa que fuera nuestra y que aún extraño, calculé los meses, hice cuentas y comprendí que sí, que bien podía relacionar su particular proceso como el resultado de nuestro amor, físico, no platónico, para llamarlo de algún modo.
Me dolió, le confieso, la expulsión del hogar. Su enojo, su estallido, su descontrol. Entiendo que tal vez usted necesitaba a su lado a alguien más invasor, más entrometido. O, quizás, mas expresivo. Alguien que la volviera loca a preguntas, que la cansara interrogándola sobre esa ropita color celeste que usted sacaba día a día y dispersaba sobre nuestra cama y que yo siempre pensé que era para vender entre las amigas y conocidas. Cuando la conocí, Aurelia, recuerde, usted se mantenía vendiendo tupperware , por lo tanto no era descabellada mi teoría. Le confieso, eso sí, y no lo tome a mal, perdone mi imprudencia, que me gustaría saber el nombre que ha de llevar la criatura. No soy de los que se mueren por conocer el nombre de todas las personas, y eso es algo que me ha perjudicado bastante en mi carrera de Oficial de Investigaciones. Tampoco le pregunté el nombre de aquel señor que la acompañó de vuelta hasta casa aquella noche en que usted volvía de una cena de ex alumnos, tal como me lo notificó, desafiante, porque entendí que todo debía quedar en la habitual complicidad cerrada de los grupos de estudio. Sucede, simplemente, que quisiera enviarle unas flores con una tarjetita para usted y nuestro hijo el día en que este nazca y me agradaría incluir vuestros nombres.
¿Era Adelaida el segundo nombre suyo, o la memoria me juega una mala pasada? Y, en cuanto a las flores, creo recordar que, en algún momento, regando en el patio, usted comentó que los crisantemos eran sus preferidos.
De "Te digo más... y otros cuentos"
lunes, 14 de enero de 2008
Experiencia en "El Cairo"
Favio era distinto, tenía un manejo más como ausente, de acercamientos medulosos, o quizás sería que, como se presentó después en el teatro de los acontecimientos, se tardó más en conocerlo, estudiarlo, y por ende lograr su neutralización aunque fuera en parte.
De cualquier forma ambos reunían una característica fundamental en la subsistencia y ascenso de todo plomo: eran buenos tipos. Bajo la densa, pesada e insoportable personalidad de los dos se adivinaba que no había una intención explícita de molestar o ponerse cargoso. Y eso los salvaba. De haber sido tanto Silvio como Favio, malos bichos, nada los hubiese librado de que muchas de sus víctimas los mandasen, sin eufemismo alguno, a la "reputa madre que los parió" como bien lo sintetizara el Lunfa en uno de los tantos comentarios sobre el tema.
Lo que nadie supuso, en la mesa cotidiana de "El Cairo", es que la confluencia de Favio y Silvio sobre ese mismo sitio, derivaría en una experiencia sin antecedentes conocidos. Porque, al principio, ninguno de los muchachos tenía conocimiento de la ruin existencia de Favio. Sólo Silvio y sus deleznables costumbres eran materia de discusión, justificada furia o pánico.
—El boliche tendría que haber hecho algo contra esto —había dicho Quique ya hacía mucho—. De la misma forma que echan a los pibes que manguean, tendrían que prohibirle la entrada al Silvio.
—¿Por qué? —reprochó Manuel, que hacía poco que alternaba en la mesa.
—¿Por qué? ¿Todavía preguntas por qué? —se sulfuró Quique—. ¡Ese plomo insoportable! ¡Es imbancable ese hijo de puta!
—¡Eh, viejo! Me parece que estás exagerando. . . no sé. . .
—Vos porque no lo conoces. Vos no sabes lo que es cuando se te prende. . .
—No. Yo no lo conozco —admitió Manuel— pero estuve con él un par de veces y no me parece tan terrible. Me pareció un buen tipo, bah, un tipo normal. Como cualquiera de nosotros.
—No. Vos porque lo viste en un grupo. Pero deja que te agarre solo. Ahí es donde él se ensaña. Cuando te ve solo. . .
Manuel hizo un gesto de escepticismo.
—Por eso te digo que el boliche lo tendría que espantar —argumentó Quique—, porque te juro que te asusta venir a sentarte solo en una mesa. Porque él anda merodeando y adonde te ve solo viene y se te sienta.
Y era verdad. Como los lobos solitarios, Silvio rondaba la esquina de Santa Fe y Sarmiento a eso de las siete de la tarde. Pasaba por la vereda de enfrente, con andar cansino, sin mirar decididamente hacia adentro, unos libros en la mano, pero sus ojos avizores hacían un repaso completo de los sufridos militantes de las mesas de El Cairo. Cuando venía por Sarmiento, desde Córdoba, ya cuando empezaba a bordear el Banco de Galicia, levantaba su nariz pronunciada, entrecerraba los ojos y comenzaba a ventear la posible presa. En muchas ocasiones sus pasos lo llevaban hasta la puerta misma de la ochava sin haber logrado dar con ningún conocido que se hallase solo en una mesa. Entonces fingía comprar cigarrillos en el kiosco de al lado, por Santa Fe, o directamente entraba a El Cairo, iba al baño y en el recorrido de ida y vuelta proseguía la pesquisa ocular.
—Yo, directamente no le doy pelota —fue drástico el Lunfa—. Ni bola. Ni lo miro.
—No podes. No podes —contemporizó el Negro.
—¿Cómo "no podes", boludo? No lo miras y chau. No lo miras.
—Lo que pasa es que es como los perros, ¿viste? esos cachorros —explicó Chonchón—. Apenas vos los miras se te vienen. Es como dice el Lunfa, no lo tenes que mirar.
—Un diario —opinó Carlitos—. Un diario es lo mejor.
—¿Cómo "un diario"?
—Claro. Si llegas y ves que no hay nadie, te compras un diario y te sentás a leer. Si el tipo te ve leyendo no te va a venir a romper las pelotas. Además vos te haces que miras el diario y te haces el que no lo junaste.
—Ah, sí. ¡ Toma! —se mofó el Lunfa.
—A ése no lo paras con un diario —dijo Chonchón—, se te sienta lo mismo.
—Y bueno —defendió su teoría Carlitos—. Si se te sienta vos te haces el sota y seguís leyendo. No le das bola.
—No podes. No podes —repitió el Negro.
—Ustedes son muy buenos. Yo lo mando a la puta que lo parió —El Lunfa se mantenía, en su tesitura—: Yo me inclino por la violencia.
—Es que ahí consiste la habilidad de estos tipos —dijo Manuel—, nunca llegan a un punto en que se justifique el mandarlos a la mierda.
—Pero sin llegar a eso, sin llegar a eso. . . —arrancó el Negro.
—No te dan motivo.
—Sin llegar a eso, los podes ahuyentar. Mira, yo el otro día le dije. Yo estaba sentado ahí, con el Flaco Nico y viene el plomazo este, no saluda y se queda parado al lado. . .
—Como para ver si lo invitabas a sentarse. . .
—Claro. Y nosotros ni bola, seguimos charlando. Y medio en voz baja —esto lo puntualizó el Negro—, como si estuviésemos discutiendo algo personal, muy privado, alguna fulería. . .
—No hay caso, él se queda —desestimó el Lunfa.
—Efectivamente, él se queda —acordó el Negro—. Pero entonces yo le dije: "Silvio, perdona pero con el Flaco tenemos que discutir un asunto de laburo, eh. . . ¿Nos perdonas?" Y se fue. Chau. Se piró. Y no tuve que comprarme un diario, ni mandarlo al carajo, nada.
—Ah, qué piola que sos vos —dijo Chonchón—, de a dos es más fácil. Así yo también. Lo jodido es en la situación mía, que generalmente llego más temprano de lo que llegan ustedes y ahí, cuando estás solari es cuando cae este coso.
—Es cierto lo que decía Quique —recordó Carlitos—. Acá tendrían, no digo que prohibirle la entrada. . .
—¿Por qué no? ¿Acaso la casa no se reserva el derecho de admisión?
—No. No. Pero podrían empezar a cobrarle el café una barbaridad. Indexarle los cortados, no sé. . . Algo tendrían que hacer. . .
—Porque, te digo. . . —advirtió el Negro— . . . mañana logra que Chonchón no venga más, o no venga más temprano y ya les haces cagar un cliente. Y después, seguro se va a ocupar de otro, y así. . .
—A Silvio lo mandan del Odeón. . .
—Además, lo que vos decías, Negro. . . —retomó la anécdota el Turco, que había permanecido callado hasta entonces— . . . lo que vos contabas. Yo he estado estudiando que el poder maléfico de este tipo se diluye en forma proporcional al número de personas que integran la mesa.
La sesuda observación del Turco, algo habitual en él, fue recibida con muestras de aprobación general.
—Por ejemplo, si vos. . . —prosiguió, animado, el Turco— . . . en vez de decirle que estabas hablando de cosas muy importantes con este amigo tuyo. . .
—Nico.
—Con Nico. . . Le decías "sentate, vení sentate", hubieses visto que ahí no es tan plomo como cuando estás solo con él. Porque se diluye. Ahí se diluye la densidad plúmbica del sujeto. Y mientras más sean, menos es el. . . como decirte. . .
—Es cierto —acordó Chonchón—, eso es cierto. Se ve que es algo químico.
—Porque no es boludo ¿eh? No es boludo —estableció el Turco—. Y cuando hay mucha gente se queda callado, mete poco la cuchara. Escucha. Entonces pasa desapercibido.
—¿Que no es boludo? —desafió el Lunfa—. Es insoportable. Pregúntale al Puma.
—Entonces está visto que hay que agruparse, viejo —resumió el Negro—. No vengamos de a uno. A tal hora nos juntamos todos en la esquina de Mitre y venimos juntos. Hay que unirse ante esta amenaza.
Lo cierto es que había una pequeña dosis de culpa en todos. Quique, por ejemplo, contaba que en cierta ocasión había admitido de buena gana que Silvio se sentase a su mesa. Por disculparse, Quique remarcaba que en aquella ocasión se hallaba solo, no conocía demasiado a Silvio y que le pareció un interlocutor potable. Es más, reconocía con pesar Quique, Silvio le pareció un tipo lúcido, bastante entretenido, al punto de admitir de buen grado, al día siguiente, repetir la experiencia. Sólo después Silvio fue sacando de su interior el verdadero monstruo que ocultaba. Silvio tenía un puñado de actitudes que lo hacían francamente imposible. Era de una suave cordialidad que ofuscaba. En su boca jugueteaba siempre una sonrisa comprensiva, los párpados entrecerrados y soñadores, la voz baja y un tono de "perdóname lo que te digo" que exasperaba. Y no sabía dejar de lado cuando estaba con hombres, actitudes que quizás alguna vez le diesen resultado con las mujeres; es decir, galanterías, gestos. Atenciones, en una palabra.
—¿Qué tal, cómo estás, estás bien? —era su preocupación primaria al encontrarse con alguien—. ¿No querés un poco más de azúcar? Te puedo dar mi vaso de agua —eran sus fórmulas si compartía un café con alguien—. ¿No te molesta el viento del ventilador ahí? ¿No querés cambiar el lugar conmigo?
—Te hace sentir una embarazada —había definido una vez el Lunfa. Además, Silvio miraba fijamente a los ojos con su expresión tierna y adelantaba la nariz hasta ubicarla a escasos centímetros de su interlocutor. Bebía la charla de éste e inclinaba ligeramente la cabeza hacia uno de los lados, como los perros que perciben un sonido extraño. Y asentía siempre, difícilmente oponía argumentos encontrados. Pero lo más denso era cuando charlaba con uno de pie. Repetía el mismo acercamiento que sentado o sea que acercaba su rostro a extremos casi de concupiscencia y no había forma de escape. Si uno retrocedía dos pasos, él los adelantaba. Si uno ensayaba un side-step boxístico hacia un costado, él de inmediato ocupaba la posición abandonada manteniendo la distancia "nariz-nariz" que era sin duda, el secreto de la imantación.
—Y no se ofende —meneó la cabeza el Negro.
—¡No! Es tenaz —agregó Carlitos.
—Es que, justamente. . . —esgrimió el Turco a manera de prólogo de su nuevo estudio— . . . la falta de orgullo es una de las características que hacen a la supervivencia de esta especie. Si los tipos se sintieran heridos ante el más mínimo desaire, ante el primero que lo mandase a la mierda, se termina su condición de plomo. El hombre es plomo precisamente porque insiste. El ve la dificultad, percibe la oposición, registra el fastidio en su presa y eso lo hace más terco, más empecinado. Con lo que quiero decirte, Negro, que la falta de orgullo es, justamente, la condición esencial que debe atesorar todo plomo. La falta de orgullo es inherente al plomo.
Así, poco a poco, se iba asentando una jurisprudencia en El Cairo con respecto al caso. Y de la misma forma en que se dice del cáncer que mucha más gente vive de él que la que muere por su causa, el "tema Silvio" insumía mucho más tiempo de estudio lejos de su presencia que el tiempo real en que se debía sufrirlo. Se había llegado a conclusiones en verdad profundas con respecto a la naturaleza humana y el arcano misterio de la vida.
—Yo no me quiero poner en defensor de Silvio —Manuel se puso la punta de los dedos de la mano derecha sobre el pecho—. Lo único que te digo es que no es un mal tipo. Eso es lo único.
—Nadie dice que es un mal tipo.
—Por eso pienso que a veces uno se pasa de rosca y es medio injusto con él. Por ahí se lo trata para el culo y no se lo merece.
En aquella ocasión estaba también en la mesa Ornar. Ornar era psicólogo y quizás por su condición profesional se había convertido en una suerte de compilador de las conclusiones que se iban produciendo, casi siempre provenientes del Turco. Pero ese día Ornar aportó sus propias conclusiones.
—Lo que pasa, Manuel. . . —dijo— . . . es que hay una frase bíblica que dice: "Los boludos no son malos". Está en la Biblia, se repite en el Corán, aparece, explicada con diferentes palabras, en distintas religiones. Es inevitable, no son malos, porque no les da el cuero para ser malos. Para ser malo hay que tener malicia, que es una especie de picardía. Y si tenes picardía, tan tan boludo no sos.
—No son buenos por convicción. Son buenos por limitación —concretó el Turco. Lo había leído en alguna parte.
—No sé, no estoy convencido —dudó Manuel—. Yo creo que es una nueva especie. Una malformación genética o algo así. Algo que producen las explosiones atómicas o el olor al plástico. No sé.
—Oíme —dijo el Lunfa—. Plomos ha habido en todas las épocas.
—Es más viejo que orinar en los portones —agregó Quique.
—Yo creo que no es tan boludo, ni tan bueno —tiró el Lunfa— y si no pregúntale al Puma.
Entonces, el Puma fue llamado a declarar.
—Yo andaba —empezó sin rodeos— tratando de enganchar a una pendeja que es una barbaridad. Una cosa de locos. Bueno, la mina no me daba bola. Me daba un poco, sí, pero. . . Bueno, no les voy a contar la historia de la mina porque no viene al caso. La cuestión es que un día quedo en encontrarme con esta piba, acá, en El Cairo. Digamos, encontrarnos los dos solos a tomar un café, porque hasta ese momento habíamos estado un par de veces pero siempre con otra gente. La pendeja estudia y andaba siempre en patota con otras amigas. No había forma de cazarla sola, siempre acompañada. De cualquier manera yo, con tal de engancharla, me mezclaba por ahí, hablaba al pedo, en fin. Pero ese día había estado hablando con esta mina y con el fato de que a ella le interesa la música y yo que le dije que era representante de cantantes, bueno, quedamos en que yo le iba a alcanzar un artículo que había salido en "Clarín", sobre el rock nacional y esas cosas. Resumiendo: aun considerando que lo más probable era que no pasara nada con esa pendeja, era la primera vez que íbamos a poder estar los dos solos en una mesa, charlando y tomando un café. Incluso la mina me había dicho que nos encontráramos un poco más temprano de la hora a la que llegaban sus amigas habitualmente para así poder charlar sin las otras. Y yo, pelotudo de mí, le había dicho a Silvio que pasara por el boliche a dejarme un long-play, que él decía que había conseguido expresamente para mí. Yo, pensando que éste pasaba, me dejaba el long-play y se piraba. . .
—Cagaste —profetizó Carlitos.
—Para colmo, éste llega un poco antes que la mina y, como yo tenía un poco la duda de si la mina iba a venir o no, no me tenía mucha fe, lo hago sentar. ¿Para qué? ¡ Hijo de puta! A los dos minutos llegó la mina y se sentó conmigo. Entonces yo pienso: "Bueno, ahora éste se pira". Estaba como pegado el hijo de puta. ¡Y eso que me había dicho que se quedaba un minuto nomás! Cuando llegó la mina entró a acomodarse en el asiento, decía "Bueno. . ." y yo pensaba "Ahora saluda y se va". Nada. Agarraba las cosas, tenía unas carpetas, amagaba levantarse y seguía charlando. Yo me lo quería morfar. Hasta empecé a tratarlo para la mierda. No lo miraba. No le contestaba. Hablaba con la mina y a él no le daba bola. O le contestaba mal. A cada momento le decía "Bueno Silvio, cualquier cosa te llamo", para darle a entender que mi fato con él se había terminado. . .
—¿No ves? Hay que matarlo —resopló el Lunfa.
—¡Hijo de puta! —siguió el Puma a quien el solo recuerdo lo ofuscaba segundo a segundo—. Se pidió un café, él que había dicho que no iba a tomar nada porque ya se iba antes de que viniera la mina. Tomó el café y de nuevo agarraba las carpetas como para irse y las volvía a dejar sobre la mesa. Un infierno.
—¡Qué pedazo de pelotudo!
—Un infierno —sacudió la cabeza el Puma, conmovido ante el solo recuerdo de lo espantoso de la situación.
— ¡No te digo yo! —insistió el Lunfa—. Que se vaya a la concha de su madre.
Aquella anécdota llenó de odio a todos los muchachos y aumentó la repulsa hacia Silvio. Pero no era esa la característica habitual de las emociones que generaban las charlas. Se inclinaban más hacia las reflexiones profundas, el buceo de las costumbres.
—Qué notable, qué notable —puntualizó el Turco un día— el poder de esta gente. Esa capacidad de polarizar el rechazo general. No es joda lograr que en tan poco tiempo todo el mundo te raje. Que todo el mundo te haga el vacío. Es una condición muy particular que no creo sea muy fácil de lograr.
—Es un don —dijo el Negro.
—Macana. Debe ser jodido —se apesadumbró Carlitos—¿vos sabes qué jodido que te raje todo el mundo? Déjame.
—¿Y las minas, che? ¿Las minas le darán bola? —se preguntó Chonchón.
—¿Estás en pedo vos? —se interesó el Lunfa.
—No. Yo digo porque como es un tipo tan cordial, tan servicial. A veces a las minas eso les gusta. Qué sé yo.
—No, loco —aportó el Negro—. La otra vez me dijo Liliana que no lo soportan. Es un sobador insoportable. Un baboso.
—Debe ser jodido —reiteró Carlitos. Y se hizo un silencio que rompió Chonchón al preguntarse:
—¿Uno no será así y no se da cuenta? —La requisitoria levantó una tormenta en la mesa. Hubo protestas y algunos gestos de duda—. Porque por ahí. . . —arremetió Chonchón— uno no se da cuenta y hay gente que cuando vos te acercas dice "Rajemos que viene el plomazo aquel" . . . ¿Eh?. . .
—No. No. —Hubo varios que negaron, tal vez sin querer admitir, tan siquiera, la posibilidad de invertir la teoría filosófica y verse del mismo lado que sujetos tan vituperables.
—Habría que pensarlo. . . habría que pensarlo. . . —accedió el Turco, y un estremecimiento de espanto pobló al grupo frente a la alternativa de que ellos mismos albergaran en sus propios cuerpos el engendro de ese mal extraño e irreversible.
—El saturnismo —arriesgó Carlitos.
—No. No —invalidó Omar—. El saturnismo es la intoxicación de plomo. Eso sería lo que nos ataca a nosotros. Los que nos vemos amenazados por los plomos.
Por todo lo relatado, es notorio cuál era el clima que imperaba en la mesa del boliche el siniestro día en que el Negro llegó con la noticia que los llenó de pavor: había aparecido otro plomo, quizás más letal y temible que el propio Silvio.
—No puede ser —dijeron varios.
—Estás jodiendo.
El único que dio crédito a la versión fue Carlitos quien, demudado, musitó:
—Es un azote.
—De veras, loco —aseveró el Negro.
—Pero. . . ¿De veras? ¿Dónde? —preguntó Quique.
—En el Odeón. El Puma estuvo con él. Parece que se llama Favio. Se lo presentaron al Puma y alguien le batió que es un plomo inigualable. Parece que en el Odeón es rejunado y le rajan que no lo podes creer.
—No puede ser. Dios no puede permitir tanta maldad —dijo Chonchón.
—Debe darse este año alguna conjunción astral, algo que. . . —empezó el Turco.
—No debe ser cierto, viejo —argüyó Quique—. En esto tiene que haber una ley química, o física. Dos cuerpos de tales características no pueden estar juntos, no pueden darse tan cerca. . .
—Dice el Puma que lo va a traer —informó el Negro.
—¿Para qué? —se alarmó el Lunfa.
—Para estudiarlo.
—¿Pero por qué no se van a cagar? —se enojó el Lunfa—. ¿No tenes bastante con el Silvio y ahora van a traer a otro? ¿Pero por qué no se van a cagar?
—Loco. . . —lo reprendió Carlitos—, es una oportunidad única para ampliar nuestro informe. Ahí podemos constatar, hacer comparaciones, profundizar. . .
—Oíme —advirtió el Lunfa— si el Puma trae ese tipo por acá, te juro que me voy y no aparezco más—. Se había enojado.
—Lunfa. . . oíme —le habló el Turco—. Nosotros ya estamos jugados. Somos como conejitos de India. Le debemos este aporte a la civilización.
—¿Te imaginas todo lo que podemos adelantar en este tema? —agregó Chonchón.
—Yo advierto —dijo el Lunfa—. Si traen a otro coso de esos, se van a la concha de su madre.
—Es un interés científico, Lunfa —trató de convencerlo Quique.
—¿Por qué no traen alguna mina de vez en cuando? — preguntó, agresivo, el Lunfa.
—No mezclemos las prioridades —trataba de frenar el Turco.
—Yo te juro que me alzo a la mierda —dejó constancia el Lunfa.
Pese a eso, privó la decisión mayoritaria y al día siguiente el Puma cayó junto a un petisito, flaquito, cara de nada. Lo integró a la mesa y los primeros días no hubo síntomas que confirmaran la fama de la que venía precedido el recién llegado. Se comenzó a comentar que se trataba de una falsa alarma, lo que reafirmó la preeminencia de Silvio en la materia. Incluso hubo una especie de revalorización de Silvio como plomo genuino e incontaminado. De cualquier modo el grupo, especialista, sabía que un plomo no revela su condición a los primeros contactos, sino que se va manifestando muy lentamente. Tuvieron paciencia y esta paciencia tuvo su premio. Un día Quique llegó a la mesa, llamó la atención con una palmada que hizo tambalear las botellas de gaseosas y dijo:
—Es uno de ellos. —Y pasó al relato de los hechos.
—Hoy venía por calle Córdoba —contó— cuando lo veo venir al Favio Parecía que no me había visto, venía medio del otro costado. Pero por ahí veo que empieza a cerrar la línea hacia por donde venía yo. ¿Viste? —Quique trazó, sobre la mesa, una diagonal con el dorso de la mano—: Así. Y era una cosa muy rara, porque él venía caminando mirando para adelante y con la punta de los pies bien para adelante pero derivaba hacia el centro de la calle. Escoraba el loco, para donde venía yo. Y los ojos perdidos más allá. En el infinito. Tanto que yo no sabía si me había visto o me estaba por chocar de pedo, nomás. Pero se paró un metro delante mío. "Hola" me dijo, mirando para otro lado. "Hola Favio. ¿Qué tal?" le digo. Y se quedaba callado. No decía nada. Yo no sabía si iba a seguir hablando, si quería conversar, si iba a seguir caminando, qué carajo iba a hacer. "¿Todo bien?" le pregunto. "Sí" me dice y como se vuelve a quedar callado yo le digo "Bueno, chau. Nos vemos". Entonces me dice "Vos no sabes. . . donde puedo conseguir. . ." lento, ¿viste? Una lenteja impresionante. Y yo andaba medio apurado. Estaba laburando. ". . .Dónde puedo conseguir. . . una revista. . . de donde sacar. . .". No sé qué carajo quería, que tenía que copiar para un trabajo de publicidad. ¿Trabaja en publicidad?
—Sí —asesoró el Puma.
—Bueno, un laburo en publicidad, qué se yo qué carajo. Le digo "No, Favio. Mira, no sé. Estoy apurado". ¡Y arranca a caminar al lado mío!
—Para el otro lado.
—¡Para el otro lado de donde venía! Y me empezó a contar de ese trabajo que tenía que hacer y si yo no conocía a nadie que trabajara el telgopor. . . qué se yo la historia. . . Pero todo lento ¿viste? Lento, lento. . .
—Terrible. Terrible —comprendió Chonchón.
—Cuando llegamos a la esquina de Entre Ríos . . . —siguió Quique— . . . se para adelante mío mientras esperábamos que pasaran los autos. Se para como dispuesto a volverse y retomar su camino. Y se queda callado. Entonces yo de nuevo le digo "Bueno Favio. . .". ¡Para despedirme! Y arranca de nuevo: "Porque ahora queremos hacer una campaña. . .". ¡Hasta España me acompañó el hijo de puta!
—¿¡ Hasta España!?
—No me lo podía despegar. Un abrojo el guacho.
El Negro se agarraba la cabeza. Era notorio que había algunos que sufrían. Aquel sacerdocio de inocularse con el flagelo plúmbico no era fácil de sobrellevar.
—Es peor que Silvio. Te juro —culminó Quique.
Esta conclusión no fue creída. O al menos quedó la duda y se consideró que una aseveración tan terminante no podía brindarse con ligereza, más que nada en un caso de la importancia como el tratado.
Se decidió que Favio no debía ser rechazado cuando se acercase a la mesa y estudiar su comportamiento en el grupo. "El síndrome de la manada" llamó a esa fase el Turco, sin que nadie entendiese demasiado.
Pronto hubo comprobaciones interesantes. A diferencia de Silvio, Favio no diluía su densidad en la cantidad. Usaba el anonimato de la multitud para mezclarse en ella y luego persistía en la caza solitaria. Casi siempre llegaba un poco más tarde y se ubicaba, digamos, en una segunda fila, con alguna silla sobrante que pedía de otra mesa. Ya habían observado la premura con que en las mesas circundantes le facilitaban la silla, tras el primer momento de terror que atenaceaba a cualquiera cuando Favio se acercaba en actitud interrogante. Su fama se había expandido como veneno en el agua. Conseguido un pequeño espacio entre los integrantes de la mesa, un poco más atrás su silla que las demás, Favio adelantaba su cabeza y hombros como cuña, sentado en el borde del asiento, para no perderse la conversación que a la sazón se desarrollase. Pero fuese cual fuere la conversación general, él elegía la víctima más cercana, casi siempre el que tenía sentado al lado o alguno que, desaprensivamente, cometía la torpeza de contestar alguna frase suya. A él se abocaba Favio, entonces. Si la charla era sobre fútbol, por ejemplo, Favio mechaba el recuerdo de un tío suyo que había sido partidario de Tiro Federal. Si alguien picaba y, cordial, le concedía un modesto "¿Sí?" de fingida curiosidad, sobre él caía la tozuda anécdota de Favio. No importaba que la víctima intentara volver a integrarse a la liviana y refrescante charla grupal, no. El continuaba con la historia del tío, que vivía en Chabás, que un día fue a ver a River a Teodelina, que eran inmigrantes. La víctima asentía con la cabeza, procuraba retomar el hilo general de la conversación, pero no podía abandonar la mirada hipnótica que sobre él, como una cobra, mantenía Favio.
"Es que el problema de los inmigrantes. . ." seguía Fabio ". . . el desarraigo de esa gente" y si el otro se distraía, reclamaba "Eh, Negro". O Quique, o Carlos, o quien fuese el atrapado. "Eh, Negro. Che, oí. El desarraigo de esa gente. . . Negro. El desarraigo. . .". Era inútil que interrumpiese el mozo trayendo el pedido, que el Negro inventase un viaje al baño para cortar la anécdota, todo era inútil. Superada la interrupción Favio retomaba con la misma tenacidad: "Porque en los inmigrantes, como el caso de mi tío . . ." .
Ya a la luz, ya clasificado, se arribó a un paso que, según el Turco era impostergable.
—Hay que llevar esta experiencia hasta su punto máximo —lanzó—. Hay que enfrentarlos.
Lo que más sedujo al resto de los muchachos para acometer la empresa no fue sólo la seguridad de que podrían lograrse de tal enfrentamiento enseñanzas de notable interés científico para el Mundo Libre, sino el carácter de desafío, de encontronazo casi pugilístico que tenía la cosa.
—Porque también allí hay otra cosa que dilucidar —argumentó Ornar, el psicólogo—, la supremacía de El Cairo o el Odeón. Puede decirse que dos culturas se verán frente a frente.
—Acá se va a repetir lo de los guapos y los cuchilleros —acotó Chonchón—, el taura de Santa Fe y Mitre contra el taura de Sarmiento y Mitre.
—No es posible —dijo el Turco—, no es ni geográfica ni astronómicamente posible que dos ejemplares de semejante calibre se den en un radio tan pequeño. Y no sólo no es posible sino que no es justo. No es justo que nosotros, por ejemplo, tengamos que soportar a dos de estos hinchapelotas. Uno tiene que desaparecer.
Allí, en esas palabras, también quedó claro que el "Informe Manucci" (apellido de Silvio) llegaba a su fin. Que, agotado ya el martirologio a que se había sometido la mesa, la paciencia llegaba a su fin y no podía estirarse más el experimento. Se abocaron, entonces, a concertar la cita. Hasta el Lunfa, permanente partidario de la violencia, se unió a la programación.
—Tenemos que comprender —avisó el Turco— que seremos nosotros unos de los pocos privilegiados que asistiremos a esta prueba. Será un día histórico.
Acordaron apostar un señuelo y se llegó a la certeza que Chonchón sería quien despertaría menos sospechas. Se lo colocaría solo en una mesa y nadie debía acercársele hasta que no picara la primera presa. Los demás simularían charlas individuales en mesas alejadas, provistos algunos de mujeres como para justificar el alejamiento y atentos a impedir que cualquier despistado ajeno al tema fuera a quebrar la espera de Chonchón.
Alguno de los dos plomos caería, con seguridad, en la trampa. Y luego el otro. Era válido incluso que Chonchón los llamase, en caso de duda de los merodeadores. Sentados ya ambos plomos con Chonchón, éste abandonaría de improviso la mesa con una excusa cualquiera. Los dejaría así solos, tras haberlos presentado.
—Una noche y dando muestras de coraje, los dos plomos se enfrentaron en el Bajo —parafraseó el Lunfa, en una sentencia que, no por poco original, dejaba de ser rigurosamente gráfica.
Se cruzaron apuestas sobre cuál de los dos plomos se levantaría primero tras quedar enfrentados. Quique fue el más arriesgado y aventuró que Favio no le aguantaba ni media hora a Silvito. El Puma, totalmente confiado en su pollo, estimó que en menos de una hora Silvio escapaba con el rabo entre las piernas.
Y todos se equivocaron. Porque Silvio y Favio congeniaron desde el primer instante. A las 11.45, hora en que el Turco abandonó el recinto para irse a cenar dejando, por lo tanto, de cronometrar, todavía ambos se hallaban trenzados en una charla fragorosa e intensa. El Turco fue el último que abandonó el barco y al día siguiente compartió su sorpresa con todos los demás. Porque al día siguiente, al llegar, ya estaban Silvio y Favio compartiendo una mesa junto a la ventana, charlando animadamente. Llegaron a pensar que no habían abandonado el boliche desde la noche anterior.
Desde aquel histórico día de la experiencia, ninguno de los dos plomos se acercó de nuevo a la mesa. Se autoabastecían. Y un mes después se los dejó de ver por el lugar. Desde el Odeón informaron que tampoco hacían acto de presencia por allí.
Un año después Carlitos se encontró con Favio y éste le confesó que ahora él y Silvio paraban en otro boliche, en Pico Fino, porque en El Cairo había gente que les caía medio pesada y no los dejaban charlar con tranquilidad.
De "No sé si he sido claro y otros cuentos"
jueves, 3 de enero de 2008
El mundo ha vivido equivocado
—Suponete... —enunció Hugo entrecerrando algo los ojos, acomodándose mecánicamente el bigote, corriendo un poco hacia el costado el sexteto de tazas de café que se amontonaba sobre la mesa de nerolite-... que vos vas de viaje y llegás, ponele, a una isla del Caribe. Qué sé yo, Martinica, ponele, Barbados, no sé... Saint Thomas.
—¿Martinica es una isla? —preguntó Pipo, aún sin mirarlo, hurgando con el índice de su mano izquierda en su dentadura.
—Sí. Creo que sí. Martinica. La isla de Martinica.
Pipo aprobó con la cabeza y se estiró un poco más en la silla, las piernas por debajo de la mesa, casi tocando la pared.
—Llegás a la isla... —prosiguió Hugo-... Solo ¿viste? Tenés que estar un día, ponele. Un par de días. Entonces vas, llegás al hotel, un hotel de la gran puta, cinco estrellas, subís a la habitación, dejás las cosas y bajás a la cafetería a tomar algo. Es de mañana, vos llegaste en un avión bien temprano, entonces es media mañana. Bajás a tomar algo.
—Un jugo —aportó Pipo, bostezando, pero al parecer algo más interesado.
—Un jugo. Un jugo de tamarindo, de piña...
—De guayaba, de guayaba —corrigió Pipo.
—De guayaba, de esas frutas raras que tienen por ahí. Calor. Hace calor. Vos bajás, pantaloncito blanco livianón. Camisita. Zapatillitas.
—Deportivo.
—Deportivo.
—Tipo tennis.
—No. No. Ojo, pantaloncito blanco pero largo ¿eh? No short. No.
Largo. Livianón. Bajás... Poca gente. Música suave. Cafetería amplia. Te sentás en una mesa y... se ve el mar ¿No? Se ve el mar. El hotel tiene su playa privada, como corresponde. Poca gente. Poca gente. No mucha gente. No es temporada. Porque tampoco vos vas de turismo. Vos vas por laburo. Una cosa así.
—Claro. —Pipo aprobó con la cabeza y saludó con un dedo levantado al Chango que se iba con una rulienta.
—Entonces ahí... —Hugo estiró las sílabas de esas palabras anunciando que se acercaba el meollo de la cuestión-... a un par de mesas de la mesa tuya: una mina, sentadita. Desayunando.
—Sola —por primera vez Pipo mira a Hugo, frunciendo el entrecejo.
Hugo arruga la cara, dudando.
—Sola... o con un macho. Mejor con un macho ¿viste? Pero, la mina, te juna. Te marca. No alevosamente, pero, registra. La mina, muy buena, alta rubia, ojos verdes, tipo Jacqueline Bisset.
—Me gusta.
—La mina, poca bola. Marca de vez en cuando, pero poca bola.
—Jacqueline Bisset no es rubia.
—¿No es rubia? ¿Qué es? Castaña.
—Sí, castaña, castañona.
—Bueno... Pero ésta es rubia. Remerita azul, pantaloncitos blancos. Cruzada de gambas, fumando. Hablando con el tipo, recostada en el respaldo del silloncito. Esos silloncitos de caña.
—¿Silloncitos de caña? ¿En una cafetería? —dudó Pipo.
—Bueno, no. —admitió Hugo— Uno de esos comunes. O como éstos —giró un poco el torso y pegó dos tincazos cortos contra el plástico de un respaldo— Pero con apoyabrazos ¿me entendés? Porque la mina está estirada, así, para atrás, medio alejada de la mesa. Mirando al tipo, cruzada de gambas. O sea, queda de perfil a vos. Pero... ¿qué pasa?
—¿Qué pasa?
—La mina se aburre. Se nota que se aburre. El tipo chamuya algunas boludeces y la mina hace así, con la cabeza —Hugo imita gesto de asentimiento- pero se nota que se hincha las pelotas.
—Y claro, loco... —
—Entonces, entonces... —Hugo toca levemente el antebrazo de Pipo llamando su atención— Vos empezás a hacerte el bocho. Con la mina. ¿Viste cuando vos empezás a junar a una mina y no podés dejar de mirarla? ¿Y que entrás a pensar: "Mamita, si te agarro"? Vos te empezás a hacer el bocho. Claro, te hacés el boludo...
—Porque está el macho.
—No. Pero el macho no calienta. Porque está de espaldas. No te ve. No te ve. Vos te hacés el boludo por si la mina mira. Cosa de que no vaya a ser cosa que mire y vos estás sonriendo como un boludo, o que le hagás una inclinación de cabeza...
—O que se te esté cayendo un hilo de baba sobre la mesa.
—Claro, claro —se rió, definitivamente entusiasmado con su propio relato Hugo, haciendo gestos elocuentes de refregarse la boca con el dorso de la mano y limpiar la mesa con una servilleta de papel— No. No. Vos, atento, atento, pero digno. Tipo Mitchum. Tipo Robert Mitchum.
—Bogart, loco. Vamos a los clásicos.
—Sí. Una cosa así. Fumando el hombre. Medio entrecerrados los ojuelos por el humo del faso. Un duro.
—Sí. A esa altura yo ya estaría duro.
—También. También. Pero con dignidad —sentenció Hugo— Porque por ahí te tenés que levantar y tenés que salir encorvado como el jorobado de Notre Dame y ahí se te va a la mierda el encanto. Cagó el atraque. No. Vos, en la tuya. Juguito, un par de sorbos vichando por encima de las pajitas ésas, de colores...
—Los sorbetes.
—Los sorbetes. Una pitada. Mirando de vez en cuando al mar. Pero vos siempre atento a la rubia que balancea lentamente la piernita y a vos...
—A vos te corre un sudor helado desde la nuca...
—Desde la nuca hasta el mismo nacimiento de los glúteos. Y una palpitación en la garganta... ¿viste? como los sapos. Que se les hincha la garganta.
—Lindo espectáculo para la mina si te mira.
—No pero eso te parece a vos desde adentro— Hugo golpea con uno de sus puños contra su pecho—. No. Vos, un duque. Un duque. Y... ¿viste? ¿Viste cuando vos decís: "Viejo, si esta mina me da bola yo me muero. Me caigo al piso redondo" Y que medio agradecés que la mina esté con un macho porque te saca de encima el compromiso de tener que atracártela. Pero por otro lado vos decís "¿Cómo carajo no me le voy a tirar, si esta mina es un avión, un avión?" ¿Viste?
—Típico.
—Pero vos, claro, perdedor neto, también pensás: "Esta mina, ni en pedo me puede dar bola a mí". Porque es una mina de ésas de James Bond, de ésas bien de las películas. Un aparato infernal. Digamos, todo el hotel es de las películas. Con piletas, piscinas, parques, palmeras, cocoteros, playa privada...
—Catamaranes.
—Surf, grones, confitería con pianista, negro también. Una cosa de locos. Entonces vos decís: "Esta mina no me puede dar bola en la puta vida de Dios". Pero, pero...
—Al frente —indicó Pipo, con la mano.
—¡Al frente, sí señor! —se enardeció Hugo —Al frente —Y por ahí, por ahí... el tipo se levanta.
—El tipo que está con la mina.
—El tipo que está con la mina se levanta y se pira. Le da un besito en la boca, corto, y se pira. A vos medio se te estruja el corazón porque pensás: "si el tipo éste la besó en la boca, es el macho. No hay duda".
Pipo meneó la cabeza, dudando.
—Porque uno siempre al principio tiene esa esperanza -prosiguió Hugo- "Puede ser el hermano", piensa, "un amigo" "o el tío", que sé yo...
—O una tía muy extraña que se viste de hombre.
—También.
—Una institutriz de esas alemanas. Muy rígidas —documentó un poco más su aporte Pipo.
—Claro. Claro. Pero cuando el tipo le zampa un beso en la trucha ya ahí medio que se te acaban las posibilidades. —Hugo se corta. Se queda pensando. —Aunque viste cómo son los yanquis. Se besan por cualquier cosa —aclara. —Ahí viene una mina y te da un chupón y es cosa de todos los días.
—¿Sí?
—Sí. Bueno, bueno. La cuestión que la mina se ha quedado sola en la mesa. El tipo se piró. Se fue. Y la rubia está en la mesa, mirando el mar. Balanceando la piernita. Y ahí te agarra el ataque. Ahí te agarra el ataque. ¡Está servida, loco! Sola y aburrida. Rebuena, para colmo.
—¡Qué te parece!
—Claro, primero vos esperás. Te hacés el sota y esperás. Porque en una de esas vuelve el marido. O el tipo ése que estaba con ella y es un quilombo. Entonces vos te quedás en el molde. Y te empieza a laburar el marote de que si te vas y te sentás con ella. ¿Qué carajo le decís?
—Y además la mina habla en inglés.
—No sé. No sé. Eso no sé —vacila Hugo.
—¿La mina no es norteamericana?
—No sé. Porque vos no la escuchás. Vos la viste que está ahí chamuyando con el tipo pero no escuchás en qué habla.
—Y... si habla en inglés te caga.
—Sí, sí —admite Hugo, turbado— pero esperá...
—Bah. Si habla en inglés, o en francés o en ruso, te caga.
—Pará, pará.
—Vos inglés no hablás, que yo sepa.
— ¡Pará, pará! —se enoja Hugo.
—Porque nosotros, acá, porque manejamos el verso, pero si te agarra una mina que no hable castellano...
—Oíme boludo. Pará. ¿Vos sos amigo mío o amigo de la mina? La mina puede ser francesa, por ejemplo, y saber un poco de castellano.
—O española —simplifica Pipo— La mina es española.
—¡No! Española no. Dejame de joder con las españolas.
—¿Por qué no?
—Las españolas son horribles. Tienen unos pelos así en las piernas.
—Sí, mirá la Cantudo.
—No, no —se empecina Hugo— dejame de joder con la Cantudo. La mina es una francesa tipo, tipo...
— ¿Por qué no la Cantudo?
—Tipo... ¿Cómo se llama esta mina? —Hugo golpetea con un dedo sobre el nerolite.
—Romy Schneider.
—No. No. Esta mina que canta...
—A mí dejame con la Cantudo y sabés...
—¡No rompás las bolas con la Cantudo! ¿Cómo se llama esta mina? —Hugo señala con el dedo a Pipo, ya cabrero —Mirá, el día que vos me vengas con tu día perfecto, muy bien, que la mina sea la Cantudo. Pero yo te estoy contando mi día. Además esta mina es rubia.
—Bueno —aprueba Pipo, reacomodándose algo en la silla— La próxima vez que me cuentes tu día perfecto, vos quedate con la rubia. Pero que la rubia esté con la Cantudo y salimos los cuatro. Así...
—Está bien, está bien -concede Hugo sin dejar de rebuscar en su memoria— ¡Françoise Hardy! ¡Françoise Hardy! Un tipo así.
—Tampoco es del todo rubia.
—Bueno, pero de ese tipo. De cara medio angulosa. Jetona. Más rubia, eso sí. Y con esa voz así... profunda.
—Oíme -cortó Pipo- Si no la escuchaste hablar. Decías...
—La mina es francesa —se embaló Hugo— Pero habla castellano porque ha vivido un tiempo en Perú. ¿Viste que los franceses viajan mucho a Perú?
—¿Sí? —se interesa Pipo. Se acomoda definitivamente erguido en la silla, gira y con un gesto pide otro café a Molina, el morocho, que está descansando contra la barra, aprovechando la poca gente de las once de la noche.
—Claro. Porque esta mina es una mina del jet-set. Una arqueóloga o algo así, que viaja por todo el mundo.
—Una cosmetóloga.
—O dirige una línea internacional de cosmética. Una línea suiza de cosmética —sopesa Hugo— O diseña moda. Habla varios idiomas. Y entonces habla castellano con un acento francés, arrastra las erres...
—Como el dueño del hotel donde para Patoruzú -ejemplifica Pipo.
—Eso. Y tiene una voz profunda. Medio áspera. Como Ornella Vanoni.
—Ajá, ajá. Me gusta —aprueba Pipo, dispuesto a colaborar mientras se echa algo hacia atrás para permitir que Molina le deje, sin una palabra, un café, un vaso de agua, tire otros saquitos de azúcar junto al cenicero y apriete un nuevo ticket bajo la pata del servilletero.
—La cuestión es que la mina se quedó sola en la mesa, fumando —recupera el hilo Hugo— y vos estás ahí, haciendo el bocho, viendo cómo carajo hacés para atracártela. Para colmo todavía no sabés en qué carajo habla esta mina. Entonces, entonces, empezás a junar las pilchas, los zapatos, la remera, los cigarrillos que la mina tiene sobre la mesa para ver si dicen alguna marca, algún dato que te bata más o menos de dónde es la mina. La mina llama al mozo. Paga su cuenta. Vos ahí parás la oreja para ver si agarrás en qué habla, pero la mina habla en voz baja, como se habla en esos ambientes internacionales...
—Además la mina con esa voz profunda que tiene... —Pipo ha terminado de sacudir rítmicamente la bolsita de azúcar y se dispone a arrancarle uno de los ángulos.
—Claro. Agarra un bolso que tiene sobre otro sillón y ahí... ahí... Primero... —se autointerrumpe Hugo— cuando se para, ahí te das cuenta realmente de que la mina es un avión aerodinámico. De esas minas elegantes, pero que están un vagón. De ésas flacas pero fibrosas, ésas que juegan al tenis y que vos les tocás las gambas y son una madera. Entonces ahí, en tanto la mina se acomoda el bolso sobre el hombro y agarra los puchos y el encendedor de arriba de la mesa...
—Los puchos son Gitanes -documenta Pipo.
—Claro. Los puchos son Gitanes y tiene ¿viste? atado a una de las manijas del bolso, un pañuelo de seda, fucsia. Bueno, ahí, cuando la mina se levanta. Se da vuelta. Y te mira.
—¡Mierda!
—Te mira ¿viste? —Hugo está envarado sobre la silla, tenso. Una mano en el borde del asiento y la otra sobre el borde de la mesa. Los ojos algo entrecerrados miran fijo en dirección a la ventana que da a calle Sarmiento —Te mira un momentito, pero un momentito largón. Ya no es la mirada de refilón... eh... la mirada de rigor de cuando uno mira a una persona que entra o que se te sienta cerca. No. No. Una mirada ya de interés. Profunda.
—Ahí te acabás.
—No. Vos... un hielo. Le mantenés la mirada. Serio. Sin un gesto. Como diciendo "¿Qué te pasa, cariño?". Claro, por dentro se te arma tal quilombo en el mate, se te ponen en cortocircuito todos los cables. "Uy, la puta que lo reparió, no puede ser", decís. "No puede ser. Dios querido". Pero le sostenés la mirada hasta que la mina da media vuelta y se va para la playa con el bolso al hombro.
—Y... —se sonríe Hugo— ¿Viste cuando las minas se dan cuenta de que las están junando, entonces caminan un poquito remarcando más el balanceo? —Hugo oscila sus propios hombros y el torso— ¿así? La mina se va para la playa, despacito. Matadora. Claro. Vos estás paralizado en la silla, tenés la boca seca y si te mandás un trago del jugo te parece que tragas papel picado. Cualquier cosa parece. Te zumban los oídos.
—Te sale sangre por la nariz.
—No. No. Porque ya te recuperaste. Ya te recuperaste —ataja Hugo—. Y ya empezás a sentir ¿viste? Esa sensación, esa sensación, ese olfato, esa cosa... de la cacería. ¿No? Para colmo, para colmo —Hugo vuelve a poner su mano sobre el antebrazo de Pipo para concentrar su atención.
—Ahá...
—Para colmo, la mina llega al ventanal, todo vidriado. Porque la parte de la cafetería que da al mar es puro vidrio —asesora Hugo—. Entonces cuando la mina llega a la parte de la puerta donde ya sale a la parte de playa, que hay una explanada y después está la arena, se para. Se para en la puerta, ¿viste? Como deslumbrada por el sol. Y mira para todos lados. Busca algo adentro del bolso con un gesto como de fastidio...
—Los lentes negros.
—Algo así. Lo que pasa es que la mina está aburrida. Y en eso, antes de salir ya del todo, gira un poco. Y te vuelve a mirar...
—Ahh... jajajá... —ríe nervioso Pipo.
—¿Viste cuando de golpe una mina te mira y vos no sabés...?
—Sí. Si te mira a vos o a alguien de atrás.
—Claro, claro, eso —se enfervoriza Hugo— Que vos te das vuelta para ver si atrás no hay otro tipo, qué sé yo. Como para asegurarte.
—Sí, sí —se vuelve a reír Pipo.
—Pero no. La mina te vuelve a mirar a vos. Ya no tan largo, pero...
—Está con vos.
—Está con vos.
—La mina siempre seria -casi pregunta Pipo.
—Ah, sí. Sí. Seria. Juna pero ni una sonrisa. Los ojitos nada más. No. No se regala. Digamos...
—Insinúa.
—Eso. Insinúa... Entonces, vos, llamás al mozo. ¿Viste? —se divierte Hugo. Hace voz afónica— "Mozo"... No te sale ni la voz. Tenés la garganta seca. "Mozo". Firmás tu cuenta y ahí no más te mandás para la habitación. A los pedos.
—A la habitación.
—Claro. Porque vos ya viste que la mina se fue para la playa. O sea, la tenés ubicada y un poco la seguridad de que la mina se va a quedar ahí. Entonces vas a la habitación y te pones la malla, cazás una toalla. Una revista...
—Ah. Eso sí. Imprescindible. Un libro...
—Sí. Sí, sí. Un libro, una revista, cualquier cosa, para llevar debajo del brazo y salís rajando para la playa cosa de que no vaya a aparecer algún otro y te primeree. Bajás y te mandás a la playa. Como siempre pasa, la primer ojeada que das, no la ves. Ahí te puteás, decís "¿Para qué mierda me fui arriba a cambiar?". Y te desesperás. Pero por ahí la ves que viene caminando, entre alguna gente que hay, tomando una Coca Cola que ha ido a comprar. La mina te ve pero se hace la sota. Se tira por ahí, en una lona. No, en una de esas reposeras y se pone a tomar sol. Medio se apoliya.
—Ahí te cagó.
—No. Bueno. Al fin te la atracás —sintetiza Hugo.
—Ah no. ¡Qué piola! —se enerva Pipo— Así cualquiera. Es como en esas películas donde un tipo dice "Me voy a atracar a esa mina" y después ya aparece con la mina, charlando lo más piola, encamado. Y no te dicen cómo el tipo se la atracó, atracó. Que es la parte jodida.
—Bueno. Pará. Pará —contemporiza Hugo— Vos te quedás vigilando. Ves por ejemplo que no hay ningún peligro cercano. Ningún tipo, algún tiburonazo como vos que ande rondando. O hay algún tipo con su mujer que vicha pero se tiene que quedar en el molde pero además vos viste cómo son estas cosas. Los yanquis, los ingleses por ahí ven una mina que es una bestia increíble y no se les mueve un pelo. Ni se dan vuelta. No dan bola. No son latinos. Entonces vos ves que no hay peligro cercano y planeas la cosa. Vos tenés una situación privilegiada. Estás solo. Tenés tiempo. Tenés guita...
—No como acá.
—Claro. Además ahí no te juna nadie. No hay quemo posible. Entonces por ahí te vas un poco al mar, nadás, hacés la plancha. Y cuando volvés ves que la mina está leyendo. En la reposera, pero leyendo. Entonces vos, desde tu puesto de vigilancia, ni muy cerca ni muy lejos, te ponés también a leer. Por ahí te dan ganas, ¿viste? —Hugo busca las palabras— de largar todo a la mierda, cazar un bote, alquilar un catamarán y disfrutar un poco en lugar de andar sufriendo por una mina que por ahí... Pero claro, cuando la mirás y por ahí la ves mover una piernita, sacudir un poco el pelo rubio se te queman todos los papeles. Te hacés el bocho como un loco. Se te seca de nuevo la garganta.
—Venís muerto.
—Lógico. En eso la mina se levanta y se va para un barcito que hay en la playa, muy bacán. Ese es el momento, es el momento... Lo que vos me pedías que te explicara.
—Claro —parece que se disculpara Pipo— porque si no, es muy fácil...
—La mina va, se sienta en un taburete, debajo de esos quinchos ¿viste? como de paja, cónicos, pero grande, porque ahí está el bar. Y vos vas y te sentás al lado. Ya sin hacerte tanto el boludo, ya, ya en la lucha. Y ahí vas a los bifes. Le preguntás, por ejemplo "¿Usted es norteamericana?" En un tono monocorde, casi digamos, periodístico. Sin sonrisitas ni nada de eso. Ahí la mina te mira un momento, fijamente y es cuando...
—Te cagás en las patas —dictamina Pipo.
—¡Claro! ¡Claro! Porque ése es el momento crucial. Ahí se juega el destino del país. Si la mina se hace la sota y mira para otro lado. O dice "sí" caza el vaso y se alza a la mierda, perdiste. Perdiste completamente. Pero no. La mina te mira, dice: "Sí". "Sí ¿por qué?". Y se sonríe.
—¡Papito!
—¡Papito! ¡Vamos Argentina todavía! ¡Se viene abajo el estadio! —Hugo se sacude en la silla— ¿Viste esas minas que son serias, que no se ríen ni de casualidad, pero que por ahí se sonríen y es como si tuvieran un fluorescente en la boca? ¿Qué vos no sabés de dónde carajo sacan tantos dientes? Una cosa... —Hugo estira la comisura de los labios con los dientes de arriba tocándose apretadamente con los de la fila inferior.
—Como la Farrah Fawcett.
—Sí. Que es una particularidad de las modelos —asesora Hugo— Están serias, de golpe le dicen "sonreí" y ¡plin! encienden una sonrisa de puta madre que no sabés de dónde la sacan... Buena, la rubia te mira, te dice "sí ¿por qué?" y...
—Te da el pie.
—Claro. Te da el pie, para colmo. Entonces vos decís "permiso", el barrio es el barrio, y te sentás en el taburete de al lado y entrás al chamuyo... —Hugo lleva dos o tres veces el dedo índice de su mano derecha a la boca y lo hace girar hacia adelante como quien desenrolla algo. Pipo hace un gesto escéptico.
—Muy facilongo lo veo —dice.
—Lo que pasa es que la mina está con vos. Está con vos. La mina ya tiene decidido que te va a dar bola. No va a andar haciendo las boludeces de hacerse la estrecha o esas cosas. Es una mina que está en el gran mundo internacional y sabe lo que quiere. La mina va a los bifes. No se regala pero va a los bifes. Si le gusta un tipo le da pelota de entrada y a otra cosa.
—Eso es cierto. Esas minas son así.
—Entonces vos empezás el chamuyo. Ya tranquilo. Ya gozando la cosa porque sabés que la cosa viene bien, ya estás en ganador y medio que ya te estás haciendo la croqueta pensando que te vas a llevar la rubia para la pieza del hotel y esas cosas. Ya entrás a disfrutar, ahí, vos, ganador. Garpás los tragos, tirás unas rupias sobre el mostrador al grone y te vas con la mina para las reposeras. La mina, claro, una bola bárbara. Y vos ves que los tipos te junan como diciendo "hijo de puta, se levantó el avión ése". Pero vos, un duque, fumás, te hacés el sota y la ves caminar a la rubia adelante tuyo, en la arena, ahí, el pantaloncito ajustado y pensás "Dios querido ¡Y esta mina está conmigo!". Y bueno...
—Bueno —suspira Pipo, aflojando un poco la tensión. El peor momento ya ha pasado.
—En fin. Entonces escuchame como es la milonga. ¿No? La milonga del día perfecto. Al menos para mí. Primero, ahí, en la playa, con la rubiona. Un poco de natación, el mar, las olas. Alquilás un catamarán, te vas con la mina de recorrida. Y a eso de las seis, siete de la tarde, te mandás al bar y te das algún trago largo...
—Un ron Barbados.
—Puede ser. Puede ser. Fijate, fijate... —gesticula, calculador, Hugo- Me gustaría más un gin-tonic. Un gin-tonic.
—Loco, eso pedilo en Mombasa, en algún boliche de ésos. Pero no te pidas un gin-tonic en un lugar así. Con esa mina...
—Grave error. Grave error. ¿Qué tomaban los tipos que aparecen en la novela de Hemingway, de ésas en el Caribe, Islas en el Golfo, por ejemplo?
—Bacardí.
—Bacardí ¡Y gin-tonic! Gin-tonic, mi amigo. Pero la cosa no es esa. No es que vos vayas a pedir tal o cual trago. No. La cosa es que no te des con algún trago que te tire a la lona. Tenés que tomar algo que más o menos sepas que te la aguantás. Algo que te achispe, que te ponga vivaracho pero que no te haga pelota. Mirá si todavía que ya tenés la mina en casa te levantás un pedo que flameás o te descomponés y después andás con diarrea, te cagás ahí en el lobby del hotel...
—Vomitás —se asqueó Pipo.
—Vomitás. Le vomitás las pilchas a la mina. Un asco. No. No. Por eso, por eso, pedís algo sobrio, que vos sabés que te la aguantás y que te ponga ahí, en el umbral de la locura para acometer el acto... el acto... el acto carnal. Además vos ves que el asunto viene sobrio. Sin espectacularidad. No te vas a pedir tampoco uno de esos tragos que vienen adentro de un coco partido por la mitad, que adentro le meten flores, guirnaldas, guindas, que lo tomás con pajita. Eso es para las películas de Doris Day que todos bailaban en bolas al lado de la pileta...
—Doris Day. Qué antigüedad.
—No. Vos te pedís entonces un gin-tonic. La mina alguna otra cosa así. Ahí charlás un ratito. La mina muy piola. Muy bien. Muy agradable. Simpática.
—Muy bien la mina —certificó Pipo, como asombrado.
—Sí. Sí. Una mina de unos 26, 27 años. No una pendeja. Casada. Bien en su matrimonio. Bien. Que sabe lo que está haciendo. La mina quiere pasar bien esa noche, y a otra cosa.
—Claro.
—Claro. Ninguna complicación. No es de las que te va a hacer un quilombo al día siguiente ni nada de eso. La mina sabe cómo son estas cosas.
—No. No se te va a venir a la Argentina tampoco.
—¡Nooo! ¡No! No es de ésas que agarran el teléfono y te dicen "Arribo a Fisherton mañana". Y se te arma tal despelote. No nada de eso. Entonces...
—Entonces.
—Entonces, son como las siete, las ocho de la tarde —el relato de Hugo se hace moroso— Te vas con la rubia a la habitación del hotel.
—¿A la tuya o a la de la mina?
—A cualquiera. Allá no es como acá que por ahí te agarra el conserje y no te deja entrar con la mina en la pieza. Allá no hay problemas. Te vas con la mina a la habitación. No. Mejor le decís a la mina que vaya a su habitación. Vos vas a la tuya y te das una buena ducha.
—Te sacás toda la arena.
—Claro, te sacás la arena. Los moluscos que te hayan quedado pegados. Y te vas a la pieza de ella. —Hugo hace un pequeño silencio contenido. Y bueno. Ahí, viejo ¿para qué te cuento? —sigue— Te echás veinte, veinticinco polvos. Cualquier cosa.
—¿Veinticinco, che? —duda Pipo.
—Bueno... Dejame lugar para la fantasía. Bah... Te echás cinco, seis. De esas cosas que ya los dos últimos la mina te tiene que hacer respiración boca a boca porque vos estás al borde del infarto...
—Sí. Que ya lo hacés de vicioso.
—Claro. Pero que te decís: "Hay un país detrás mío." No es joda.
—Muy lindo, che. Muy lindo —aprueba Pipo, que se ha vuelto a repantigar en la silla y manotea, distraído, el paquete de cigarrillos.
—No. No —le llama la atención Hugo.— No. Ahora viene lo interesante. Porque yo te digo una cosa. Te digo una cosa... eh... Pipo. Te digo una cosa Pipo: El mundo ha vivido equivocado. El mundo ha vivido equivocado. Yo no sé por qué carajo en todas las películas el tipo, para atracarse la mina, primero la invita a cenar. La lleva a morfar, a un lugar muy elegante, de esos con candelabros, con violinistas. Y morfan como leones, pavo, pato, ciervo, le dan groso al champán mientras el tipo se la parla para encamarse con ella. Yo, Pipo, yo, si hago eso... ¡me agarra un apoliyo! Un apoliyo me agarra, que la mina me tiene que llevar después dormido a mi casa y tirarme ahí en el pasillo. O si no me apoliyo me agarra una pesadez, un dolor de balero. Eructo.
—Y eso no colabora.
—No. Eso no colabora —Hugo se pega repetidamente con la punta de los dedos agrupados en la frente— ¿A quién se le ocurre, a quién se le ocurre ir a encamarse después de haber morfado como un beduino? Es como terminar de comer e ir a darte quince vueltas corriendo alrededor del Parque Urquiza. Hay que estar loco.
—Sí. Es cierto.
—Por eso te digo. El mundo ha vivido equivocado. Yo no sé cómo hacían los galanes esos de cine que se iban a encamar después de comer.
—Es la magia del cinematógrafo, Hugo. Hay que admitirlo.
—Pero en este día perfecto que te digo yo —puntualiza, orgulloso, Hugo— Vos terminás de echarte los quince polvos con la rubia, te levantás hecho un duque. Te pegás una flor de ducha, cosa de quitarte de encima los residuos del pecado y ¿qué te pasa? Tenés un hambre de la puta madre que te parió. ¡Loco! No comés desde el desayuno. Acordate que no comés desde el desayuno que picaste alguna boludez. Y después no almorzaste porque un tipo que está de cacería no puede permitirse andar con sueño y hecho un pelotudo. Entonces, entonces... imaginate bien, eh. Prestá atención. Te empilchás livianito, la mina también. Ya es de noche, te has pasado cerca de tres horas cogiendo y la luna se ve sobre el mar. Está fresquito. No hay ese calor puto que suele haber acá. Ahí refresca de noche. Vos abrís bien las puertas de vidrio que dan al balconcito y desde abajo se escucha la música de una orquesta que es la que anima el bailongo que se hace abajo, porque hay mesitas en los jardines, entre las palmeras y ahí los yankis cenan y esas cosas. Vos no. Vos como un duque, pedís el morfi en la habitación. ¡Imaginate vos! -Hugo reclama más atención de parte de Pipo- Vos ahí te sentís Gardel. Acabás de encamarte con una mina de novela. Estás en un lugar de puta madre, tenés un hambre de lobo. Sabés que tenés todo el tiempo del mundo para comer tranquilo. La mina es muy piola y agradable y no te hace nada, al contrario, te gratifica que ella se quede con vos después de la sesión de encame. No es de esas minas que después de encamarte tenés unas ganas locas de decirle "nena, ha sido un gusto haberte conocido; ahora vestite y tómatela que tengo un sueño que me muero y quiero apoliyar cruzado en la cama grande". No. La mina es un encanto. Entonces te hacés traer un vino blanco helado, pero bien helado de esos que te duelen acá —Hugo se señala entre las cejas- ¡Bien helado!
—¡Papito!
—Porque también tenés una sed que te morís. Te has pasado todo el día en la playa, bajo el sol. Y además después de un enfrentamiento amoroso de ese tipo si no tenés a tiro un buen vino blanco pronto capaz que te chupás hasta el bronceador.
—La crema Nivea.
—Y ahí te sentás con la rubia -Hugo se arrellana en su silla, hace ademán de apartar las cosas de la mesita— y le entrás a dar a los mariscos, los langostinos, la langosta, algún cangrejo, con la salsita, el buen pancito. Pero tranquilo, eh, tranquilo... sin apuro. Mirando el mar, escuchando el ruido del mar. Sos Pelé. Sos Pelé.
—Alguna que otra cholga —aventura Pipo.
—Sí, señor. Alguna que otra cholga. Pulpo. Mucho pulpito. Y siempre vino ¿viste? Le das al blanco. Sin apuro. Ahí es cuando entrás a charlar con la mina de cosas más domésticas. De la casa. De la familia. Cuando ya no es necesario hacer ningún verso.
—Cuando ya te aflojás.
—Claro. Ese momento es hermoso. Entonces le contás de tu vieja. De tus amigos. Que tenés un perro. Que de chico te meabas en la cama. La mina te cuenta de su granja en Kentucky. Que le gustan los helados de jengibre. Pero ya tranquilo. Estás hecho. Estás hecho. Porque si vos morfás antes de encamarte —vuelve a la carga Hugo—, por más que te sirvan el plato más sensacional y lo que más te gusta en la vida a vos no te pasa un sorete por la garganta porque tenés el bocho puesto en la mina y en saber si te va a dar bola o no te va a dar bola. Comés nervioso, para el culo, te queda el morfi acá. La mina te habla de cualquier cosa y vos estás pensando "Mamita, si te agarro" y no sabés ni de qué mierda está hablando ella ni qué carajo le contestás vos. Es así. ¿Es así o no es así?
—Es así.
—Entonces ahí, después de morfar como un asqueroso, después de bajarte con la rubia dos o tres tubos de blanco, vos vas sintiendo que te entra a agarrar un apoliyo ¡pero un apoliyo! Sentís que se te bajan las persianas.
—Ahí es cuando uno ya se entra a reír de cualquier pavada.
—¡Eso! ¡Claro! -se alboroza Hugo por el aporte de Pipo-, que te reís de cualquier cosa. Bueno, ahí, te vas al sobre. Sabés, además, que podés al día siguiente dormir hasta cualquier hora porque vos te vas, ponele, a la noche del día siguiente. Y te acostás con la rubia, ya sin ningún apetito de ningún tipo, sólo a disfrutar de la catrera. Te vas hundiendo en el sueño. Te vas hundiendo. Está fresquito. Entra por la ventana la brisa del mar. Oís el ruido del mar. Un poco la música de abajo...
Hugo se queda en silencio, mordisqueándose una uña. Casi no hay nadie en El Cairo. Pipo también se ha quedado callado. Bosteza. Mira para calle Santa Fe. Hugo busca con la vista a Molina, que está charlando con el adicionista. Levanta un dedo para llamarlo. Molina se acerca despacioso pegando al pasar con una servilleta en las mesas vacías.
—Cobrame -dice Hugo.
De "El mundo ha vivido equivocado y otros cuentos"