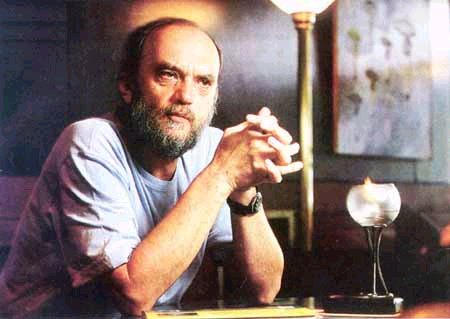Pedrito se apioló tarde de cómo venía la mano. Porque él podía haber sido un ídolo, un ídolo popular, desde mucho tiempo antes. Lo que pasa que el Pedro, vos viste cómo es, un tipo que se pasa de correcto, de buen tipo.
Decime vos, ocho años jugando en primera y no lo habían expulsado nunca. ¡Nunca, mi viejo, nunca! Ni una expulsión ni una tarjeta amarilla aunque sea. Y mirá que liga, eh. Porque siempre fue para adelante y lo estrolaban que daba gusto. Muy respetado por los rivales, por el referí, por todos, pero le pegaban cada guadañazo que ni te cuento. Y sin embargo, nunca reaccionó. Mirá que más de una vez se podía haber levantado y haberle puesto un castañazo al que le había hecho el ful, o a la vuelta siguiente encajarle un codazo, pero él... nada che. Una niña. Un duque el Pedro. Claro, ¿cómo no lo iban a querer? Los contrarios, los compañeros, todos. Pero... ¿querés que te diga? No sé si era cariño, cariño. Por ahí era respeto, más que nada. Respeto ¿viste? Porque mirá que yo lo conozco al Pedro y te digo que no es un tipo demasiado fácil para acercarse, para hablar, para... ¿cómo te digo?... para que se te franquee. ¿Viste? No es un tipo que va a venir y sin que vos le preguntés nada te va a contar de algún balurdo que tiene, algún fato afectivo... no, no es de esos. Es un tipo más bien reconcentrado que, a veces, para que te cuente qué le pasa, la puta, se lo tenés que preguntar mil veces, y eso que a mí me conoce mucho.
Incluso yo a veces le decía: "No dejes que te peguen" porque me daba bronca ver cómo la ligaba y se quedaba muzarella. "No dejes que te peguen, Pedro" le decía. "Poneles una quema, meteles una buena plancha, a ver si así te van a entrar tan fuerte".
Y me decía que no, que es muy jodido pegar siendo delantero. Sí, andá a decirle al Pepe Sasía eso, andá a decirle al cordobés Willington que no se puede pegar siendo delantero. O al negro Pelé, sin ir más lejos, que tiene el récord de tipos quebrados. Andá a decirle al Pepe Sasía que a los delanteros les es más difícil pegar. El Pepe te metía cada hostiazo que te arrancaba la sabiola. Le bajaba cada plancha a los fulbá que te la voglio dire. Pero al Pedro qué le iba a pedir eso. Si ni cuando se armaban las roscas grandes se metía. Cuando se armaban esos bolonquis de todos contra todos o esos entreveros con el referí en el medio, que son ¿sabe qué? pa repartir tupido, son una uva, él se quedaba a un costado, con los bracitos en la cintura, ni se acercaba. Y en esos entreveros no hay peligro ni de que te echen, ahí te meten esos puntines en los tobillos, o te tiran del pelo, te meten los dedos en los ojos o te african un cabezazo y vale todo. Nadie vio nada. Que siga la joda. Y no era que el Pedro no se metiera de cagón, ¿eh? Porque eso sí, de cagón nunca tuvo un carajo. Un tipo que se mete en el área como se mete el Pedro, oíme, a un tipo de esos ni en pedo lo podes catalogar de cagón.
Pedro no se calentaba. Tenía eso. No se calentaba. No era un tipo que se podía calentar. Lo fajaban y se quedaba en el molde. Y la hinchada lo quería, sí, pero nada más. Cuando salía de los vestuarios después del partido, las palmaditas, "Bien Pedro", "Buena Pedrito". Pero ahí nomás. A veces algún cantito. O no lo puteaban demasiado cuando perdían. El Pedro siempre normal, en siete puntos, seis puntos, como diría el Flaco.
¿Sabés cuál era la cagada del Pedro? Yo lo estuve pensando. Era muy lógico. Mirá vos, era muy lógico. Nunca decía algo fuera de la lógica. Todo era. digamos, criterioso. Pensado. Lógico, todo era lógico. Me acuerdo que íbamos a jugar contra Boca, en Buenos Aires, y le preguntan qué pensaba del partido. Y él contesta que lo más probable era que perdiéramos. Que con un empate estábamos hechos. ¡Por supuesto que lo más probable era que perdiéramos! Si lo más probable cuando salís de visitante es que te hagan el hoyo, y no en cancha de Boca, en cualquiera.
Pero, viejo, qué sé yo, agrandate, decí: "les vamos a romper el culo", "les vamos a hacer tricota", qué sé yo. No te digo siempre, pero alguna vez andá en ganador. No, el Pedro siempre con la justa: "La verdad que nos van a ganar". "Si sacamos un empate estamos hechos". "La lógica es que nos rompan el orto".
Claro, desde un punto de vista razonable, todo lo que él declaraba era cierto. No se le podía discutir. O cuando se perdía. Era lo mismo que cuando lo fajaban. Siempre estaba de acuerdo con el resultado. "Nos ganaron bien", "jugando así nosotros, era lógico que nos ganaran", "nos tendrían que haber hecho más goles". Nunca se enojaba. Era como cuando lo fajaban los defensores. Se la bancaba siempre. Nunca ibas a leer declaraciones de que les habían afanado el partido, que los habían cagado a patadas, que les habían cobrado un gol en offside. Nunca. ¡Te imaginás! Fue premio a la caballerosidad deportiva como mil veces.
Y cuando se armó la primera vez este fato con la mina ésa, también. Porque tampoco el Pedro era un tipo que le podías buscar una fulería en su vida privada.
Padres macanudos, ningún problema con los viejos, y la Isabel, la noviecita de toda la vida. Y pará de contar. Ni jodas, ni calavereadas, ni un chancletazo por ahí. Nada. Fue cuando le inventaron el fato ese con la Mirna Clay, la cabaretera esa. ¡Mirá vos! Justamente a Pedro venirle a inventar que se encamaba con esa mina. Al Pedro, que la Isabelita lo tenía más marcado que los fulbás contrarios. Y además, ni falta hacía marcarlo, porque para eso era un nabo. Pero vos viste que hay periodistas que ya no saben qué carajo inventar y armaron todo el verso ese de que el Pedro andaba con la Mirna Clay. ¡El quilombo que se armó! ¡Para qué! El Pedro, ahí sí, fue a la revista, chilló, tiró la bronca y los ñatos de la revista pegaron marcha atrás y desmintieron todo. Que habían sido rumores, que eran todas mulas, en fin. La cosa que el Pedro se quedó tranquilo. Y fijate que ahí yo estuve a punto pero a punto de decirle algo, pero me callé la boca.
Dijo: "callate Negro, que por ahí la embarrás" y me callé bien la boca. Yo los conozco mucho a los viejos, a la Isabelita, ¿sabés? y preferí quedarme en el molde.
Pero mirá vos, para el tiempo, y esta otra revista empieza con la misma milonga. Con otra mina pero con la misma milonga. Ahora con la loca ésta, la Ivonne Babette, pero con el mismo verso. Que los habían visto juntos, que parecía que el Pedrito se la movía, que qué sé yo. Para colmo la mina ésta que debe ser más rápida... una luz la mina... agarró el bochín y empezó con que estaban perdidamente enamorados, que Pedro era el único amor de su vida, en fin. Se ve que armaron el estofado a partir de esa foto que salió cuando el equipo tenía que viajar a Perú y les sacaron una foto en el aeropuerto cuando justo estaba la reventada ésta que también viajaba en el mismo avión.
Para colmo la mina sale al lado de Pedro. Eran como mil en la delegación pero dio la puta casualidad que esta mina sale junto al Pedro. Y se ve que ahí armaron el estofado. Que a la mina le viene macanudo, mirá qué novedad.
Y ahí sí, lo agarré al Pedro y le dije: "Pedrito no hagás declaraciones. No digás ni desmientas nada. Quédate chanta, haceme caso". Lo corrí un poco con el verso de que él no podía prestarse a ese escándalo, que él tenía que mantenerse por sobre toda esa suciedad, que no tenía que prestarse siquiera a hablar del asunto. Que ya bastante se había ensuciado antes con el balurdo anterior con la Mirna Clay. Y el Pedro me hizo caso. Lo llamaban de los diarios y él decía que no iba a hablar del asunto. Que no insistieran. Y los periodistas, que son lerdos también, se agarraron de eso que "el que calla, otorga". Y dieron el caso como comprobado. Hasta diarios más serios hablaron del caso del Pedro con esta mina. Y la mina ¡para qué te cuento! inventó cualquier boludez para darle manija al asunto. Cuando el Pedro quiso parar la cosa, ya era demasiado grande y tuvo que quedarse en el molde.
Eso habrá durado un par de semanas. La Isabelita se enojó con el Pedro y casi lo manda a la mierda, los diarios dijeron que esa pelea confirmaba el enganche del Pedro con la Babette ésta, en fin, un quilombo impresionante.
Al domingo siguiente, tenían que jugar en Buenos Aires un partido chivo contra Vélez. Y al Pedro lo marca Carpani, un hijo de mil putas que le pega hasta a la madre y este Carpani lo empieza a cargar. Le decía: " ¡Qué mierda te vas a voltear vos a esa mina, si vos en tu vida te volteaste ninguna!", "ya que sos tan macho animate a entrar al área que te voy a romper la gamba en cuatro pedazos", esas cosas. Y le tocaba el culo. Al final el Pedro, mirá como estaría, le pegó semejante roscazo que le arruinó la jeta. Le puso una quema en medio de la trucha que lo sentó de culo en el punto del penal. ¡Te imaginás lo que fue eso! Que al terrible Carpani, el choma que se comía los pibes crudos, el patrón del área, le pusieran semejante hostia en la propia cancha de Vélez, en el Fortín de Villa Luro. Lo tuvieron que sacar en camilla porque quedó boludo como media hora. Y a Pedro, más bien, tarjeta roja y a los vestuarios. Por primera vez en la vida. Pero después me contaba, los de Vélez lo miraban pasar para las duchas y no le decían nada, lo miraban nomás. Hasta hubo uno que le dio la mano.Le dieron pocos partidos. Y volvió en cancha nuestra, contra la lepra. Y ahí se confirmó mi teoría. Era un mundo de gente. Muchos habían ido por el partido, pero muchos habían ido para verlo al Pedro. ¡Y cuando entró... se venía abajo la tribuna, mi viejo! "Y coja, y coja, y coja Pedro, coja" cantaban los negros. Era una locura. "Y pegue, y pegue, y pegue Pedro, pegue". Como será que hasta el Pedro se emocionó y se apartó de los muchachos para saludar a la hinchada con los dos brazos en alto. Una locura. Ahí empezó a ser ídolo. Ahí empezó. Aunque no me lo reconozca porque nunca volvió a darme demasiada bola. Pero no podés ser ídolo si sos demasiado perfecto, viejo. Si no tenés ninguna fulería, si no te han cazado en ningún renuncio... ¿Cómo mierda la gente se va a sentir identificada con vos? ¿Qué tenés en común con los monos de la tribuna? No, mi viejo. Decí que el Pedrito se apioló tarde de cómo viene la mano.
De "El mundo ha vivido equivocado y otros cuentos" y de " Puro fútbol"
jueves, 25 de septiembre de 2008
jueves, 14 de agosto de 2008
La mesa de Los Galanes
Al Francés lo volvieron a ver en la vereda de enfrente de El Cairo, la tarde en que Ricardo le estaba contando al Zorro sobre el día aquel en que Moreyra corrió a los putos del baño con el trapo rejilla.
—Hace mucho que no aparecía ese naipe —interrumpió su relato Ricardo, estudiando la figura del Francés que estaba conversando animadamente con otro tipo, justo en la esquina del Banco Italiano—. Andaba desaparecido.
—Dejalo —se desinteresó el Zorro mientras se mordisqueaba una uña—. ¿Y, che? —apuró después, pegándole una palmadita a Ricardo en el brazo—. ¿Cómo fue lo del Negro con los trolos?
—No —insistió Ricardo— Porque antes caía tupido por acá.
—Dejalo, boludo. No le hagas fiestas que por ahí se viene. Contame lo de los trolos.
—Venía siempre.
—Ya sé, gil. Si yo también venía. ¿O no venía yo?
—Claro, antes de que te fueras a Buenos Aires.
—¿Para qué lo querés? —murmuró despectivo el Zorro, y volvió a palmearlo a Ricardo en el brazo—. Contame la del Negro que ésa es mundial.
Estaban los dos sentados en la Mesa de los Galanes pero un poco antes de la hora habitual de la tertulia (las siete, las siete y media de la tarde) los dos dando la espalda a los baños, del mismo lado de la mesa, mirando hacia calle Sarmiento. Una muy buena ubicación para tener controlada la entrada de la ochava, aunque el Zorro quedaba medio tapado por la columna que estaba a su derecha. La columna donde se había colgado la foto enmarcada de la visita del Nano Serrat, foto tras la cual (hasta hacía algún tiempo) había estado oculto el Pequeño Larousse Ilustrado que trajera Malena después de la severa discusión armada una noche en derredor del significado de la palabra "frontispicio".
—¿Vos no estabas, boludo? —retomó Ricardo—. ¿O ya te habías ido para esa época?
—Ya me había ido —siguió mordisqueándose una cutícula el Zorro.
—Uy, yo creí que ya la sabías. Te acordás que el baño era una convención de putos...
El Zorro se encogió de hombros, enarcando las cejas, en una muda afirmación de su conocimiento del tema.
—Había horas en que no se podía ir. Horas pico —recordó Ricardo—. En cualquier momento te manoteaban el ganso...
—O había tipos con los lienzos bajados hasta los tobillos. Con el culo al aire... ¡Para mear! ¡Oíme!
—Por eso mismo, por eso mismo... Y un día el Negro Moreyra se calentó, se ve que vino alguno a protestarle y el Negro se calentó y entro en el baño a los gritos: "¡Fuera degenerados, que vienen criaturas acá!". Y entró a darles chicotazos con el trapo rejilla...
—¡No me jodás! —se rió el Zorro.
—Meta chicotazos en el culo. Húmedo el trapo rejilla ¿viste?
—El Negro es un sueño. El Negro es maravilloso, es para llevárselo a la casa.
—¡La desbandada de los trolos! —Ricardo se sacudía de la risa. ¡Piraron todos para la calle!
Se rieron un rato más. Ricardo volvió a estudiar al Francés, que seguía en la vereda de enfrente hablando con un señor bastante más grande que él.
—¿Sigue hablando pelotudeces aquél? —reflexionó, en voz alta—. Siempre bien vestido. Buenas pilchas.
—¿Sigue en playboy, che? —preguntó el Zorro— ¿Sigue en lindo?
Ricardo frunció la nariz y tardó en contestar, cavilando.
—No sé... —dijo al fin—. Hace bastante que no lo veo. Andaba medio perdido, te digo. Antes lo solía ver más a menudo en lo del Pitu, en "Barcelona". O siempre caía por aquí con alguna minita.
—Coge para la tribuna, hermano —El Zorro retomó el tono despectivo.
—Ah, eso sí. Coge para los muchachos.
—Siempre te traía alguna minita para mostrártela, para que la vieran ¿eh? ¿Es así o no es así? La vareaba. Te la mostraba.
—En una de ésas, hasta por ahí te la ofrecía...
—¡Sí, sí! — enfatizó el Zorro—. Te la presentaba y después te decía: "En una de ésas, en un tiempito, te la enganchás vos"...
—Te abría una puerta, generoso...
—Te enseñaba el know how... ¿eh? ¿eh? El know how te enseñaba...
—Pero, ojo... —reivindicó, Ricardo—. Que el hombre ha enganchado sus buenas lobas, eh, no nos olvidemos de eso. Te cuento que la ha puesto donde no la pusieron muchos...
—Puede ser, puede ser...
—Cuando se volteó a la Graciela, me acuerdo que el Turco le decía "Francés, vení que te beso la verga"... No.. Hay que reconocerle sus méritos al hombre...
—Para la tribuna, Ricardo...
—Es que tiene su pinta, Zorro, decí la verdad. El Francés tiene su pintita, es agradable —porque no es un burro— es agradable, tiene su auto...
—Ya está medio achacado, Ricardo ¿Cuántos años tendrá el Francés?
Ricardo miró al Francés, que ya se estaba despidiendo, a través de las ventanas que dan a Santa Fe, estudiándolo.
—Y... tendrá 45, 46...
—¡Más Ricardo! ¿O te creés que nosotros solos cumplimos años? El Francés debe estar casi por los 51, 52...
—No creo. Pero miralo... Está bien el hijo de puta. Además, siempre bronceado, no se le han volado demasiado las chapas... Yo te digo, es verdad que, de última, lo he visto poco, y las dos o tres veces que lo he visto en Barcelona, lo he visto solo, solari estaba, pero el hombre tiene su chapa. Y con las minas, gana, gana tupido. Porque no es mal tipo, porque es educado con ellas....
—No sabe hacer la "O" ni con el culo de un vaso.
—No es un pensador, de acuerdo... No es un Marcuse... pero....
—Y está al pedo, querido. Ha estado siempre al reverendísimo pedo —casi estalló el Zorro—. Y eso es fundamental. Para las minas tenés que tener tiempo, hermano. Podés tener un coche, un depto, una lancha, una casa en la isla, pero si no tenés tiempo cagaste, hermano.
—Eso es verdad.
—Y este tipo no ha laburado en su puta vida.
—Creo que manejaba una fábrica del padre, algo así.
—Pero de taquito la manejaba, Ricardo. Nunca hizo un sorete, hermano. Se la pasaba en el Augustus tomando copetines. Lo he visto yo.
—Ahora trabaja. Ahora alguien me dijo que, desde que se le murió el viejo, se ha tenido que poner más en serio.
—Será una exigencia del Fondo Monetario Internacional, Ricardo —se rió el Zorro—. Le dijeron al Presi, "Les abrimos las líneas de crédito si labura el Francés". Eso habrá sido. Hay que tener tiempo para dedicarse full time a las minas, Ricardito ¿O no? ¿O no?
—Vos de envidia.
El Zorro frunció la frente, honesto.
—Puede ser, puede ser. Se ha cogido algunas minas que hacían mucho ruido, lo reconozco.
—La Flaca Viviana ¿te acordás? Ésa que era modelo de Canal 3...
Ricardo miró para afuera.
—Ahí viene —anunció. El Francés cruzaba la calle entrecerrando los ojos, escrutando si adentro del boliche los muchachos estaban en la mesa de siempre.
—Miralo —dijo el Zorro—. No ve un carajo ¿No te digo? Está achacado. Dentro de dos meses lo vemos con un bastón blanco. No va a poder cruzar solo —y se puso de pie—. Me voy.
—Vos de envidia, Zorro ¿Te vas? Quédate boludo.
—No, no me lo banco. Que te cuente a vos a qué mina se cogió esta semana. Yo me voy.
Sin embargo, el Francés ya entraba por la puerta de la esquina y se dirigía directamente hacia la mesa, radiante, sonriente, con un traje liviano clarito, camisa a rayitas y corbata al tono. El Zorro no pudo menos que esperarlo, cambiar un par de saludos de rigor, decirle que lo encontraba muy bien, preguntarle si había hecho un pacto con el Diablo y luego irse por la puerta que da a Santa Fe.
—Te dejo la silla —le dijo de última, como justificando su huída, aunque había más de cinco sillas libres. El Francés se sentó frente a Ricardo, no sin antes, prolijo, levantarse levemente los pantalones sobre los muslos, cosa de no arrugarlos demasiado. También hubo otro intercambio mínimo de salutación y un recorrido rápido de la vista del Francés por el recinto, como para comprobar que todo seguía igual pese a su ausencia. Estaba sentado casi en la punta de su silla, la silla un tanto alejada de la mesa, acodado en el nerolite y sin soltar de su mano izquierda un par de carpetas y una agenda. Recién cuando le informó a Ricardo, "Mirá, quería hacerte una pregunta", acercó la silla y se acomodó bien de frente a él, como para quedarse. En ese mismo momento, y al igual que en las comedias livianas del teatro de entretenimiento —casi simultáneamente con la salida del Zorro por Santa Fe—, entraba el Pitufo por la puerta de la esquina. El Pitufo venía con ganas de joder y se sentó en la silla en que había estado el Zorro. Se alegró de ver al Francés pero era notorio que su intención era hincharle las bolas.
—¿Qué haces, Francés? —le dijo—. ¿Es cierto que te hiciste puto?
El Francés se rió.
—Algo de eso hay, Pitu —afirmó con la cabeza, siguiéndole el juego.
—Que te habías hecho trolo... —continuó el Pitu lentificando el ritmo de sus palabras, irónicamente serio—... que ya no se te paraba... no sé... Bah, son cosas que dicen los muchachos...
—Y... —explicó el Francés, más previsible, de buen grado pero con menos manejo del humor—. Hay que probar de todo en la vida.
—Que andabas de novio con un muchacho.
—Estoy buscando nuevas experiencias, ¿viste?
—Que te habían visto tirándole la goma a un tipo en el Parque Urquiza...
El Francés se rió y, volviendo a Ricardo, dio por terminado el momento de la joda.
—Oíme Ricardo —dijo—. ¿Vos no sabes quién es el fotógrafo de la revista de Cablemundo?
Ricardo sacó la mandíbula inferior hacia adelante, en signo de ignorancia.
—¿De Cablemundo?
—Sí.
—Ni idea. No. No sé... ¿Qué? ¿Tiene una revista Cablemundo?
—Sí. Tiene una de esas revistas de la farándula —asesoró el Francés—. Que saca un montón de pelotudeces. Fotos de la noche rosarina, los boliches, esas cosas...
—Sí —corroboró el Pitufo—. A mi boliche vinieron. A sacar fotos.
—De esas fotos que ponen —siguió el Francés—. "Menganito, Fulanito y Perenganito en la Taberna del Parque" por ejemplo.
—Ah —se enteró Ricardo—. Pero no sé quién es el fotógrafo, Francés. Deberías preguntarle a Carrión.
—¿A qué Carrión? ¿El Negro, el fotógrafo?
—Sí. Él debe saber. Acá se conocen todos.
—¿No sabés dónde lo puedo conseguir a Carrión? —el Francés aparecía ahora inopinadamente serio.
—¿Para qué querés un fotógrafo de esa revista, Francés? —el Pitufo se estiró hacia adelante en la mesa y quedó casi con el mentón sobre el nerolite—. A vos te convendría salir ahí, en una de ésas. Para hacerte un poco de promoción. Dicen los muchachos que en los últimos tiempos no cazas una mina ni de casualidad.
—Sí. Seguro —contestó el Francés, serio, sin dar a entender si continuaba con la broma, aprobaba o la rechazaba de plano—¿Carrión viene por acá?
—Suele venir. Suele venir—dijo Ricardo—. Pero no viene siempre, no te puedo asegurar.
El Francés buscó en un bolsillo interior del saco, sacó una billetera, de la billetera tomó una tarjeta y se la dio a Ricardo.
—Mirá, te dejo mi tarjeta. Ahí está mi fono. Si lo ves a Carrión decile por favor que me llame. El debe saber quién es el fotógrafo de la revista— Ricardo asintió con la cabeza—. Que me llame urgente.
Ricardo y el Pitufo miraron al Francés.
—¿Es algo jodido? —se atrevió Ricardo.
—No. No —vaciló el Francés—. Un laburo que necesito darle.
—¿Para qué querés un fotógrafo, Francés? — retomó su tono zumbón el Pitu—. ¿Para sacarte una foto porno? ¿O te agarraron en un renuncio fulero? Decime... ¿Te agarraron sentándote en el pelado? Decime... ¿Te plancharon la escarapela?
—Hablando de fotos porno —se sonrió el Francés, como aprovechando lo dicho por el Pitu para cambiar el rumbo de la charla—. El otro día, me voy con una mina al mueble...
El Pitufo se revolvió en su asiento y pareció acercar aun más su cara hacia el Francés.
—Contá, contá —alentó—. Contá que me encantan esas cosas ¿Quién era la mina?
—Una mina —el Francés espantó una imaginaria mosca con su mano izquierda, amparándose en una discreción quizás real—. Me voy con una mina al mueble...
—Tenés que contarnos esas cosas —lo reprendió, también irónico, Ricardo—. Acá los muchachos vivimos de tus hazañas. A nosotros las minas ya no nos dan más bola. Nosotros ya fuimos, Francés.
—Una mina a la que reencontré después de como diez años —siguió el Francés—. O sea que era como si fuera una mina nueva ¿Viste? Habíamos tenido nuestros tiroteos en otro tiempo, pero hacía mucho. Entonces, íbamos en auto para el mueble, pero en un plan muy ¿cómo decirte? muy civilizado. Pura charla, pura conversación...
—Nada de manoteos —aportó Ricardo.
—Ningún chupón en los semáforos —completó el Pitu.
—Nada. Nada. Como si fuéramos a hacer un trámite judicial, a pedir un crédito a un banco. Una cosa así. Hasta te diría que uno está como tímido en esos trances. Bueno. Digamos que hasta que llegamos al mueble yo no le había tocado un pelo a la mina ni ella a mí. Había una especie de respeto mutuo, digamos. Una cosa elegante. Cuando ya vamos a entrar a la pieza, viene el punto ése que te cobra la habitación, le pago y yo no me doy cuenta pero el tipo, antes de irse, enciende el aparato de televisión...
—De esos telos con video.
—De ésos. Bueno... —el Francés se apretó los ojos con la punta de los dedos como queriendo hundirse las órbitas dentro del cráneo. —Mirá... Cuando entramos, en la televisión una mina se estaba chupando una poronga... —el Francés observó la superficie de la mesa, miró las sillas, con el ceño fruncido, como buscando algo—. Mirá no te miento —midió con las manos abiertas el ancho de la mesa—. Más o menos de este tamaño. De este tamaño, te juro. Unos 50 centímetros, no te miento....
—Ehhh... —se asombró Ricardo—. No puede ser ¿No sería una porno de Spielberg? Eso no es posible. Esos son efectos especiales.
—Son trucos. Ahora se hace cualquier cosa con la fibra de vidrio —dijo el Pitufo.
—Una cosa increíble —el Francés se comenzó a reír—. ¡Te imaginás, yo! Y la mina. Después de tanta consideración del uno hacia el otro, de tanto respeto... Entrás y te encontrás con una cosa así...
—Además —opinó Ricardo—. Las comparaciones. Ahí cagaste. Porque después, cuando uno se baja los lienzos ahí la mina empieza a comparar y vos perdés como en la guerra.
—Se te cagan de risa en la cara —se rió el Pitufo.
—Llaman por teléfono al conserje para pedir al de la película —siguió Ricardo.
—Pero te digo —adoptó un tono suficiente el Francés— que, al final, es mejor. Porque las minas se hacen las que se escandalizan pero esas películas las vuelven locas...
—Che —presionó el Pitufo—. Contá ¿quién era la mina?
—Vos no la conocés —dijo el Francés, guiñándole un ojo a Ricardo— ¿Te vas a acordar, Ricardo, de decirle eso a Carrión?
—Le digo, le digo.
—Es importante ¿sabés? —El Francés tomó sus carpetas y la agenda como para levantarse. Lo detuvo nuevamente la requisitoria del Pitufo.
—Para, Francés. Ahora en serio, fuera de joda — el Pitu había adoptado un rostro de severidad, aunque Ricardo detectó que su afán de acicatearlo al Francés continuaba intacto—. Lo que yo te decía antes, eso de que se comentaba de que te habías vuelto marica y todo eso, era en joda.
—No me había dado cuenta —mintió el Francés mirándolo con atención.
—Pero ahora de veras. No te veo más con minas, pelotudo ¿Qué pasa? ¿Te retiraste de la actividad? ¿Tenés más trabajo? ¿Las minas están muy cagadas con el asunto del Sida? ¿Qué pasa?
Una sombra de molestia atravesó la cara del Francés.
—Me muestro menos, Pitufo. Eso es todo.
—Fuera de joda, Francés. Vos sabés que acá en Rosario todo trasciende. Y me dijeron que se te ve mucho solo. Que te patearon un par de minas...
—¿Quién me pateó? —se enojó el Francés.
—Me dijeron que la Marisa. Que después la Negra Fraquea te paró la chata... —esto último lo dijo el Pitufo en un hilo de voz, como con temor a decirlo.
—Se habla mucho al pedo, Pitufo.
—Vos perdóname si te lo pregunto. Pero es un poco el comentario de los muchachos, de la noche — agregó compungido el Pitufo. Ricardo lo miraba con los labios apretados, seguro de que el Pitufo estaba disfrutando intensamente el momento.
—Se habla mucho al pedo —repitió el Francés, como si no tuviera demasiados argumentos—. Lo de Marisa ya te lo voy a contar bien algún día, cuando tenga más tiempo. En cuanto a lo de la Negra Fraquea...
—Yo pensaba que tal vez, cuando se llega a cierta edad....
El Francés bufó y se revolvió en el asiento, nervioso. Se hizo un momento de silencio y pareció que la cosa iba a quedar así. Pero el Francés se inclinó hacia adelante, entrecerró los ojos y clavó la mirada en el Pitufo.
—¿Querés que te cuente por qué ando buscando a este fotógrafo? —le dijo adoptando un tono de voz confidencial.
—Contame. Contame.
Ricardo también se aprestó a escuchar.
—Porque me escrachó con una mina con la que yo no tenía que ser visto. Por eso lo ando buscando. Y eso fue antes de anoche.
—¿Cómo te escrachó?
—Yo estaba en un boliche. Un boliche medio de trampa que está allá por Alem al fondo. Tomando un trago con una mina. Y no me di cuenta de que al lado mío, adelante, habían otra mina con algunas pendejas y algunos pendejos, muy chetos todos. Y era temprano, serían las once de la noche, las doce. Y en eso veo un relampagueo, un flashazo, de una foto. Primero no le di pelota pero después, calculando, me di cuenta de que desde el lugar donde estaba parado el fotógrafo la mesa mía también había salido. Y que yo y la mina estábamos ahí en la foto, seguro. Seguro. En un segundo plano, pero estábamos. Cuando me di cuenta salí a buscar al fotógrafo pero ya se había ido. Le pregunté al pibe dueño del boliche y me dijo que era un fotógrafo de la revista de Cablemundo. Hablé a Cablemundo y no supieron decirme. Empecé a buscarlo por todos lados...
—Pero Francés —titubeó el Pitufo—. ¿Y a vos qué te calienta salir en una foto? ¿Estás casado, vos?
—No, boludo. Pero la mina sí.
—Ah. El problema es la mina.
—No solo la mina, Ricardo —se puso grave, el Francés—. El marido de la mina. El marido de la mina. Es un pesado de aquellos. Estaba mezclado en el sindicalismo. Imaginate que salga la foto publicada en la revista. Que aparezca la foto con "Fulanito y el Pendorcho García en el boliche tal, con Susanita y Menganita". Y atrás, en la penumbra, esta mina y yo de bruto atraque tomando una copa. Este tipo me caga a balazos.
—Es jodida la mano —acordó Ricardo.
—Aparte —retomó cierto aire ufano el Francés—. Ese tipo me la tiene jurada porque yo ya un par de veces le afané alguna novia. Ya me dijo que me iba a matar. Y a esta mina de ahora, que es su esposa legal, la marca bien de cerca porque es una potra de novela.
—Ah...Es así la cosa —musitó el Pitufo, algo apabullado. Se hizo un silencio. El Francés se puso de pie.
—Si viene el Negro Carrión —advirtió, por última vez—. Decile que me busque, que necesito saber quién es ese fotógrafo. Que le compro la foto. El negativo le compro. Pero, oíme... que no comente mucho el asunto —la advertencia destinada al Negro Carrión iba, implícitamente, para el Pitufo y Ricardo.
El Francés se fue. Dos minutos después, como repitiendo el fácil recurso de las comedias de enredos, apareció Carrión con su pesado bolso del equipo fotográfico a cuestas. Pitufo no pudo menos que reírse.
—Esto parece esas obras de títeres —apuntó— donde aparece un policía y le pregunta a los chicos "¿Hacia dónde fue el ladrón, chicos?"
—Y todos gritan "¡Para allá! ¡Para allá!" —completó Ricardo, mientras Carrión se sentaba.
—Entonces el policía se va por un costadito del teatro —siguió el Pitufo, conocedor— y por el otro, enseguida, entra el ladrón...
—¿Qué pasa, che? — preguntó Carrión, divertido.
Pitufo y Ricardo le contaron. Un poco a borbotones, un poco desordenadamente, pero lo impusieron del problema.
—Soy yo el fotógrafo de Cablemundo —subrayó Carrión finalmente.
—¿Sos vos? —El Pitufo se tiró hacia atrás en su silla, a las carcajadas.
—Entonces... ¿Tenés la foto? —Ricardo no podía con su ansiedad.
—Si se la saqué, debo tenerla —Carrión levantó el bolso que habían dejado en el suelo y lo puso en una silla libre al lado suyo—. Pero yo no me acuerdo de este tipo, el Francés.
—Uno alto, boludo —lo retó el Pitufo—. Medio rubio, siempre bien vestido, que venía hace mucho.
Carrión lo miró desconcertado.
—No me acuerdo —dijo después. Y sacó un sobre de papel manila del bolso—. Acá tengo las fotos.
—Mostrámelas que nosotros te decimos quién es —apuró Ricardo.
—Pásalas, pásalas —el Pitufo, excitadísimo, prácticamente saltaba sobre su asiento. Fueron pasando las fotos de mano en mano, ansiosamente. Carrión, de tanto en tanto, les deslizaba el nombre del lugar en el que habían sido tomadas.
—Hay boliches donde suele estar muy oscuro — advirtió—. Y a veces el flash no alcanza para las mesas de más atrás. Por ahí este tipo piensa que yo lo escraché y no salió absolutamente nada.
Las fotos eran una cantidad considerable y tardaron bastante en pasarlas. Restaban solo dos o tres y, ante las puteadas del Pitufo, el Francés no aparecía en ninguna.
—¡Aquí está! —estallaron Ricardo y el Pitufo, de pronto y al unísono—. ¡Aquí está el hijo de puta, aquí está!
Carrión torció su cuerpo como una víbora sobre la mesa, para ver la foto.
—Ah sí. Eso era en "La Bordalesa" —detalló, profesional—. A ver, déjame verlo al punto. A ver si lo conozco.
Pitufo le mostró la foto. Mostraba, efectivamente, un grupo juvenil, tomado de cerca, lleno de sonrisas y pelos largos. Atrás, sobre la derecha de la foto y no suficientemente cubiertos por los protagonistas del enfoque, se veía al Francés nítido, de perfil y a una mujer que había mirado frontalmente a la cámara en el momento de la toma.
—Ah sí —pareció reprocharse a sí mismo, Carrión—. Más bien que lo conozco a este tipo. Un flaco que venía acá.
—Pero la mina, boludo —urgió Ricardo—. Trae para ver quién es la mina —y le arrebató la foto. La colocó frente a él sobre la mesa y el Pitufo se le montó prácticamente en un hombro. La expectativa duró siete segundos. Luego el Pitufo abrió grande los ojos, se puso de pie y gritó, señalando hacia abajo: "¡Esa es la gorda Recupero, Ricardo! ¡Ésa es la Gorda Recupero!"
—¡No! —gritó Ricardo, estupefacto pero ya al borde de la carcajada.
—¡Es la gorda Recupero, boludo, la gorda! —al Pitufo le dio un ataque de algo. Saltaba, giraba como un trompo y se reía al mismo tiempo, con la voz transfigurada por la emoción.
—¡La gorda Recupero! —confirmó Ricardo, empezando también a reírse ante la mirada entre atenta y divertida de los escasos parroquianos de las otras mesas—. ¡Loco, esto no se puede creer! ¡Claro, es la gorda, está un poco distinta con el pelo corto pero es la gorda!
—¿Quién es la gorda? —Carrión contemplaba la escena con algún desconcierto. Pitufo se había vuelto a sentar pero no cesaba de rascarse la cabeza y acomodarse el pelo, como cuando estaba muy nervioso. Se tiró hacia adelante sobre la mesa, hacia Carrión.
—Es una gorda espantosa, Negro —lo asesoró—. Una gorda que no vale un carajo.
—¡Fea! —puntualizó Ricardo, ensañado—. Y mal bicho. Caía siempre cuando yo tenía la peña y a veces enganchaba a algún borracho, de última.
—De bigotes, Negro —continuaba, encarnizado, el Pitufo—. Te juro que tiene unos bigotitos, acá, sobre el labio. Peluda.
—Así —gráfico Ricardo, extendiendo su mano derecha, aproximadamente a un metro con cuarenta centímetros del piso—. Una enana...
—¿Y cómo se enganchó este tipo con esta mina? —preguntó, con criterio, Carrión.
—Estaría en pedo —dijo Ricardo.
—¿Que va a estar en pedo Ricardo? —se soliviantó, airado, el Pitufo—. Miralo, no parece en pedo. Además, él mismo dijo que era temprano, que no eran las doce de la noche...
—Es increíble —meneó la cabeza Ricardo mirando la foto. Flotó un silencio absorto.
—Por eso quería recuperar el negativo Ricardo —el Pitufo, más calmo, reconstruía ahora el suceso casi recostado sobre la mesa—. Era todo un verso eso de la mina casada y del esposo que lo quería matar.
—Todo verso. Todo verso. Lo que no quería era que le diéramos la cana o que alguien le diera la cana con ese bagre.
—¿Te imaginás si esto... —Pitufo elevó la foto como una hostia consagrada— sale publicado en esa revista? A la mierda con la fama de cogedor del Francés. Yo no pensaba que era tan macaneador este hijo de puta.
—Lo que pasa es que vos lo pinchaste, Pitu. Vos lo pinchaste...
—Con la gorda Recupero... —seguía repitiendo Pitufo, sin poder admitirlo.
—¿Y qué vas a hacer, Negro? —preguntó Ricardo a Carrión, que estaba guardando las fotos—. ¿Vas a publicarla?
—Nooo. Por supuesto que no. Total, tengo un montón. No lo vamos a cagar al hombre justamente con ésta.
—Claro, sería una maldad. Sería destruir la imagen del playboy, el ídolo de la mesa.
—No —aprobó el Pitufo—. Rompela. Sería una guachada publicarle ésa.
Carrión se levantó, echándose el bolso al hombro. Ricardo le alcanzó la tarjeta del Francés.
—Pero llamalo, Negro —le advirtió—. Decile que yo te di la tarjeta.
—Y no le digas que nosotros vimos las fotos — rogó el Pitufo—. Por favor no le digas.
—No. Ni loco —prometió Carrión. Y era un tipo confiable.
Ricardo y el Pitufo se quedaron en silencio. De cuando en cuando Ricardo meneaba la cabeza, se mordía los labios. Al Pitufo, cada tanto, se le dibujaba una sonrisa.
—¡Qué decadencia, Ricardo! ¡Qué fulero, pobre Francés!
—¿Será así nomás, che? ¿También nosotros caeremos tan bajo?
—A mí ya me habían dicho algo, te juro. Que venía medio herido el hombre...
—Sí, pero hay que estar muy necesitado para engancharse la gorda esa.
—Un ídolo con pies de barro, Ricardo.
—No lo comentes en el boliche, hijo de puta.
—No, Ricardo. Vos sabés que yo, en esas cosas, soy muy discreto.
—Esperá que se lo cuente al Zorro ¡Uy cómo se va a poner el Zorro!
—¡A Pedrito, boludo, a Pedrito se lo tenemos que decir!
De "La Mesa de Los Galanes y otros cuentos"
—Hace mucho que no aparecía ese naipe —interrumpió su relato Ricardo, estudiando la figura del Francés que estaba conversando animadamente con otro tipo, justo en la esquina del Banco Italiano—. Andaba desaparecido.
—Dejalo —se desinteresó el Zorro mientras se mordisqueaba una uña—. ¿Y, che? —apuró después, pegándole una palmadita a Ricardo en el brazo—. ¿Cómo fue lo del Negro con los trolos?
—No —insistió Ricardo— Porque antes caía tupido por acá.
—Dejalo, boludo. No le hagas fiestas que por ahí se viene. Contame lo de los trolos.
—Venía siempre.
—Ya sé, gil. Si yo también venía. ¿O no venía yo?
—Claro, antes de que te fueras a Buenos Aires.
—¿Para qué lo querés? —murmuró despectivo el Zorro, y volvió a palmearlo a Ricardo en el brazo—. Contame la del Negro que ésa es mundial.
Estaban los dos sentados en la Mesa de los Galanes pero un poco antes de la hora habitual de la tertulia (las siete, las siete y media de la tarde) los dos dando la espalda a los baños, del mismo lado de la mesa, mirando hacia calle Sarmiento. Una muy buena ubicación para tener controlada la entrada de la ochava, aunque el Zorro quedaba medio tapado por la columna que estaba a su derecha. La columna donde se había colgado la foto enmarcada de la visita del Nano Serrat, foto tras la cual (hasta hacía algún tiempo) había estado oculto el Pequeño Larousse Ilustrado que trajera Malena después de la severa discusión armada una noche en derredor del significado de la palabra "frontispicio".
—¿Vos no estabas, boludo? —retomó Ricardo—. ¿O ya te habías ido para esa época?
—Ya me había ido —siguió mordisqueándose una cutícula el Zorro.
—Uy, yo creí que ya la sabías. Te acordás que el baño era una convención de putos...
El Zorro se encogió de hombros, enarcando las cejas, en una muda afirmación de su conocimiento del tema.
—Había horas en que no se podía ir. Horas pico —recordó Ricardo—. En cualquier momento te manoteaban el ganso...
—O había tipos con los lienzos bajados hasta los tobillos. Con el culo al aire... ¡Para mear! ¡Oíme!
—Por eso mismo, por eso mismo... Y un día el Negro Moreyra se calentó, se ve que vino alguno a protestarle y el Negro se calentó y entro en el baño a los gritos: "¡Fuera degenerados, que vienen criaturas acá!". Y entró a darles chicotazos con el trapo rejilla...
—¡No me jodás! —se rió el Zorro.
—Meta chicotazos en el culo. Húmedo el trapo rejilla ¿viste?
—El Negro es un sueño. El Negro es maravilloso, es para llevárselo a la casa.
—¡La desbandada de los trolos! —Ricardo se sacudía de la risa. ¡Piraron todos para la calle!
Se rieron un rato más. Ricardo volvió a estudiar al Francés, que seguía en la vereda de enfrente hablando con un señor bastante más grande que él.
—¿Sigue hablando pelotudeces aquél? —reflexionó, en voz alta—. Siempre bien vestido. Buenas pilchas.
—¿Sigue en playboy, che? —preguntó el Zorro— ¿Sigue en lindo?
Ricardo frunció la nariz y tardó en contestar, cavilando.
—No sé... —dijo al fin—. Hace bastante que no lo veo. Andaba medio perdido, te digo. Antes lo solía ver más a menudo en lo del Pitu, en "Barcelona". O siempre caía por aquí con alguna minita.
—Coge para la tribuna, hermano —El Zorro retomó el tono despectivo.
—Ah, eso sí. Coge para los muchachos.
—Siempre te traía alguna minita para mostrártela, para que la vieran ¿eh? ¿Es así o no es así? La vareaba. Te la mostraba.
—En una de ésas, hasta por ahí te la ofrecía...
—¡Sí, sí! — enfatizó el Zorro—. Te la presentaba y después te decía: "En una de ésas, en un tiempito, te la enganchás vos"...
—Te abría una puerta, generoso...
—Te enseñaba el know how... ¿eh? ¿eh? El know how te enseñaba...
—Pero, ojo... —reivindicó, Ricardo—. Que el hombre ha enganchado sus buenas lobas, eh, no nos olvidemos de eso. Te cuento que la ha puesto donde no la pusieron muchos...
—Puede ser, puede ser...
—Cuando se volteó a la Graciela, me acuerdo que el Turco le decía "Francés, vení que te beso la verga"... No.. Hay que reconocerle sus méritos al hombre...
—Para la tribuna, Ricardo...
—Es que tiene su pinta, Zorro, decí la verdad. El Francés tiene su pintita, es agradable —porque no es un burro— es agradable, tiene su auto...
—Ya está medio achacado, Ricardo ¿Cuántos años tendrá el Francés?
Ricardo miró al Francés, que ya se estaba despidiendo, a través de las ventanas que dan a Santa Fe, estudiándolo.
—Y... tendrá 45, 46...
—¡Más Ricardo! ¿O te creés que nosotros solos cumplimos años? El Francés debe estar casi por los 51, 52...
—No creo. Pero miralo... Está bien el hijo de puta. Además, siempre bronceado, no se le han volado demasiado las chapas... Yo te digo, es verdad que, de última, lo he visto poco, y las dos o tres veces que lo he visto en Barcelona, lo he visto solo, solari estaba, pero el hombre tiene su chapa. Y con las minas, gana, gana tupido. Porque no es mal tipo, porque es educado con ellas....
—No sabe hacer la "O" ni con el culo de un vaso.
—No es un pensador, de acuerdo... No es un Marcuse... pero....
—Y está al pedo, querido. Ha estado siempre al reverendísimo pedo —casi estalló el Zorro—. Y eso es fundamental. Para las minas tenés que tener tiempo, hermano. Podés tener un coche, un depto, una lancha, una casa en la isla, pero si no tenés tiempo cagaste, hermano.
—Eso es verdad.
—Y este tipo no ha laburado en su puta vida.
—Creo que manejaba una fábrica del padre, algo así.
—Pero de taquito la manejaba, Ricardo. Nunca hizo un sorete, hermano. Se la pasaba en el Augustus tomando copetines. Lo he visto yo.
—Ahora trabaja. Ahora alguien me dijo que, desde que se le murió el viejo, se ha tenido que poner más en serio.
—Será una exigencia del Fondo Monetario Internacional, Ricardo —se rió el Zorro—. Le dijeron al Presi, "Les abrimos las líneas de crédito si labura el Francés". Eso habrá sido. Hay que tener tiempo para dedicarse full time a las minas, Ricardito ¿O no? ¿O no?
—Vos de envidia.
El Zorro frunció la frente, honesto.
—Puede ser, puede ser. Se ha cogido algunas minas que hacían mucho ruido, lo reconozco.
—La Flaca Viviana ¿te acordás? Ésa que era modelo de Canal 3...
Ricardo miró para afuera.
—Ahí viene —anunció. El Francés cruzaba la calle entrecerrando los ojos, escrutando si adentro del boliche los muchachos estaban en la mesa de siempre.
—Miralo —dijo el Zorro—. No ve un carajo ¿No te digo? Está achacado. Dentro de dos meses lo vemos con un bastón blanco. No va a poder cruzar solo —y se puso de pie—. Me voy.
—Vos de envidia, Zorro ¿Te vas? Quédate boludo.
—No, no me lo banco. Que te cuente a vos a qué mina se cogió esta semana. Yo me voy.
Sin embargo, el Francés ya entraba por la puerta de la esquina y se dirigía directamente hacia la mesa, radiante, sonriente, con un traje liviano clarito, camisa a rayitas y corbata al tono. El Zorro no pudo menos que esperarlo, cambiar un par de saludos de rigor, decirle que lo encontraba muy bien, preguntarle si había hecho un pacto con el Diablo y luego irse por la puerta que da a Santa Fe.
—Te dejo la silla —le dijo de última, como justificando su huída, aunque había más de cinco sillas libres. El Francés se sentó frente a Ricardo, no sin antes, prolijo, levantarse levemente los pantalones sobre los muslos, cosa de no arrugarlos demasiado. También hubo otro intercambio mínimo de salutación y un recorrido rápido de la vista del Francés por el recinto, como para comprobar que todo seguía igual pese a su ausencia. Estaba sentado casi en la punta de su silla, la silla un tanto alejada de la mesa, acodado en el nerolite y sin soltar de su mano izquierda un par de carpetas y una agenda. Recién cuando le informó a Ricardo, "Mirá, quería hacerte una pregunta", acercó la silla y se acomodó bien de frente a él, como para quedarse. En ese mismo momento, y al igual que en las comedias livianas del teatro de entretenimiento —casi simultáneamente con la salida del Zorro por Santa Fe—, entraba el Pitufo por la puerta de la esquina. El Pitufo venía con ganas de joder y se sentó en la silla en que había estado el Zorro. Se alegró de ver al Francés pero era notorio que su intención era hincharle las bolas.
—¿Qué haces, Francés? —le dijo—. ¿Es cierto que te hiciste puto?
El Francés se rió.
—Algo de eso hay, Pitu —afirmó con la cabeza, siguiéndole el juego.
—Que te habías hecho trolo... —continuó el Pitu lentificando el ritmo de sus palabras, irónicamente serio—... que ya no se te paraba... no sé... Bah, son cosas que dicen los muchachos...
—Y... —explicó el Francés, más previsible, de buen grado pero con menos manejo del humor—. Hay que probar de todo en la vida.
—Que andabas de novio con un muchacho.
—Estoy buscando nuevas experiencias, ¿viste?
—Que te habían visto tirándole la goma a un tipo en el Parque Urquiza...
El Francés se rió y, volviendo a Ricardo, dio por terminado el momento de la joda.
—Oíme Ricardo —dijo—. ¿Vos no sabes quién es el fotógrafo de la revista de Cablemundo?
Ricardo sacó la mandíbula inferior hacia adelante, en signo de ignorancia.
—¿De Cablemundo?
—Sí.
—Ni idea. No. No sé... ¿Qué? ¿Tiene una revista Cablemundo?
—Sí. Tiene una de esas revistas de la farándula —asesoró el Francés—. Que saca un montón de pelotudeces. Fotos de la noche rosarina, los boliches, esas cosas...
—Sí —corroboró el Pitufo—. A mi boliche vinieron. A sacar fotos.
—De esas fotos que ponen —siguió el Francés—. "Menganito, Fulanito y Perenganito en la Taberna del Parque" por ejemplo.
—Ah —se enteró Ricardo—. Pero no sé quién es el fotógrafo, Francés. Deberías preguntarle a Carrión.
—¿A qué Carrión? ¿El Negro, el fotógrafo?
—Sí. Él debe saber. Acá se conocen todos.
—¿No sabés dónde lo puedo conseguir a Carrión? —el Francés aparecía ahora inopinadamente serio.
—¿Para qué querés un fotógrafo de esa revista, Francés? —el Pitufo se estiró hacia adelante en la mesa y quedó casi con el mentón sobre el nerolite—. A vos te convendría salir ahí, en una de ésas. Para hacerte un poco de promoción. Dicen los muchachos que en los últimos tiempos no cazas una mina ni de casualidad.
—Sí. Seguro —contestó el Francés, serio, sin dar a entender si continuaba con la broma, aprobaba o la rechazaba de plano—¿Carrión viene por acá?
—Suele venir. Suele venir—dijo Ricardo—. Pero no viene siempre, no te puedo asegurar.
El Francés buscó en un bolsillo interior del saco, sacó una billetera, de la billetera tomó una tarjeta y se la dio a Ricardo.
—Mirá, te dejo mi tarjeta. Ahí está mi fono. Si lo ves a Carrión decile por favor que me llame. El debe saber quién es el fotógrafo de la revista— Ricardo asintió con la cabeza—. Que me llame urgente.
Ricardo y el Pitufo miraron al Francés.
—¿Es algo jodido? —se atrevió Ricardo.
—No. No —vaciló el Francés—. Un laburo que necesito darle.
—¿Para qué querés un fotógrafo, Francés? — retomó su tono zumbón el Pitu—. ¿Para sacarte una foto porno? ¿O te agarraron en un renuncio fulero? Decime... ¿Te agarraron sentándote en el pelado? Decime... ¿Te plancharon la escarapela?
—Hablando de fotos porno —se sonrió el Francés, como aprovechando lo dicho por el Pitu para cambiar el rumbo de la charla—. El otro día, me voy con una mina al mueble...
El Pitufo se revolvió en su asiento y pareció acercar aun más su cara hacia el Francés.
—Contá, contá —alentó—. Contá que me encantan esas cosas ¿Quién era la mina?
—Una mina —el Francés espantó una imaginaria mosca con su mano izquierda, amparándose en una discreción quizás real—. Me voy con una mina al mueble...
—Tenés que contarnos esas cosas —lo reprendió, también irónico, Ricardo—. Acá los muchachos vivimos de tus hazañas. A nosotros las minas ya no nos dan más bola. Nosotros ya fuimos, Francés.
—Una mina a la que reencontré después de como diez años —siguió el Francés—. O sea que era como si fuera una mina nueva ¿Viste? Habíamos tenido nuestros tiroteos en otro tiempo, pero hacía mucho. Entonces, íbamos en auto para el mueble, pero en un plan muy ¿cómo decirte? muy civilizado. Pura charla, pura conversación...
—Nada de manoteos —aportó Ricardo.
—Ningún chupón en los semáforos —completó el Pitu.
—Nada. Nada. Como si fuéramos a hacer un trámite judicial, a pedir un crédito a un banco. Una cosa así. Hasta te diría que uno está como tímido en esos trances. Bueno. Digamos que hasta que llegamos al mueble yo no le había tocado un pelo a la mina ni ella a mí. Había una especie de respeto mutuo, digamos. Una cosa elegante. Cuando ya vamos a entrar a la pieza, viene el punto ése que te cobra la habitación, le pago y yo no me doy cuenta pero el tipo, antes de irse, enciende el aparato de televisión...
—De esos telos con video.
—De ésos. Bueno... —el Francés se apretó los ojos con la punta de los dedos como queriendo hundirse las órbitas dentro del cráneo. —Mirá... Cuando entramos, en la televisión una mina se estaba chupando una poronga... —el Francés observó la superficie de la mesa, miró las sillas, con el ceño fruncido, como buscando algo—. Mirá no te miento —midió con las manos abiertas el ancho de la mesa—. Más o menos de este tamaño. De este tamaño, te juro. Unos 50 centímetros, no te miento....
—Ehhh... —se asombró Ricardo—. No puede ser ¿No sería una porno de Spielberg? Eso no es posible. Esos son efectos especiales.
—Son trucos. Ahora se hace cualquier cosa con la fibra de vidrio —dijo el Pitufo.
—Una cosa increíble —el Francés se comenzó a reír—. ¡Te imaginás, yo! Y la mina. Después de tanta consideración del uno hacia el otro, de tanto respeto... Entrás y te encontrás con una cosa así...
—Además —opinó Ricardo—. Las comparaciones. Ahí cagaste. Porque después, cuando uno se baja los lienzos ahí la mina empieza a comparar y vos perdés como en la guerra.
—Se te cagan de risa en la cara —se rió el Pitufo.
—Llaman por teléfono al conserje para pedir al de la película —siguió Ricardo.
—Pero te digo —adoptó un tono suficiente el Francés— que, al final, es mejor. Porque las minas se hacen las que se escandalizan pero esas películas las vuelven locas...
—Che —presionó el Pitufo—. Contá ¿quién era la mina?
—Vos no la conocés —dijo el Francés, guiñándole un ojo a Ricardo— ¿Te vas a acordar, Ricardo, de decirle eso a Carrión?
—Le digo, le digo.
—Es importante ¿sabés? —El Francés tomó sus carpetas y la agenda como para levantarse. Lo detuvo nuevamente la requisitoria del Pitufo.
—Para, Francés. Ahora en serio, fuera de joda — el Pitu había adoptado un rostro de severidad, aunque Ricardo detectó que su afán de acicatearlo al Francés continuaba intacto—. Lo que yo te decía antes, eso de que se comentaba de que te habías vuelto marica y todo eso, era en joda.
—No me había dado cuenta —mintió el Francés mirándolo con atención.
—Pero ahora de veras. No te veo más con minas, pelotudo ¿Qué pasa? ¿Te retiraste de la actividad? ¿Tenés más trabajo? ¿Las minas están muy cagadas con el asunto del Sida? ¿Qué pasa?
Una sombra de molestia atravesó la cara del Francés.
—Me muestro menos, Pitufo. Eso es todo.
—Fuera de joda, Francés. Vos sabés que acá en Rosario todo trasciende. Y me dijeron que se te ve mucho solo. Que te patearon un par de minas...
—¿Quién me pateó? —se enojó el Francés.
—Me dijeron que la Marisa. Que después la Negra Fraquea te paró la chata... —esto último lo dijo el Pitufo en un hilo de voz, como con temor a decirlo.
—Se habla mucho al pedo, Pitufo.
—Vos perdóname si te lo pregunto. Pero es un poco el comentario de los muchachos, de la noche — agregó compungido el Pitufo. Ricardo lo miraba con los labios apretados, seguro de que el Pitufo estaba disfrutando intensamente el momento.
—Se habla mucho al pedo —repitió el Francés, como si no tuviera demasiados argumentos—. Lo de Marisa ya te lo voy a contar bien algún día, cuando tenga más tiempo. En cuanto a lo de la Negra Fraquea...
—Yo pensaba que tal vez, cuando se llega a cierta edad....
El Francés bufó y se revolvió en el asiento, nervioso. Se hizo un momento de silencio y pareció que la cosa iba a quedar así. Pero el Francés se inclinó hacia adelante, entrecerró los ojos y clavó la mirada en el Pitufo.
—¿Querés que te cuente por qué ando buscando a este fotógrafo? —le dijo adoptando un tono de voz confidencial.
—Contame. Contame.
Ricardo también se aprestó a escuchar.
—Porque me escrachó con una mina con la que yo no tenía que ser visto. Por eso lo ando buscando. Y eso fue antes de anoche.
—¿Cómo te escrachó?
—Yo estaba en un boliche. Un boliche medio de trampa que está allá por Alem al fondo. Tomando un trago con una mina. Y no me di cuenta de que al lado mío, adelante, habían otra mina con algunas pendejas y algunos pendejos, muy chetos todos. Y era temprano, serían las once de la noche, las doce. Y en eso veo un relampagueo, un flashazo, de una foto. Primero no le di pelota pero después, calculando, me di cuenta de que desde el lugar donde estaba parado el fotógrafo la mesa mía también había salido. Y que yo y la mina estábamos ahí en la foto, seguro. Seguro. En un segundo plano, pero estábamos. Cuando me di cuenta salí a buscar al fotógrafo pero ya se había ido. Le pregunté al pibe dueño del boliche y me dijo que era un fotógrafo de la revista de Cablemundo. Hablé a Cablemundo y no supieron decirme. Empecé a buscarlo por todos lados...
—Pero Francés —titubeó el Pitufo—. ¿Y a vos qué te calienta salir en una foto? ¿Estás casado, vos?
—No, boludo. Pero la mina sí.
—Ah. El problema es la mina.
—No solo la mina, Ricardo —se puso grave, el Francés—. El marido de la mina. El marido de la mina. Es un pesado de aquellos. Estaba mezclado en el sindicalismo. Imaginate que salga la foto publicada en la revista. Que aparezca la foto con "Fulanito y el Pendorcho García en el boliche tal, con Susanita y Menganita". Y atrás, en la penumbra, esta mina y yo de bruto atraque tomando una copa. Este tipo me caga a balazos.
—Es jodida la mano —acordó Ricardo.
—Aparte —retomó cierto aire ufano el Francés—. Ese tipo me la tiene jurada porque yo ya un par de veces le afané alguna novia. Ya me dijo que me iba a matar. Y a esta mina de ahora, que es su esposa legal, la marca bien de cerca porque es una potra de novela.
—Ah...Es así la cosa —musitó el Pitufo, algo apabullado. Se hizo un silencio. El Francés se puso de pie.
—Si viene el Negro Carrión —advirtió, por última vez—. Decile que me busque, que necesito saber quién es ese fotógrafo. Que le compro la foto. El negativo le compro. Pero, oíme... que no comente mucho el asunto —la advertencia destinada al Negro Carrión iba, implícitamente, para el Pitufo y Ricardo.
El Francés se fue. Dos minutos después, como repitiendo el fácil recurso de las comedias de enredos, apareció Carrión con su pesado bolso del equipo fotográfico a cuestas. Pitufo no pudo menos que reírse.
—Esto parece esas obras de títeres —apuntó— donde aparece un policía y le pregunta a los chicos "¿Hacia dónde fue el ladrón, chicos?"
—Y todos gritan "¡Para allá! ¡Para allá!" —completó Ricardo, mientras Carrión se sentaba.
—Entonces el policía se va por un costadito del teatro —siguió el Pitufo, conocedor— y por el otro, enseguida, entra el ladrón...
—¿Qué pasa, che? — preguntó Carrión, divertido.
Pitufo y Ricardo le contaron. Un poco a borbotones, un poco desordenadamente, pero lo impusieron del problema.
—Soy yo el fotógrafo de Cablemundo —subrayó Carrión finalmente.
—¿Sos vos? —El Pitufo se tiró hacia atrás en su silla, a las carcajadas.
—Entonces... ¿Tenés la foto? —Ricardo no podía con su ansiedad.
—Si se la saqué, debo tenerla —Carrión levantó el bolso que habían dejado en el suelo y lo puso en una silla libre al lado suyo—. Pero yo no me acuerdo de este tipo, el Francés.
—Uno alto, boludo —lo retó el Pitufo—. Medio rubio, siempre bien vestido, que venía hace mucho.
Carrión lo miró desconcertado.
—No me acuerdo —dijo después. Y sacó un sobre de papel manila del bolso—. Acá tengo las fotos.
—Mostrámelas que nosotros te decimos quién es —apuró Ricardo.
—Pásalas, pásalas —el Pitufo, excitadísimo, prácticamente saltaba sobre su asiento. Fueron pasando las fotos de mano en mano, ansiosamente. Carrión, de tanto en tanto, les deslizaba el nombre del lugar en el que habían sido tomadas.
—Hay boliches donde suele estar muy oscuro — advirtió—. Y a veces el flash no alcanza para las mesas de más atrás. Por ahí este tipo piensa que yo lo escraché y no salió absolutamente nada.
Las fotos eran una cantidad considerable y tardaron bastante en pasarlas. Restaban solo dos o tres y, ante las puteadas del Pitufo, el Francés no aparecía en ninguna.
—¡Aquí está! —estallaron Ricardo y el Pitufo, de pronto y al unísono—. ¡Aquí está el hijo de puta, aquí está!
Carrión torció su cuerpo como una víbora sobre la mesa, para ver la foto.
—Ah sí. Eso era en "La Bordalesa" —detalló, profesional—. A ver, déjame verlo al punto. A ver si lo conozco.
Pitufo le mostró la foto. Mostraba, efectivamente, un grupo juvenil, tomado de cerca, lleno de sonrisas y pelos largos. Atrás, sobre la derecha de la foto y no suficientemente cubiertos por los protagonistas del enfoque, se veía al Francés nítido, de perfil y a una mujer que había mirado frontalmente a la cámara en el momento de la toma.
—Ah sí —pareció reprocharse a sí mismo, Carrión—. Más bien que lo conozco a este tipo. Un flaco que venía acá.
—Pero la mina, boludo —urgió Ricardo—. Trae para ver quién es la mina —y le arrebató la foto. La colocó frente a él sobre la mesa y el Pitufo se le montó prácticamente en un hombro. La expectativa duró siete segundos. Luego el Pitufo abrió grande los ojos, se puso de pie y gritó, señalando hacia abajo: "¡Esa es la gorda Recupero, Ricardo! ¡Ésa es la Gorda Recupero!"
—¡No! —gritó Ricardo, estupefacto pero ya al borde de la carcajada.
—¡Es la gorda Recupero, boludo, la gorda! —al Pitufo le dio un ataque de algo. Saltaba, giraba como un trompo y se reía al mismo tiempo, con la voz transfigurada por la emoción.
—¡La gorda Recupero! —confirmó Ricardo, empezando también a reírse ante la mirada entre atenta y divertida de los escasos parroquianos de las otras mesas—. ¡Loco, esto no se puede creer! ¡Claro, es la gorda, está un poco distinta con el pelo corto pero es la gorda!
—¿Quién es la gorda? —Carrión contemplaba la escena con algún desconcierto. Pitufo se había vuelto a sentar pero no cesaba de rascarse la cabeza y acomodarse el pelo, como cuando estaba muy nervioso. Se tiró hacia adelante sobre la mesa, hacia Carrión.
—Es una gorda espantosa, Negro —lo asesoró—. Una gorda que no vale un carajo.
—¡Fea! —puntualizó Ricardo, ensañado—. Y mal bicho. Caía siempre cuando yo tenía la peña y a veces enganchaba a algún borracho, de última.
—De bigotes, Negro —continuaba, encarnizado, el Pitufo—. Te juro que tiene unos bigotitos, acá, sobre el labio. Peluda.
—Así —gráfico Ricardo, extendiendo su mano derecha, aproximadamente a un metro con cuarenta centímetros del piso—. Una enana...
—¿Y cómo se enganchó este tipo con esta mina? —preguntó, con criterio, Carrión.
—Estaría en pedo —dijo Ricardo.
—¿Que va a estar en pedo Ricardo? —se soliviantó, airado, el Pitufo—. Miralo, no parece en pedo. Además, él mismo dijo que era temprano, que no eran las doce de la noche...
—Es increíble —meneó la cabeza Ricardo mirando la foto. Flotó un silencio absorto.
—Por eso quería recuperar el negativo Ricardo —el Pitufo, más calmo, reconstruía ahora el suceso casi recostado sobre la mesa—. Era todo un verso eso de la mina casada y del esposo que lo quería matar.
—Todo verso. Todo verso. Lo que no quería era que le diéramos la cana o que alguien le diera la cana con ese bagre.
—¿Te imaginás si esto... —Pitufo elevó la foto como una hostia consagrada— sale publicado en esa revista? A la mierda con la fama de cogedor del Francés. Yo no pensaba que era tan macaneador este hijo de puta.
—Lo que pasa es que vos lo pinchaste, Pitu. Vos lo pinchaste...
—Con la gorda Recupero... —seguía repitiendo Pitufo, sin poder admitirlo.
—¿Y qué vas a hacer, Negro? —preguntó Ricardo a Carrión, que estaba guardando las fotos—. ¿Vas a publicarla?
—Nooo. Por supuesto que no. Total, tengo un montón. No lo vamos a cagar al hombre justamente con ésta.
—Claro, sería una maldad. Sería destruir la imagen del playboy, el ídolo de la mesa.
—No —aprobó el Pitufo—. Rompela. Sería una guachada publicarle ésa.
Carrión se levantó, echándose el bolso al hombro. Ricardo le alcanzó la tarjeta del Francés.
—Pero llamalo, Negro —le advirtió—. Decile que yo te di la tarjeta.
—Y no le digas que nosotros vimos las fotos — rogó el Pitufo—. Por favor no le digas.
—No. Ni loco —prometió Carrión. Y era un tipo confiable.
Ricardo y el Pitufo se quedaron en silencio. De cuando en cuando Ricardo meneaba la cabeza, se mordía los labios. Al Pitufo, cada tanto, se le dibujaba una sonrisa.
—¡Qué decadencia, Ricardo! ¡Qué fulero, pobre Francés!
—¿Será así nomás, che? ¿También nosotros caeremos tan bajo?
—A mí ya me habían dicho algo, te juro. Que venía medio herido el hombre...
—Sí, pero hay que estar muy necesitado para engancharse la gorda esa.
—Un ídolo con pies de barro, Ricardo.
—No lo comentes en el boliche, hijo de puta.
—No, Ricardo. Vos sabés que yo, en esas cosas, soy muy discreto.
—Esperá que se lo cuente al Zorro ¡Uy cómo se va a poner el Zorro!
—¡A Pedrito, boludo, a Pedrito se lo tenemos que decir!
De "La Mesa de Los Galanes y otros cuentos"
miércoles, 7 de mayo de 2008
Palabras iniciales
“Puto el que lee esto.”Nunca encontré una frase mejor para comenzar un relato. Nunca, lo juro por mi madre que se caiga muerta. Y no la escribió Joyce, ni Faulkner, ni Jean-Paul Sartre, ni Tennessee Williams, ni el pelotudo de Góngora.Lo leí en un baño público en una estación de servicio de la ruta. Eso es literatura. Eso es desafiar al lector y comprometerlo. Si el tipo que escribió eso, seguramente mientras cagaba, con un cortaplumas sobre la puerta del baño, hubiera decidido continuar con su relato, ahí me hubiese tenido a mí como lector consecuente. Eso es un escritor. Pum y a la cabeza. Palo y a la bolsa. El tipo no era, por cierto, un genuflexo dulzón ni un demagogo. “Puto el que lee esto”, y a otra cosa. Si te gusta bien y si no también, a otra cosa, mariposa. Hacete cargo y si no, jodete. Hablan de aquel famoso comienzo de Cien años de soledad, la novelita rococó del gran Gabo. “Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento...” Mierda. Mierda pura. Esto que yo cuento, que encontré en un baño público, es muy superior y no pertenece seguramente a nadie salido de un taller literario o de un cenáculo de escritores pajeros que se la pasan hablando de Ross Macdonald.Ojalá se me hubiese ocurrido a mí un comienzo semejante. Ese es el golpe que necesita un lector para quedar inmovilizado. Un buen patadón en los huevos que le quite el aliento y lo paralice. Ahí tenés, escapate ahora, dejá el libro y abandoname si podés.No me muevo bajo la influencia de consejos de maricones como Joyce o el inútil de Tolstoi. Yo sigo la línea marcada por un grande, Carlos Monzón, el fantástico campeón de los medio medianos. Pumba y a la lona. Paf... el piñazo en medio de la jeta y hombre al suelo. Carlitos lo decía claramente, con esa forma tan clara que tenía para hablar. “Para mí el rival es un tipo que le quiere sacar el pan de la boca a mis hijos.” Y a un hijo de puta que pretenda eso hay que matarlo, estoy de acuerdo.El lector no es mi amigo. El lector es alguien que les debe comprar el pan a mis hijos leyendo mis libros. Así de simple. Todo lo demás es cartón pintado. Entonces no se puede admitir que alguien comience a leer un libro escrito por uno y lo abandone. O que lo hojee en una librería, lea el comienzo, lo cierre y se vaya como el más perfecto de los cobardes. Allí tiene que quedar atrapado, preso, pegoteado. “Puto el que lee esto.” Que sienta un golpe en el pecho y se dé por aludido, si tiene dignidad y algo de virilidad en los cojones.“Es un golpe bajo”, dirá algún crítico amanerado, de esos que gustan de Graham Greene o Kundera, de los que se masturban con Marguerite Yourcenar, de los que leen Paris Review y están suscriptos en Le Monde Diplomatique. ¡Sí, señor –les contesto–, es un golpe bajo! Y voy a pegarles uno, cien mil golpes bajos, para que me presten atención de una vez por todas. Hay millones de libros en los estantes, es increíble la cantidad alucinante de pelotudos que escriben hoy por hoy en el mundo y que se suman a los que ya han escrito y escribirán. Y los que han muerto, los cementerios están repletos de literatos. No se contentan con haber saturado sus épocas con sus cuentos, ensayos y novelas, no. Todos aspiraron a la posteridad, todos querían la gloria inmortal, todos nos dejaron los millones de libros repulsivos, polvorientos, descuajeringados, rotosos, encuadernados en telas apolilladas, con punteras de cuero, que aún joden y joden en los estantes de las librerías. Nadie decidió, modesto, incinerarse con sus escritos. Decir: “Me voy con rumbo a la quinta del Ñato y me llevo conmigo todo lo que escribía, no los molesto más con mi producción”, no. Ahí están los libros de Molière, de Cervantes, de Mallea, de Corín Tellado, jodiendo, rompiendo las pelotas todavía en las mesas de saldos.Sabios eran los faraones que se enterraban con todo lo que tenían: sus perros, sus esposas, sus caballos, sus joyas, sus armas, sus pergaminos llenos de dibujos pelotudos, todo. Igual ejemplo deberían seguir los escritores cuando emprenden el camino hacia las dos dimensiones, a mirar los rabanitos desde abajo, otra buena frase por cierto. “Me voy, me muero, cagué la fruta –podría ser el postrer anhelo–. Que entierren conmigo mis escritos, mis apuntes, mis poemas, que total yo no estaré allí cuando alguien los recite en voz alta al final de una cena en los boliches.” Que los quemen, qué tanto. Es lo que voy a hacer yo, téngalo por seguro, señor lector. Millones de libros, entonces, de escritores importantes y sesudos, de mediocres, tontos y banales, de señoras al pedo que decidían escribir sus consejos para cocinar, para hacer punto cruz, para enseñar cómo forrar una lata de bizcochos. Pelotudos mayores que dedicaron toda su vida, toda, al estudio exhaustivo de la vida de los caracoles, de los mamboretás, de los canguros, de los caballos enanos. Pensadores que creyeron que no podían abandonar este mundo sin dejar a las generaciones futuras su mensaje de luz y de esclarecimiento. Mecánicos dentales que supusieron urgente plasmar en un libro el porqué de la vital adhesividad de la pasta para las encías, señoras evolucionadas que pensaron que los niños no podrían llegar a desarrollarse sin leer cómo el gnomo Prilimplín vive en una estrella que cuelga de un sicomoro, historiadores que entienden imprescindible comunicar al mundo que el duque de La Rochefoucauld se hacía lavativas estomacales con agua alcanforada tres veces por día para aflojar el vientre, biólogos que se adentran tenazmente en la insondable vida del gusano de seda peruano, que cuando te descuidás te la agarra con la mano.Allí, a ese mar de palabras, adjetivos, verbos y ditirambos, señores, hay que lanzar el nuevo libro, el nuevo relato, la nueva novela que hemos escrito desde los redaños mismos de nuestros riñones. Allí, a ese interminable mar de volúmenes flacos y gordos, altos y bajos, duros y blandos, hay que arrojar el propio, esperando que sobreviva. Un naufragio de millones y millones de víctimas, manoteando desesperadamente en el oleaje, tratando de atraer la atención del lector desaprensivo, bobo, tarado, que gira en torno a una mesa de saldos o novedades con paso tardío, distraído, pasando apenas la yema de sus dedos innobles sobre la cubierta de los libros, cautivado aquí y allá por una tapa más luminosa, un título más acertado, una faja más prometedora. Finge. El lector finge. Finge erudición y, quizás, interés. Está atento, si es hombre, a la minita que en la mesa vecina hojea frívolamente el último best-seller, a la señora todavía pulposa que parece abismarse en una novedad de autoayuda. Si es mujer, a la faja con el comentario elogioso del gurú de turno. Si es niño, a la musiquita maricona que despide el libro apenas lo abre con sus deditos de enano.Y el libro está solo, feroz y despiadadamente solo entre los tres millones de libros que compiten con él para venderse. Sabe, con la sabiduría que le da la palabra escrita, que su tiempo es muy corto. Una semana, tal vez. Dos, con suerte. Después, si su reclamo no fue atractivo, si su oferta no resultó seductora, saldrá de la mesa exclusiva de las novedades VIP diríamos, para aterrizar en algún exhibidor alternativo, luego en algún estante olvidado, después en una mesa de saldos y por último, en el húmedo y oscuro depósito de la librería, nicho final para el intento fracasado. Ya vienen otros –le advierten–, vendete bien que ya vienen otros a reemplazarte, a sacarte del lugar, a empujarte hacia el filo de la mesa para que te caigas y te hagas mierda contra el piso alfombrado.No desaparecerá tu libro, sin embargo, no, tenelo por seguro. Sea como fuere, es un símbolo de la cultura, un icono de la erudición, vale por mil alpargatas, tiene mayor peso específico que una empanada, una corbata o una licuadora. Irá, eso sí, con otros millones, al depósito oscuro y maloliente de la librería. No te extrañe incluso que vuelva un día, como el hijo pródigo, a la misma editorial donde lo hicieron. Y quede allí, al igual que esos residuos radioactivos que deben pasar una eternidad bajo tierra, encerrados en cilindros de baquelita, teflón y plastilina para que no contaminen el ambiente, hasta que puedan convertirse en abono para las macetas de las casas solariegas.De última, reaparecerá de nuevo, Lázaro impreso, en la mano de algún boliviano indocumentado, junto a otros dos libros y una birome, como oferta por única vez y en carácter de exclusividad, a bordo de un ómnibus de línea o un tren suburbano, todo por el irrisorio precio de un peso. Entonces, caballeros, no esperen de mí una lucha limpia. No la esperen. Les voy a pegar abajo, mis amigos, debajo del cinturón, justo a los huevos, les voy a meter los dedos en los ojos y les voy a rozar con mi cabeza la herida abierta de la ceja.“Puto el que lee esto.”John Irving es una mentira, pero al menos no juega a ser repugnante como Bukowski ni atildadamente pederasta como James Baldwin. Y dice algo interesante uno de sus personajes por ahí, creo que en El mundo según Garp: “Por una sola cosa un lector continúa leyendo. Porque quiere saber cómo termina la historia”. Buena, John, me gusta eso. Te están contando algo, querido lector, de eso se trata. Tu amigo Chiquito te está contando, por ejemplo en el club, cómo al imbécil de Ernesto le rompieron el culo a patadas cuando se puso pesado con la mujer de Rodríguez. Vos te tenés que ir, porque tenés que trabajar, porque dejaste la comida en el horno, o el auto mal estacionado, o porque tu propia mujer te va a armar un quilombo de órdago si de nuevo llegás tarde como la vez pasada. Pero te quedás, carajo. Te quedás porque si hay algo que tiene de bueno el sorete de Chiquito es que cuenta bien, cuenta como los dioses y ahora te está explicando cómo el boludo de Ernesto le rozaba las tetas a la mujer de Rodríguez cada vez que se inclinaba a servirle vino y él pensaba que Rodríguez no lo veía. No te podés ir a tu casa antes de que Chiquito termine con su relato, entendelo. Mirás el reloj como buen dominado que sos, le pedís a Chiquito que la haga corta, calculás que ya te habrá llevado el auto la grúa, que ya se te habrá carbonizado la comida en el horno, pero te quedás ahí porque querés eso que el maricón de John Irving decía con tanta gracia: querés saber cómo termina la historia, querido, eso querés.Entonces yo, que soy un literato, que he leído a más de un clásico, que he publicado más de tres libros, que escribo desde el fondo mismo de las pelotas, que me desgarro en cada narración, que estudio concienzudamente cómo se describe y cómo se lee, que me he quemado las pestañas releyendo a Ezra Pound, que puedo puntuar de memoria y con los ojos cerrados y en la oscuridad más pura un texto de setenta y ocho mil caracteres, que puedo dictaminar sin vacilación alguna cuándo me enfrento con un sujeto o con un predicado, yo, señores, premio Cinta de Plata 1989 al relato costumbrista, pese a todo, debo compartir cartel francés con cualquier boludo. Mi libro tendrá, como cualquier hijo de vecino, que zambullirse en las mesas de novedades junto a otros millones y millones de pares, junto al tratado ilustrado de cómo cultivar la calabaza y al horóscopo coreano de Sabrina Pérez, junto a las cien advertencias gastronómicas indispensables de Titina della Poronga y las memorias del actor iletrado que no puede hacer la O ni con el culo de un vaso, pero que se las contó a un periodista que le hace las veces de ghost writer. Y no estaré allí yo para ayudarlo, para decirle al lector pelotudo que recorre con su vista las cubiertas con un gesto de desdén obtuso en su carita: “Éste es el libro. Éste es el libro que debe comprar usted para que cambie su vida, caballero, para que se le abra el intelecto como una sandía, para que se ilustre, para que mejore su aliento de origen bucal, estimule su apetito sexual y se encame esta misma noche con esa potra soñada que nunca le ha dado bola”.Y allí estará la frase, la que vale, la que pega. El derechazo letal del Negro Monzón en el entrecejo mismo del tano petulante, el trompadón insigne que sacude la cabeza hacia atrás y hacia adelante como perrito de taxi y un montón de gotitas de sudor, de agua y desinfectante que se desprenden del bocho de ese gringo que se cae como si lo hubiese reventado un rayo. “Puto el que lee esto.” Aunque después el relato sea un cuentito de burros maricones como el de Platero y yo, con el Angelus que impregna todo de un color malva plañidero. Aunque la novela después sea la historia de un seminarista que vuelve del convento. Aunque el volumen sea después un recetario de cocina que incluya alimentos macrobióticos.No esperen, de mí, ética alguna. Sólo puedo prometerles, como el gran estadista, sangre, sudor y lágrimas en mis escritos. El apetito por más y la ansiedad por saber qué es lo que va a pasar. Porque digo que es puto el que lee esto y lo sostengo. Y paso a contarles por qué lo afirmo, por qué tengo autoridad para decirlo y por qué conozco tanto sobre su intimidad, amigo lector, mucho más de lo que usted nunca hubiese temido imaginar. Sí, a usted le digo. Al que sostiene este libro ahora y aquí, el que está temiendo, en suma, aparecer en el renglón siguiente con nombre y apellido. Nombre y apellido. Con todas las letras y hasta con el apodo. A usted le digo.
De "Usted no me lo va a creer y otros cuentos"
De "Usted no me lo va a creer y otros cuentos"
sábado, 26 de abril de 2008
Iniciación
Yo creo que a mi padre se le ocurrió ese día en que entró al baño y yo estaba bañándome. Dijo "permiso" y entró, sin esperar que yo contestara, cosa que siempre hacía y que a mí me jodía bastante. Pero él tenía esa costumbre de los clubes, de los vestuarios de los clubes. Le gustaba esa cosa muchachera de la falta de privacidad de los clubes y, entonces, lo mismo entraba. Yo creo que fue ese día porque me pegó una ojeada, empezó a buscar algo en el botiquín, por ahí me volvió a mirar, cerró el botiquín y se fue preguntándome si salía bien el agua de la ducha y sin esperar a que yo le contestara.
También es cierto que yo hacía poco que me había puesto los pantalones largos a instancias de mi viejo que le preguntó a mi vieja qué esperaba para comprármelos y le dijo que faltaba poco para que se me pasaran las bolas por debajo de los cortos. Además a mí me había agarrado una gripe fuerte y había pegado un estirón interesante. No diré que me había puesto alto porque nunca fui alto, pero para esos días había pegado un estirón considerable.
Al poco tiempo lo encontré a mi viejo hablando en voz baja con mi madre y eso me sorprendió porque mi viejo hablaba muy poco con mi madre. Era de esos matrimonios de antes que funcionaban con muy pocas palabras, con acuerdos tácitos, con miradas, con gestos. Por otra parte, se daba por descontado que el padre no tenía por qué contarle sus problemas a la esposa. Pero yo entré en la cocina no sé buscando qué cosa y ellos estaban hablando en voz baja y cuando me vieron dejaron de hablar o cambiaron la conversación, no sé, algo que yo me di cuenta. Y me dio la impresión de que mi viejo quería convencerla a mi madre de algo y que a ella no le caía del todo bien el asunto. Después, esa tarde, mi madre, mientras planchaba, me miraba. Daba un par de pasadas con la plancha y me miraba, después volvía a planchar. Yo estaba estudiando química, me acuerdo —una materia que detestaba— y me hacía que no la veía, pero notaba que ella me estaba observando.
Pasó un tiempo y no ocurrió nada. Digamos, todo esto que ahora yo cuento lo relacioné después, después que pasó todo. En ese momento, digamos, lo noté, pero no le di mayor importancia. Después até cabos, más adelante.
Muy bien; un día mi viejo aparece de tarde, y eso era raro en él, que casi siempre aparecía ya bien de noche, y me dice "vestite". Ahí fue, ahí fue cuando yo me di cuenta de que había algo raro. Cuando él me dijo "vestite" yo ya presentí que había algo raro.
"¿Adonde vamos?" le pregunto. "Al club" me dice. Me acuerdo que salimos juntos, caminamos esas tres cuadras y llegamos al club. En el trayecto mi viejo no me habló una palabra, nada. Llegamos al club y mi viejo entra en el buffet. No había un alma. Mi viejo se movía en el club como en su casa, o mejor que en su casa porque se la pasaba más en el club que con nosotros. "¿Está Mendoza?" le pregunta a un tipo que aparece detrás del mostrador. "Salió" le dicen. "Cagamos" dice mi viejo. "Pero vuelve" dice el tipo. "Lo esperamos, entonces" dijo mi viejo. "Acá, con el compañero, lo esperamos". Nos sentamos en una de las mesitas del salón. Mi viejo, después de hablar conmigo algunas pavadas, banalidades, las clásicas preguntas de cómo me iba en el colegio, esas cosas, me empieza a decir que todo llega en esta vida, que el tiempo pasa, que yo ya había dejado de ser un pibe, que estaba empezando a ser un hombre, que había algunas cosas que yo tenía que conocer, etc., etc., etc. Todo muy por encima, todo más amagado que concreto, pero era la primera vez que nos poníamos los dos, uno frente al otro, solos, en una mesa, a hablar de esos asuntos. O mejor dicho, hablaba él, yo lo escuchaba. De todos modos, era la primera vez. No fue muy larga la espera, sin embargo, porque enseguida llegó el Mendoza en cuestión. Era el bufetero del club; yo lo había visto un par de veces antes. Y se ve que ya habían conversado de la cosa porque mi viejo le dijo: "Acá está el hombre" señalándome y el tipo dijo: "¿Así que éste es el campeón?" y enseguida mi viejo se levantó, lo agarró del brazo y se lo llevó hasta el mostrador. Ahí estuvieron hablando unos minutos con gran familiaridad. Mi viejo le dio unos pesos que sacó de la billetera y después se acercó de nuevo hasta la mesa. "Te dejo con Mendoza" me dijo "es un amigo. Él se va a ocupar de todo". "Andá tranquilo que todo va a salir bien" le dijo el otro a mi viejo desde atrás del mostrador mientras acomodaba unas facturas que se ve quería dejar arregladas antes de venirse conmigo. "Después te veo en casa" me dijo mi viejo, y se fue. Este Mendoza entró a lo que era la cocina del club y enseguida salió con un saco puesto, así nomás, sin corbata. Me acuerdo que agarramos el auto de él, un Plymouth viejo, todavía me acuerdo, y salimos. Ni sé para qué lado agarramos pero este Mendoza tampoco me dijo nada.
Llegamos a una casa, una casa grande, y bajamos. Mendoza entra y me hace esperar afuera. Al ratito sale y me dice: "Entrá". Yo entro, era un living amplio, bastante bien puesto, con unos sillones, esas mesitas con mantelitos de encajes y unas muñecas sobre las mesas, todo bastante rococó.
Y ahí había una mujer, alta, grandota, que debía ser bastante joven, andaría por los 35, por ahí, lo que pasa es que para mí, en ese entonces era casi una jovata, una veterana. La mujer tenía puesto una especie de salto de cama con muchos bordados y chinelas. No era fea, para nada. Tenía un pelo muy negro me acuerdo y los ojos muy pintados. Me acuerdo también del perfume, un perfume dulzón, penetrante. Mendoza y la mujer cuchichearon un momento, se rieron y enseguida Mendoza se fue hacia la puerta. "Te espero en el auto" me dijo, y me guiñó un ojo. "Vení, pasá, pasá", me dijo la mujer, apoyada en la puerta que daba al patio y que era parte de una mampara con un vitraux.
Entonces me acuerdo que pasamos a una pieza, a un dormitorio, donde había una estufa de esas altas a la que, en la parte de arriba, le habían puesto una ollita con hojitas de eucaliptus para secar el ambiente. No me podré olvidar nunca de ese olor. "Sentate" me dijo la mujer, y me señaló una silla; "yo ya vengo". Yo me quedé ahí, sentado en la punta de la silla, mirando todo, con las manos agarradas medio tapándome los puños de la camisa que me sobresalían por debajo del saco porque estaban medio despelusados y me daba vergüenza. Enseguida vuelve esta mujer del baño y se había sacado esa especie de batón, de salto de cama, que tenía. Tenía puesta una camisa blanca y una pollera, sencilla nomás. Se sentó en la cama y, mientras me miraba, dejó caer las chinelas y subió las piernas a la cama. Yo trataba de no mirarla mucho, pero ella me miraba permanentemente. Por ahí me dijo: "Tenés lindos ojos". Yo me quedé mudo y seguía tratando de no mirarla. "De veras''', repitió, "tenés ojos muy lindos". Después se hizo un silencio y yo noté que estaba transpirando. Yo, estaba transpirando. Era un silencio muy pesado y sólo se oía el tic tac de un reloj desde la otra pieza. Entonces ella se levantó y se acercó lentamente a mí. Se agachó enfrente mío y puso sus manos sobre las mías. Después se levantó, sin soltarme las manos, y yo quedé casi obligado a mirar a los ojos. Entonces me dijo: "Hay cosas que un hombre tiene que saber". Y enseguida: "Los Reyes Magos son los padres".
Después, lo único que me acuerdo es que me fui de aquel lugar llorando.
De "Nada del otro mundo y otros cuentos"
También es cierto que yo hacía poco que me había puesto los pantalones largos a instancias de mi viejo que le preguntó a mi vieja qué esperaba para comprármelos y le dijo que faltaba poco para que se me pasaran las bolas por debajo de los cortos. Además a mí me había agarrado una gripe fuerte y había pegado un estirón interesante. No diré que me había puesto alto porque nunca fui alto, pero para esos días había pegado un estirón considerable.
Al poco tiempo lo encontré a mi viejo hablando en voz baja con mi madre y eso me sorprendió porque mi viejo hablaba muy poco con mi madre. Era de esos matrimonios de antes que funcionaban con muy pocas palabras, con acuerdos tácitos, con miradas, con gestos. Por otra parte, se daba por descontado que el padre no tenía por qué contarle sus problemas a la esposa. Pero yo entré en la cocina no sé buscando qué cosa y ellos estaban hablando en voz baja y cuando me vieron dejaron de hablar o cambiaron la conversación, no sé, algo que yo me di cuenta. Y me dio la impresión de que mi viejo quería convencerla a mi madre de algo y que a ella no le caía del todo bien el asunto. Después, esa tarde, mi madre, mientras planchaba, me miraba. Daba un par de pasadas con la plancha y me miraba, después volvía a planchar. Yo estaba estudiando química, me acuerdo —una materia que detestaba— y me hacía que no la veía, pero notaba que ella me estaba observando.
Pasó un tiempo y no ocurrió nada. Digamos, todo esto que ahora yo cuento lo relacioné después, después que pasó todo. En ese momento, digamos, lo noté, pero no le di mayor importancia. Después até cabos, más adelante.
Muy bien; un día mi viejo aparece de tarde, y eso era raro en él, que casi siempre aparecía ya bien de noche, y me dice "vestite". Ahí fue, ahí fue cuando yo me di cuenta de que había algo raro. Cuando él me dijo "vestite" yo ya presentí que había algo raro.
"¿Adonde vamos?" le pregunto. "Al club" me dice. Me acuerdo que salimos juntos, caminamos esas tres cuadras y llegamos al club. En el trayecto mi viejo no me habló una palabra, nada. Llegamos al club y mi viejo entra en el buffet. No había un alma. Mi viejo se movía en el club como en su casa, o mejor que en su casa porque se la pasaba más en el club que con nosotros. "¿Está Mendoza?" le pregunta a un tipo que aparece detrás del mostrador. "Salió" le dicen. "Cagamos" dice mi viejo. "Pero vuelve" dice el tipo. "Lo esperamos, entonces" dijo mi viejo. "Acá, con el compañero, lo esperamos". Nos sentamos en una de las mesitas del salón. Mi viejo, después de hablar conmigo algunas pavadas, banalidades, las clásicas preguntas de cómo me iba en el colegio, esas cosas, me empieza a decir que todo llega en esta vida, que el tiempo pasa, que yo ya había dejado de ser un pibe, que estaba empezando a ser un hombre, que había algunas cosas que yo tenía que conocer, etc., etc., etc. Todo muy por encima, todo más amagado que concreto, pero era la primera vez que nos poníamos los dos, uno frente al otro, solos, en una mesa, a hablar de esos asuntos. O mejor dicho, hablaba él, yo lo escuchaba. De todos modos, era la primera vez. No fue muy larga la espera, sin embargo, porque enseguida llegó el Mendoza en cuestión. Era el bufetero del club; yo lo había visto un par de veces antes. Y se ve que ya habían conversado de la cosa porque mi viejo le dijo: "Acá está el hombre" señalándome y el tipo dijo: "¿Así que éste es el campeón?" y enseguida mi viejo se levantó, lo agarró del brazo y se lo llevó hasta el mostrador. Ahí estuvieron hablando unos minutos con gran familiaridad. Mi viejo le dio unos pesos que sacó de la billetera y después se acercó de nuevo hasta la mesa. "Te dejo con Mendoza" me dijo "es un amigo. Él se va a ocupar de todo". "Andá tranquilo que todo va a salir bien" le dijo el otro a mi viejo desde atrás del mostrador mientras acomodaba unas facturas que se ve quería dejar arregladas antes de venirse conmigo. "Después te veo en casa" me dijo mi viejo, y se fue. Este Mendoza entró a lo que era la cocina del club y enseguida salió con un saco puesto, así nomás, sin corbata. Me acuerdo que agarramos el auto de él, un Plymouth viejo, todavía me acuerdo, y salimos. Ni sé para qué lado agarramos pero este Mendoza tampoco me dijo nada.
Llegamos a una casa, una casa grande, y bajamos. Mendoza entra y me hace esperar afuera. Al ratito sale y me dice: "Entrá". Yo entro, era un living amplio, bastante bien puesto, con unos sillones, esas mesitas con mantelitos de encajes y unas muñecas sobre las mesas, todo bastante rococó.
Y ahí había una mujer, alta, grandota, que debía ser bastante joven, andaría por los 35, por ahí, lo que pasa es que para mí, en ese entonces era casi una jovata, una veterana. La mujer tenía puesto una especie de salto de cama con muchos bordados y chinelas. No era fea, para nada. Tenía un pelo muy negro me acuerdo y los ojos muy pintados. Me acuerdo también del perfume, un perfume dulzón, penetrante. Mendoza y la mujer cuchichearon un momento, se rieron y enseguida Mendoza se fue hacia la puerta. "Te espero en el auto" me dijo, y me guiñó un ojo. "Vení, pasá, pasá", me dijo la mujer, apoyada en la puerta que daba al patio y que era parte de una mampara con un vitraux.
Entonces me acuerdo que pasamos a una pieza, a un dormitorio, donde había una estufa de esas altas a la que, en la parte de arriba, le habían puesto una ollita con hojitas de eucaliptus para secar el ambiente. No me podré olvidar nunca de ese olor. "Sentate" me dijo la mujer, y me señaló una silla; "yo ya vengo". Yo me quedé ahí, sentado en la punta de la silla, mirando todo, con las manos agarradas medio tapándome los puños de la camisa que me sobresalían por debajo del saco porque estaban medio despelusados y me daba vergüenza. Enseguida vuelve esta mujer del baño y se había sacado esa especie de batón, de salto de cama, que tenía. Tenía puesta una camisa blanca y una pollera, sencilla nomás. Se sentó en la cama y, mientras me miraba, dejó caer las chinelas y subió las piernas a la cama. Yo trataba de no mirarla mucho, pero ella me miraba permanentemente. Por ahí me dijo: "Tenés lindos ojos". Yo me quedé mudo y seguía tratando de no mirarla. "De veras''', repitió, "tenés ojos muy lindos". Después se hizo un silencio y yo noté que estaba transpirando. Yo, estaba transpirando. Era un silencio muy pesado y sólo se oía el tic tac de un reloj desde la otra pieza. Entonces ella se levantó y se acercó lentamente a mí. Se agachó enfrente mío y puso sus manos sobre las mías. Después se levantó, sin soltarme las manos, y yo quedé casi obligado a mirar a los ojos. Entonces me dijo: "Hay cosas que un hombre tiene que saber". Y enseguida: "Los Reyes Magos son los padres".
Después, lo único que me acuerdo es que me fui de aquel lugar llorando.
De "Nada del otro mundo y otros cuentos"
lunes, 21 de abril de 2008
Sexo explícito
La Flaca siempre estuvo buena, siempre. Yo la miraba trotando adelante mío y decía “mamita, si te agarro”. Más la miraba y más me calentaba, me ponía al palo. Y eso que ella no me había dejado acercarme demasiado. Porque es grandota la guacha, algo desmañada te diría. Pero, incluso eso, ese mismo asunto de moverse así, un poco torpe, un poco zanguanga ¿viste?, ese trotar un poco de costado, era lo que más me venía loco. ¡Treinta cuadras ya había trotado detrás de ella! O más. ¡Qué sé yo! Quizá cuarenta, uno no le da bola a esas cosas en esos momentos. Pero un par de veces que me le quise acercar ella me había mordido. Yo, te digo, nunca voy a entender a las hembras.
Porque uno sabe que andan alzadas y hacen todo por demostrarlo. Además, despiden ese olor fuertón y andan locas por un poco de sexo pero, después, hay que seguirlas como mil kilómetros para conseguir algo. Y arriba te muerden, las desgraciadas. Y todos en patota, en montón, corriendo como pelotudos detrás de ella que nos llevaba a la rastra, adonde se le cantaba el orto, como ciego a mear nos llevaba. Siempre me ha avergonzado muchísimo eso. Y eso que yo he sido siempre medio travieso, especialmente antes de que me mandaran a la escuela. Pero siempre me dio por el forro esa cosa babosa, infame, de andar hecho un imbécil detrás de una hembra, como una banda de desesperados como uno, la lengua afuera, las patas y los pelos de la panza embarrados, dando un espectáculo lamentable. Porque aquello parecía el juego de “siguiendo al líder” ¿te acordás? La Flaca cruzaba un baldío y nosotros cruzábamos el baldío; La Flaca se metía en un charco y nosotros nos metíamos en el charco; a ella se le antojaba atravesar un basural y nosotros atravesábamos el basural. Y lo que es peor, yo veía, con el poco resto de lucidez que me quedaba, que ella nos iba llevando para la avenida Alberdi, a meterse como una boluda en medio de las cuatro manos de coches que vienen y van echando putas de un lado para otro y que más de una vez ¡qué digo una vez! ¡miles! Han hecho cagar a uno de nosotros. Aparte, te confieso, la preocupación de saber que me estaba alejando de la casa. Saber que se pasaba la hora de comer y que iban a empezar a preocuparse por averiguar adónde carajo estaba yo. Incluso, la responsabilidad. La custodia de esa casa está a mi cargo, el abogado ha depositado la confianza en mí, para que yo me la pase firme ahí detrás de la reja y no para que ande corriendo detrás de una loca que ya más de una vez me hizo lo mismo, y al final, ni cinco de pelota. Porque ésa es otra. Uno puede correr, trotar, trepar, largar los bofes detrás de cualquier histérica para que después la muy hija de puta no le dé ni la hora. Pero te juro que, en esta ocasión, yo estaba dispuesto a revertir la historia. No iba a permitir otro desprecio. Iba a ir hasta las últimas consecuencias aunque tuviera que seguirla hasta la recalcada concha de la lora, como una vez, hace años, que detrás de una dálmata fui a parar a Capitán Bermúdez. Esta vez no iba a pasar lo mismo. Sentía las patas… ¿sabés cómo tenía las patas? ¡Así tenía las patas! Parecían cuatro hornallas. La boca pastosa, por la calentura. ¡Y me picaba todo el cuerpo! Por el sudor ¿sabés cómo sudaba? Pero no iba a dar el brazo a torcer. Ella se había parado sólo dos veces, en dos esquinas justamente, en plena zona comercial y nosotros nos habíamos arremolinado alrededor suyo como tiburones. Porque a esa altura de la persecución ya éramos como veinte ¡qué sé yo! Treinta. Siempre me pone mal esa multitud, esa falta de medida en la ambición, esa actitud ramplona de unirse a la patota, a veces, por el solo hecho de molestar o de joder un poco. Admito que La Flaca le gusta a cualquiera de la misma manera que me gusta a mí. Pero había algunos pelotudos que se unían al grupo sin ninguna chance, como quien puede unirse a una murga, a una comparsa, a una procesión, al reverendo pedo.
Había un pekinés, por ejemplo, no te miento, que no medía más de quince centímetros de altura, que no le llegaba a la Flaca ni al garrón, y venía tercero o cuarto, ladrando de vez en cuando, alborotando como si fuera un astro de cine, metiéndose entre las patas de los demás, al pedo, al grandísimo pedo, por hacer número, porque lo importante es competir o porque se creía que era una carrera, el pelotudo.
O porque se pensaba que era una joda y no una ceremonia de preservación de la especie. Había otro cuzco color naranja, ordinario como papel de cuete, cruza de vaya a saber cuántos bastardos desconocidos, al que le faltaba un ojo para colmo, y que pretendía avanzarse a la Flaca cuadra por medio y trepársele en las ancas. Decí que la Flaca le encajó un par de tarascones en el cogote y el idiota se mandó a mudar por allá atrás y se quedó en el molde. Pero no aflojó ¿podés creer? A las dos cuadras ya lo tenía de nuevo al lado mío, jadeando, empecinado, dale y dale el tuerto hacia las cuatro manos de la Avenida, candidato fijo al despanzurre, a que lo agarrara un Scania Babis y lo dejara planchado en el pavimento. Y además, el escándalo. Éramos ya una piara de vándalos enceguecidos, irracionales, trotando como zombis entre la gente. Por suerte la Flaca tuvo el buen tino de no parar frente a una iglesia ni frente a un colegio, cuando salen los pibes. Yo pensaba, dentro de la calentura, en Marquitos y Maite, que estarían preguntando por mí en la casa, buscándome para darme de comer.
Yo jamás les daría ese tipo de espectáculos por mi voluntad, ahí tenés. Creo que desistiría incluso de servirla a una hembra como la Flaca aun viniendo ella a tentarme en el jardín de la casa, mirá lo que te digo. Por no mostrar frente a ellos lo indecoroso del sexo. Para algo me mandaron a la escuela, supongo. Pero en aquella jauría valía todo. Era como si el mundo exterior hubiese desaparecido para nosotros.
La gente nos miraba pasar con un cierto dejo de temor y asco, o se corría contra la pared por miedo a que los atropelláramos ¡cómo sería el embale que llevábamos! Ya, más de una vez, al cruzar alguna calle, yo había escuchado frenadas, bocinazos, el chirrido de las gomas sobre el asfalto, pero no me había dado vuelta ni para mirar. La verdad es que no quería mirar a nadie. Ni a la gente. Es que sufría pensando en que pudiese verme algún amigo en ese trance, babeándome detrás de aquella perra. Que me viera algún amigo del abogado, o de doña Lucía. El arquitecto Constantini, por ejemplo, que diseñó el salón de juegos de los chicos y la pileta, que siempre que va a la casa elogia lo cuidado y terso de mi pelaje. Que me viera así, mezclado entre esa banda de descastados, mordiéndome con los demás, atravesando charcos podridos, pisando mierda. Que me viera el primo de Mauricio, sin ir más lejos, el que le llevó al abogado a la Duquesa para cruzarla conmigo.
Dos noches enteras me dejaron con esa histérica encerrado en el patiecito del fondo para ver si pasaba algo. Pero yo sabía que me estaban espiando, Florencia, Máxima y la hija de Máxima, ahí, cuchicheando, meta chusmear, cagándose de risa de mí. Con esa falta de privacidad, con tanto público, nadie puede tener una relación satisfactoria. Pero hubiese sido terrible que el primo de Mauricio me viera por la calle y le contara al abogado “Vi a su perro corriendo tras una hembra en celo por calle Agrelo. Iba acompañado por un grupo de otros quince miserables”. Aunque no creo que le hubiese sido muy fácil reconocerme. Ya te hablé de la mugre que me cubría, del agua sucia que se me había hecho barro entre las verijas, y las patas, todo, era un asco eso. O los ojos de loco, la expresión, digamos, demencial porque en un momento me miré reflejado en una vidriera y me asusté de mi cara de extravío, de enajenación. Las pupilas dilatadas, la lengua colgándome afuera con una longitud que yo nunca hubiese imaginado que pudiese llegar a tener. Y allí yo estaba regalando mi ventaja. Yo sabía que la Flaca era difícil, pero viva. Ella podía elegir, no mendigaba. Ella era consciente de que tenía atrás a un montón de pelotudos sin dignidad ni orgullo que obedecían al más mínimo de sus caprichos. Podía echar una mirada y decir “Aquel dálmata sí. El cuzco no. Ese terrier también. El rengo no”.
Y sabía elegir, no era boluda. Podía entonces diferenciar un perro bien cuidado de otro muy choto. Podía darse cuenta de aquel que estaba bien cuidado, rollizo, fuerte, sano, del otro que no valía un carajo, el perro de la calle, imbécil, subalimentado, que no sabe obedecer ni una voz de mando, que no ha ido a la escuela, que no sabe que “sit” es “sit” ni que “down” es “down”, y que no puede trotar dos pasos acomodándose al ritmo del caminar del amo. Por otro lado, ella ya me conocía de vista, no hay que olvidar que el año pasado hice la misma peregrinación tras la Flaca sin ningún éxito. Y ella sabía que yo tengo mi buena alzada y que podía servirla sin hacer más grande el escándalo ni el ridículo que representa pirobar en plena calle. Ya lo había demostrado con el Negrito, un cuzco infecto de color indefinido, no más alto que una gallina, vecino de mi casa, que intentó trepársele en la primera parada que hizo la Flaca cerca de la pinturería de don Aldo. Aquella imagen de ese perro ínfimo, viejo para colmo, abrazado a una pata trasera de la Flaca, realizando movimientos pélvicos espasmódicos, la lengua de un rojo, digamos, obsceno, colgándole como una tripa afuera de la boca, era peripatética. Mi competidor era otro. Un símil manto negro que venía tercero, seguramente producto de cien polvos diferentes, con algún gen de dogo argentino por ahí dando vueltas, a juzgar por los ojos colorados de infradotado que tenía, pero despierto, vivo, perspicaz. Un típico espécimen de la calle, que no se ha embrutecido aún del todo con la dieta de la basura diferenciada y que tenía el olfato intuitivo del perro hecho a la intemperie, piola para eludir patadas y saber adónde puede uno meterse en un lío y adónde no. Ese era el rival a vencer. Tenía buen tamaño y se lo veía fibroso y ágil. Trotaba a muy buen ritmo y su respiración no parecía agitada. Se le veía buen morro y mostraba ese algo canallesco y perverso que suelen adorar las hembras en los perros atorrantes. Y la Flaca lo había visto. En cada una de sus sentadas de descanso, ella se hacía la desentendida pero miraba. Pienso que sus escalas eran más de control, que de descanso. Entrecerraba los ojos, preparaba los dientes para mantenernos a raya, y de paso cañazo repasaba al plantel que venía detrás suyo. Yo no sé. Habría hecho una apuesta, tal vez. Tal vez le había apostado a alguna amiga del barrio que reuniría una cifra de más de dos dígitos siguiéndola. Se sentiría, digo yo, una diva de la TV. O un líder de la política. Una hembra predestinada. Yo casi no descartaba que, en algún momento, se detuviera, se trepara a un montículo y nos saliera con un discurso sobre los derechos del animal, algún fragmento de Indira Gandhi, algunos slogans del feminismo, alguna cita de la Madre Teresa de Calcuta, algo de eso. Sin embargo, te digo, salvo el símil manto negro, el resto no era mensurable. Cuarto o quinto venía el bóxer de los Zamorano. Lo vi recién como a las veinte cuadras y se hizo bien el boludo. En verdad, los dos nos hicimos bien los boludos, como si estuviéramos allí por otra cosa, buscando el diario o haciendo aeróbic. El hizo un movimiento así, con la cabeza, como un saludo, pero la fue de desentendido para no demostrar interés, como diciendo: “¿Adónde van todos, che?”. Sexto o séptimo venía el engendro de la familia Mendoza Barrios, al que conozco porque es también del Kennel. Un sorete mínimo, buen perro, que suele mear en los mismos lugares donde yo lo hago en la plaza, cuando nos sacan a pasear. Esa conducta obsecuente y copiona me revienta. Aunque no puedo decir que lo odie. Lo desprecio, apenas. Por atrás, alejado del lote, pude ver también al caniche de los Ochoa, el Rulo, que casi se muere de moquillo el año pasado. Nos peina el mismo peinador y es insufrible. Andaba a los saltos entre la patota, convencido seguramente, el pelotudo, de que era una caza de zorro. Los demás no contaban. Había una sarta de roñosos, con sarna algunos, llenos de moscas y mataduras. Otros que parecía mentira que creyeran que podían tocarle un pelo tan siquiera a esa diosa de la Flaca. Pero uno nunca sabe, te garanto. El gusto de las hembras es inexplicable. El año pasado, ella terminó revolcándose con un misturado mugriento, impresentable, de una raza absolutamente indefinida, que no la largó como por media hora. Y ella tan pancha. Un asco. Un verdadero asco.
Pero yo no estaba dispuesto a aflojar, esta vuelta. Ya llevábamos como cincuenta cuadras y no paraba. Habían aparecido edificios nuevos, olores desconocidos, veredas extrañar y la Flaca no parecía dispuesta a detenerse. Yo escuchaba, dentro de mi barullo mental, el zumbido amenazador y cada vez más cercano, del tráfico de la avenida. Pero no estaba dispuesto a renunciar, como otras veces. Es más, esa combinación de sexo y peligro me enervaba. Jamás, de otra forma, me hubiese juntado con esa pandilla de pordioseros que corrían, jadeaban y ladraban en torno mío. Por un momento pensé, mirá qué cosa, si aquello no sería una nueva trampa de la perrera. Mirá la persecuta. Dudé si la Flaca, esa Flaca esquiva e inalcanzable no estaría trabajando para esos hijos de puta y no nos estaría llevando a todos a una encerrona. Había allí ya casi una veintena de vagos repugnantes que serían un bocado más que apetitoso para los guardias del lazo. Y admito que no me hubiese disgustado verlos a todos rumbo a la cámara de gas. Por mi parte, podía correr ese riesgo. El concejal Ribera Collovini, amigo del abogado, ya había rescatado de la muerte al gran danés de los García Jurado cuando esa bestia se escapó de la casa. Bien podía hacer lo mismo por mí, llegado el caso. Máxime que yo no estaba dispuesto a ceder. Ganaría por obsecación. Por prepotencia de trabajo, como dijera Arlt. Por emperrado, justamente. Mi único temor era que no apareciera el siberiano del negocio de venta de kayaks. Las perras morían por esos ojos azules. Pero al siberiano lo cuidaban como a una joya y lo tenían siempre atado a un tilo, en el jardincito del negocio. En ese momento perdí la cuenta de cuánto éramos. Y no miraba hacia atrás, pero por el rumor de pasos sobre el asfalto, por el vaho caliente y fétido del aliento que nos cubría como una nube atómica, calculo que no seríamos menos de cuarenta. ¡Hasta recuerdo a un gato! No dentro del grupo, por supuesto. Un testigo. Una visión fugaz, que nos miró al pasar, sentado, sin inmutarse, desde el umbral de una puerta, cerca del cruce Alberdi. Nadie le dio bola, nadie lo miró siquiera. ¡Una jauría que en otras circunstancias lo hubiera destrozado en una fracción de segundos si lo descubría! Sólo un terrier chiquito, de esos peludos, se detuvo frente a él como para atacarlo. Era pura parada, yo lo sabía. Jamás se hubiese atrevido a hacerlo por sí solo, sin nuestra ayuda. Pero se paró un instante como diciendo: “¡Hey, acá hay un gato!”. Y nos miraba a nosotros que nos alejábamos, y al gato, como esperando refuerzos. Ninguno le dio pelota. Había que ser un fundamentalista muy recalcitrante para abandonar el seguimiento de la Flaca por un gato. Pero no me extrañó esa actitud del terrier. Se decía que era puto. Ya alguna vez lo había visto yo en actitud muy sospechosa con un dálmata en la plaza Alberdi y, al parecer, el dálmata le estaba dando cuerda. Además, cuando íbamos detrás de la Flaca, un par de veces que ella se detuvo, un galgo de montón, de esos que no reconocen una liebre de una perdiz, se lo quiso montar al terrier y éste lo dejaba.
Al final, después de amagarle un par de veces al gato, se vino cagando con nosotros. Y el gato ni se inmutó. Hay que reconocerle eso a los gatos. Los huevos que tienen. Y algo más. Son más discretos para la relación sexual. Nada de correr en tropilla detrás de una hembra. Nada de andar dando ese espectáculo violento de coger en las esquinas, ante la mirada horrorizada de las viejas o el fingir que no te han visto de los hombres. Ellos hacen lo suyo de noche y en los tejados. Lejos de la vista humana. Se cagan a arañazos, eso si, y vuelven hechos flecos con sus patrones, pero mantienen un decoro. Me han dicho –y las he oído también- que las gatas gritan como marranas cuando se las cojen, pero ésas son cosas de la pasión.
También dicen que los gatos tienen el pito en forma de flecha. Que lo meten y después no lo pueden sacar, y de allí los gritos. Pero nunca le escuché decir eso a ningún veterinario. Admito que los gatos son un error de la naturaleza, pero de allí a tener el pito en forma de flecha ya me parece una exageración. Gritarán las gatas porque les gusta y en ese aspecto no son demasiado rescatadas. Uno tampoco puede afirmar que ha estado siempre lejos del escándalo. Me acuerdo años atrás con una doberman, que quedamos abotonados más de una hora frente a un colegio de monjas. Eso es feo, lo admito. Es una experiencia jodida que no deseo ni al peor de mis enemigos.
Eso de tener que esperar tanto tiempo, cada uno mirando hacia latitudes diferentes, dando a entender que no ocurre nada extraño, escuchando, cagado de vergüenza, las preguntas improcedentes de los pibes a sus padres, o temiendo que se acerque alguna vecina caritativa, o airada, con un balde de agua o, lo que es peor, con un palo de escoba para terminar con ese escarnio.
Quien ha pasado por eso, ya ha pasado por todo. Pero yo no estaba dispuesto a ceder. Cuando vi que llegábamos a la Escuela República de Méjico, me di cuenta de que la Flaca enfilaba directamente hacia la Avenida y no parecía dispuesta a detenerse. Se olía gasolina en el aire, y el humo de los escapes. Sin duda quería someternos a una última prueba de valor y destreza. Quería saber hasta dónde estábamos dispuestos a arriesgar el cuero por ella y procuraba hacer una selección rigurosa que en nada podía envidiar a la que se hace para elegir astronautas. Era el momento de actuar. Era el momento de demostrar personalidad y tomar la iniciativa. Apuré el trote y puse mi hocico a la altura de su anca derecha. Con sólo inclinar un poco la cabeza podía morderla. Sentí el perfume enloquecedor de su cuerpo. Reconozco que perdí la razón. Ella estaba allí, al alcance de mi tacto y de mi olfato. Su pelaje amarillento vibraba de tanto en tanto, como fuera de control, en un temblequeo nervioso producto del movimiento del andar y el desenfrenado frenesí del deseo. Supe que podía ser mía. Giró la cabeza y me miró, me miró a los ojos. Y ahí no vi nada más. Ni vi ni escuché ni sentí nada más. Sólo sé que hubo como una explosión y todo se me puso negro. Dicen que volé más de quince metros. Esa es la cagada de los trolebuses, son silenciosos. Uno no los escucha venir. Los que los defienden argumentan que no hacen ruido y no polucionan. Por mí que se vayan todos a la puta madre que los remil parió. Ni sé quién me trajo de vuelta a la casa. No me puedo mover. Tengo un vendaje que pica una barbaridad y que me agarra las dos patas de atrás y hasta la cintura. Cada tres horas viene el veterinario y me pone una inyección que duele más que la mierda. Para colmo el abogado se la pasa preguntando, muy caliente, para qué me habrán mandado a la escuela. Casi no tengo ganas de comer, y como diría Hernández, por doler me duele hasta el aliento. Escucho decir a la señora que será mejor insistir con la dálmata. Pero que, al menos, ya ha pasado el peligro de tener que sacrificarme.
De "Uno nunca sabe y otros cuentos"
Porque uno sabe que andan alzadas y hacen todo por demostrarlo. Además, despiden ese olor fuertón y andan locas por un poco de sexo pero, después, hay que seguirlas como mil kilómetros para conseguir algo. Y arriba te muerden, las desgraciadas. Y todos en patota, en montón, corriendo como pelotudos detrás de ella que nos llevaba a la rastra, adonde se le cantaba el orto, como ciego a mear nos llevaba. Siempre me ha avergonzado muchísimo eso. Y eso que yo he sido siempre medio travieso, especialmente antes de que me mandaran a la escuela. Pero siempre me dio por el forro esa cosa babosa, infame, de andar hecho un imbécil detrás de una hembra, como una banda de desesperados como uno, la lengua afuera, las patas y los pelos de la panza embarrados, dando un espectáculo lamentable. Porque aquello parecía el juego de “siguiendo al líder” ¿te acordás? La Flaca cruzaba un baldío y nosotros cruzábamos el baldío; La Flaca se metía en un charco y nosotros nos metíamos en el charco; a ella se le antojaba atravesar un basural y nosotros atravesábamos el basural. Y lo que es peor, yo veía, con el poco resto de lucidez que me quedaba, que ella nos iba llevando para la avenida Alberdi, a meterse como una boluda en medio de las cuatro manos de coches que vienen y van echando putas de un lado para otro y que más de una vez ¡qué digo una vez! ¡miles! Han hecho cagar a uno de nosotros. Aparte, te confieso, la preocupación de saber que me estaba alejando de la casa. Saber que se pasaba la hora de comer y que iban a empezar a preocuparse por averiguar adónde carajo estaba yo. Incluso, la responsabilidad. La custodia de esa casa está a mi cargo, el abogado ha depositado la confianza en mí, para que yo me la pase firme ahí detrás de la reja y no para que ande corriendo detrás de una loca que ya más de una vez me hizo lo mismo, y al final, ni cinco de pelota. Porque ésa es otra. Uno puede correr, trotar, trepar, largar los bofes detrás de cualquier histérica para que después la muy hija de puta no le dé ni la hora. Pero te juro que, en esta ocasión, yo estaba dispuesto a revertir la historia. No iba a permitir otro desprecio. Iba a ir hasta las últimas consecuencias aunque tuviera que seguirla hasta la recalcada concha de la lora, como una vez, hace años, que detrás de una dálmata fui a parar a Capitán Bermúdez. Esta vez no iba a pasar lo mismo. Sentía las patas… ¿sabés cómo tenía las patas? ¡Así tenía las patas! Parecían cuatro hornallas. La boca pastosa, por la calentura. ¡Y me picaba todo el cuerpo! Por el sudor ¿sabés cómo sudaba? Pero no iba a dar el brazo a torcer. Ella se había parado sólo dos veces, en dos esquinas justamente, en plena zona comercial y nosotros nos habíamos arremolinado alrededor suyo como tiburones. Porque a esa altura de la persecución ya éramos como veinte ¡qué sé yo! Treinta. Siempre me pone mal esa multitud, esa falta de medida en la ambición, esa actitud ramplona de unirse a la patota, a veces, por el solo hecho de molestar o de joder un poco. Admito que La Flaca le gusta a cualquiera de la misma manera que me gusta a mí. Pero había algunos pelotudos que se unían al grupo sin ninguna chance, como quien puede unirse a una murga, a una comparsa, a una procesión, al reverendo pedo.
Había un pekinés, por ejemplo, no te miento, que no medía más de quince centímetros de altura, que no le llegaba a la Flaca ni al garrón, y venía tercero o cuarto, ladrando de vez en cuando, alborotando como si fuera un astro de cine, metiéndose entre las patas de los demás, al pedo, al grandísimo pedo, por hacer número, porque lo importante es competir o porque se creía que era una carrera, el pelotudo.
O porque se pensaba que era una joda y no una ceremonia de preservación de la especie. Había otro cuzco color naranja, ordinario como papel de cuete, cruza de vaya a saber cuántos bastardos desconocidos, al que le faltaba un ojo para colmo, y que pretendía avanzarse a la Flaca cuadra por medio y trepársele en las ancas. Decí que la Flaca le encajó un par de tarascones en el cogote y el idiota se mandó a mudar por allá atrás y se quedó en el molde. Pero no aflojó ¿podés creer? A las dos cuadras ya lo tenía de nuevo al lado mío, jadeando, empecinado, dale y dale el tuerto hacia las cuatro manos de la Avenida, candidato fijo al despanzurre, a que lo agarrara un Scania Babis y lo dejara planchado en el pavimento. Y además, el escándalo. Éramos ya una piara de vándalos enceguecidos, irracionales, trotando como zombis entre la gente. Por suerte la Flaca tuvo el buen tino de no parar frente a una iglesia ni frente a un colegio, cuando salen los pibes. Yo pensaba, dentro de la calentura, en Marquitos y Maite, que estarían preguntando por mí en la casa, buscándome para darme de comer.
Yo jamás les daría ese tipo de espectáculos por mi voluntad, ahí tenés. Creo que desistiría incluso de servirla a una hembra como la Flaca aun viniendo ella a tentarme en el jardín de la casa, mirá lo que te digo. Por no mostrar frente a ellos lo indecoroso del sexo. Para algo me mandaron a la escuela, supongo. Pero en aquella jauría valía todo. Era como si el mundo exterior hubiese desaparecido para nosotros.
La gente nos miraba pasar con un cierto dejo de temor y asco, o se corría contra la pared por miedo a que los atropelláramos ¡cómo sería el embale que llevábamos! Ya, más de una vez, al cruzar alguna calle, yo había escuchado frenadas, bocinazos, el chirrido de las gomas sobre el asfalto, pero no me había dado vuelta ni para mirar. La verdad es que no quería mirar a nadie. Ni a la gente. Es que sufría pensando en que pudiese verme algún amigo en ese trance, babeándome detrás de aquella perra. Que me viera algún amigo del abogado, o de doña Lucía. El arquitecto Constantini, por ejemplo, que diseñó el salón de juegos de los chicos y la pileta, que siempre que va a la casa elogia lo cuidado y terso de mi pelaje. Que me viera así, mezclado entre esa banda de descastados, mordiéndome con los demás, atravesando charcos podridos, pisando mierda. Que me viera el primo de Mauricio, sin ir más lejos, el que le llevó al abogado a la Duquesa para cruzarla conmigo.
Dos noches enteras me dejaron con esa histérica encerrado en el patiecito del fondo para ver si pasaba algo. Pero yo sabía que me estaban espiando, Florencia, Máxima y la hija de Máxima, ahí, cuchicheando, meta chusmear, cagándose de risa de mí. Con esa falta de privacidad, con tanto público, nadie puede tener una relación satisfactoria. Pero hubiese sido terrible que el primo de Mauricio me viera por la calle y le contara al abogado “Vi a su perro corriendo tras una hembra en celo por calle Agrelo. Iba acompañado por un grupo de otros quince miserables”. Aunque no creo que le hubiese sido muy fácil reconocerme. Ya te hablé de la mugre que me cubría, del agua sucia que se me había hecho barro entre las verijas, y las patas, todo, era un asco eso. O los ojos de loco, la expresión, digamos, demencial porque en un momento me miré reflejado en una vidriera y me asusté de mi cara de extravío, de enajenación. Las pupilas dilatadas, la lengua colgándome afuera con una longitud que yo nunca hubiese imaginado que pudiese llegar a tener. Y allí yo estaba regalando mi ventaja. Yo sabía que la Flaca era difícil, pero viva. Ella podía elegir, no mendigaba. Ella era consciente de que tenía atrás a un montón de pelotudos sin dignidad ni orgullo que obedecían al más mínimo de sus caprichos. Podía echar una mirada y decir “Aquel dálmata sí. El cuzco no. Ese terrier también. El rengo no”.
Y sabía elegir, no era boluda. Podía entonces diferenciar un perro bien cuidado de otro muy choto. Podía darse cuenta de aquel que estaba bien cuidado, rollizo, fuerte, sano, del otro que no valía un carajo, el perro de la calle, imbécil, subalimentado, que no sabe obedecer ni una voz de mando, que no ha ido a la escuela, que no sabe que “sit” es “sit” ni que “down” es “down”, y que no puede trotar dos pasos acomodándose al ritmo del caminar del amo. Por otro lado, ella ya me conocía de vista, no hay que olvidar que el año pasado hice la misma peregrinación tras la Flaca sin ningún éxito. Y ella sabía que yo tengo mi buena alzada y que podía servirla sin hacer más grande el escándalo ni el ridículo que representa pirobar en plena calle. Ya lo había demostrado con el Negrito, un cuzco infecto de color indefinido, no más alto que una gallina, vecino de mi casa, que intentó trepársele en la primera parada que hizo la Flaca cerca de la pinturería de don Aldo. Aquella imagen de ese perro ínfimo, viejo para colmo, abrazado a una pata trasera de la Flaca, realizando movimientos pélvicos espasmódicos, la lengua de un rojo, digamos, obsceno, colgándole como una tripa afuera de la boca, era peripatética. Mi competidor era otro. Un símil manto negro que venía tercero, seguramente producto de cien polvos diferentes, con algún gen de dogo argentino por ahí dando vueltas, a juzgar por los ojos colorados de infradotado que tenía, pero despierto, vivo, perspicaz. Un típico espécimen de la calle, que no se ha embrutecido aún del todo con la dieta de la basura diferenciada y que tenía el olfato intuitivo del perro hecho a la intemperie, piola para eludir patadas y saber adónde puede uno meterse en un lío y adónde no. Ese era el rival a vencer. Tenía buen tamaño y se lo veía fibroso y ágil. Trotaba a muy buen ritmo y su respiración no parecía agitada. Se le veía buen morro y mostraba ese algo canallesco y perverso que suelen adorar las hembras en los perros atorrantes. Y la Flaca lo había visto. En cada una de sus sentadas de descanso, ella se hacía la desentendida pero miraba. Pienso que sus escalas eran más de control, que de descanso. Entrecerraba los ojos, preparaba los dientes para mantenernos a raya, y de paso cañazo repasaba al plantel que venía detrás suyo. Yo no sé. Habría hecho una apuesta, tal vez. Tal vez le había apostado a alguna amiga del barrio que reuniría una cifra de más de dos dígitos siguiéndola. Se sentiría, digo yo, una diva de la TV. O un líder de la política. Una hembra predestinada. Yo casi no descartaba que, en algún momento, se detuviera, se trepara a un montículo y nos saliera con un discurso sobre los derechos del animal, algún fragmento de Indira Gandhi, algunos slogans del feminismo, alguna cita de la Madre Teresa de Calcuta, algo de eso. Sin embargo, te digo, salvo el símil manto negro, el resto no era mensurable. Cuarto o quinto venía el bóxer de los Zamorano. Lo vi recién como a las veinte cuadras y se hizo bien el boludo. En verdad, los dos nos hicimos bien los boludos, como si estuviéramos allí por otra cosa, buscando el diario o haciendo aeróbic. El hizo un movimiento así, con la cabeza, como un saludo, pero la fue de desentendido para no demostrar interés, como diciendo: “¿Adónde van todos, che?”. Sexto o séptimo venía el engendro de la familia Mendoza Barrios, al que conozco porque es también del Kennel. Un sorete mínimo, buen perro, que suele mear en los mismos lugares donde yo lo hago en la plaza, cuando nos sacan a pasear. Esa conducta obsecuente y copiona me revienta. Aunque no puedo decir que lo odie. Lo desprecio, apenas. Por atrás, alejado del lote, pude ver también al caniche de los Ochoa, el Rulo, que casi se muere de moquillo el año pasado. Nos peina el mismo peinador y es insufrible. Andaba a los saltos entre la patota, convencido seguramente, el pelotudo, de que era una caza de zorro. Los demás no contaban. Había una sarta de roñosos, con sarna algunos, llenos de moscas y mataduras. Otros que parecía mentira que creyeran que podían tocarle un pelo tan siquiera a esa diosa de la Flaca. Pero uno nunca sabe, te garanto. El gusto de las hembras es inexplicable. El año pasado, ella terminó revolcándose con un misturado mugriento, impresentable, de una raza absolutamente indefinida, que no la largó como por media hora. Y ella tan pancha. Un asco. Un verdadero asco.
Pero yo no estaba dispuesto a aflojar, esta vuelta. Ya llevábamos como cincuenta cuadras y no paraba. Habían aparecido edificios nuevos, olores desconocidos, veredas extrañar y la Flaca no parecía dispuesta a detenerse. Yo escuchaba, dentro de mi barullo mental, el zumbido amenazador y cada vez más cercano, del tráfico de la avenida. Pero no estaba dispuesto a renunciar, como otras veces. Es más, esa combinación de sexo y peligro me enervaba. Jamás, de otra forma, me hubiese juntado con esa pandilla de pordioseros que corrían, jadeaban y ladraban en torno mío. Por un momento pensé, mirá qué cosa, si aquello no sería una nueva trampa de la perrera. Mirá la persecuta. Dudé si la Flaca, esa Flaca esquiva e inalcanzable no estaría trabajando para esos hijos de puta y no nos estaría llevando a todos a una encerrona. Había allí ya casi una veintena de vagos repugnantes que serían un bocado más que apetitoso para los guardias del lazo. Y admito que no me hubiese disgustado verlos a todos rumbo a la cámara de gas. Por mi parte, podía correr ese riesgo. El concejal Ribera Collovini, amigo del abogado, ya había rescatado de la muerte al gran danés de los García Jurado cuando esa bestia se escapó de la casa. Bien podía hacer lo mismo por mí, llegado el caso. Máxime que yo no estaba dispuesto a ceder. Ganaría por obsecación. Por prepotencia de trabajo, como dijera Arlt. Por emperrado, justamente. Mi único temor era que no apareciera el siberiano del negocio de venta de kayaks. Las perras morían por esos ojos azules. Pero al siberiano lo cuidaban como a una joya y lo tenían siempre atado a un tilo, en el jardincito del negocio. En ese momento perdí la cuenta de cuánto éramos. Y no miraba hacia atrás, pero por el rumor de pasos sobre el asfalto, por el vaho caliente y fétido del aliento que nos cubría como una nube atómica, calculo que no seríamos menos de cuarenta. ¡Hasta recuerdo a un gato! No dentro del grupo, por supuesto. Un testigo. Una visión fugaz, que nos miró al pasar, sentado, sin inmutarse, desde el umbral de una puerta, cerca del cruce Alberdi. Nadie le dio bola, nadie lo miró siquiera. ¡Una jauría que en otras circunstancias lo hubiera destrozado en una fracción de segundos si lo descubría! Sólo un terrier chiquito, de esos peludos, se detuvo frente a él como para atacarlo. Era pura parada, yo lo sabía. Jamás se hubiese atrevido a hacerlo por sí solo, sin nuestra ayuda. Pero se paró un instante como diciendo: “¡Hey, acá hay un gato!”. Y nos miraba a nosotros que nos alejábamos, y al gato, como esperando refuerzos. Ninguno le dio pelota. Había que ser un fundamentalista muy recalcitrante para abandonar el seguimiento de la Flaca por un gato. Pero no me extrañó esa actitud del terrier. Se decía que era puto. Ya alguna vez lo había visto yo en actitud muy sospechosa con un dálmata en la plaza Alberdi y, al parecer, el dálmata le estaba dando cuerda. Además, cuando íbamos detrás de la Flaca, un par de veces que ella se detuvo, un galgo de montón, de esos que no reconocen una liebre de una perdiz, se lo quiso montar al terrier y éste lo dejaba.
Al final, después de amagarle un par de veces al gato, se vino cagando con nosotros. Y el gato ni se inmutó. Hay que reconocerle eso a los gatos. Los huevos que tienen. Y algo más. Son más discretos para la relación sexual. Nada de correr en tropilla detrás de una hembra. Nada de andar dando ese espectáculo violento de coger en las esquinas, ante la mirada horrorizada de las viejas o el fingir que no te han visto de los hombres. Ellos hacen lo suyo de noche y en los tejados. Lejos de la vista humana. Se cagan a arañazos, eso si, y vuelven hechos flecos con sus patrones, pero mantienen un decoro. Me han dicho –y las he oído también- que las gatas gritan como marranas cuando se las cojen, pero ésas son cosas de la pasión.
También dicen que los gatos tienen el pito en forma de flecha. Que lo meten y después no lo pueden sacar, y de allí los gritos. Pero nunca le escuché decir eso a ningún veterinario. Admito que los gatos son un error de la naturaleza, pero de allí a tener el pito en forma de flecha ya me parece una exageración. Gritarán las gatas porque les gusta y en ese aspecto no son demasiado rescatadas. Uno tampoco puede afirmar que ha estado siempre lejos del escándalo. Me acuerdo años atrás con una doberman, que quedamos abotonados más de una hora frente a un colegio de monjas. Eso es feo, lo admito. Es una experiencia jodida que no deseo ni al peor de mis enemigos.
Eso de tener que esperar tanto tiempo, cada uno mirando hacia latitudes diferentes, dando a entender que no ocurre nada extraño, escuchando, cagado de vergüenza, las preguntas improcedentes de los pibes a sus padres, o temiendo que se acerque alguna vecina caritativa, o airada, con un balde de agua o, lo que es peor, con un palo de escoba para terminar con ese escarnio.
Quien ha pasado por eso, ya ha pasado por todo. Pero yo no estaba dispuesto a ceder. Cuando vi que llegábamos a la Escuela República de Méjico, me di cuenta de que la Flaca enfilaba directamente hacia la Avenida y no parecía dispuesta a detenerse. Se olía gasolina en el aire, y el humo de los escapes. Sin duda quería someternos a una última prueba de valor y destreza. Quería saber hasta dónde estábamos dispuestos a arriesgar el cuero por ella y procuraba hacer una selección rigurosa que en nada podía envidiar a la que se hace para elegir astronautas. Era el momento de actuar. Era el momento de demostrar personalidad y tomar la iniciativa. Apuré el trote y puse mi hocico a la altura de su anca derecha. Con sólo inclinar un poco la cabeza podía morderla. Sentí el perfume enloquecedor de su cuerpo. Reconozco que perdí la razón. Ella estaba allí, al alcance de mi tacto y de mi olfato. Su pelaje amarillento vibraba de tanto en tanto, como fuera de control, en un temblequeo nervioso producto del movimiento del andar y el desenfrenado frenesí del deseo. Supe que podía ser mía. Giró la cabeza y me miró, me miró a los ojos. Y ahí no vi nada más. Ni vi ni escuché ni sentí nada más. Sólo sé que hubo como una explosión y todo se me puso negro. Dicen que volé más de quince metros. Esa es la cagada de los trolebuses, son silenciosos. Uno no los escucha venir. Los que los defienden argumentan que no hacen ruido y no polucionan. Por mí que se vayan todos a la puta madre que los remil parió. Ni sé quién me trajo de vuelta a la casa. No me puedo mover. Tengo un vendaje que pica una barbaridad y que me agarra las dos patas de atrás y hasta la cintura. Cada tres horas viene el veterinario y me pone una inyección que duele más que la mierda. Para colmo el abogado se la pasa preguntando, muy caliente, para qué me habrán mandado a la escuela. Casi no tengo ganas de comer, y como diría Hernández, por doler me duele hasta el aliento. Escucho decir a la señora que será mejor insistir con la dálmata. Pero que, al menos, ya ha pasado el peligro de tener que sacrificarme.
De "Uno nunca sabe y otros cuentos"
martes, 15 de abril de 2008
Inspiración
Desde el momento en que Nacha entró al Dory se supo que llegaba con una noticia importante. Ya desde la puerta se acercó a la mesa agitando en el aire la regordeta mano libre (la otra la tenía ocupada con unas carpetas) anunciando así al Negro, Manuel, Coca. Cacho y una flaquita de rulitos recién integrada al grupo, que no veía el momento de aproximarse para lanzar la primicia.
—Armando vendió su obra de teatro —anunció, radiante, aún antes de sentarse—. Acabo de hablar con él por teléfono.
—No jodás —apartó el Negro la vista del menú, que ya se sabía de memoria, para prestarle atención.
—¿Qué obra? —se extrañó Manuel.
—La obra —casi se escandalizó Nacha por la pregunta.—Una de sus obras de teatro.
—¿Hace teatro también? —lo de Manuel fue algo agresivo.
—Pero eso no es todo —desestimó la indirecta, Nacha.— ¡Escuchen bien a quién se la vendió!
—¿A quién se la vendió? —se entusiasmó Coca.
—Escuchen... Escuchá Cacho, vos... —dijo la gorda. Cacho había retornado a su aparte privado en la punta de la mesa con la flaquita de rulos. —¡Se la vendió a Gerardo Postiglione!
Esta vez sí la expresión de sorpresa fue general, incluso Cacho miró por un instante a Nacha.
—¡A la puta! ¿Y cómo hizo? —El Negro se rascó la barba.
—Mirá —informó Nacha— ¡Qué sé yo cómo hizo! Pero vos viste cómo es Armando... ¡Ahora viene, ahora viene, me dijo que se venía para acá! ¡Si yo tampoco sé nada, lo único que me dijo por teléfono fue eso!
—¡Ay, cómo debe estar! —se tocó la mejilla Coca.
—¡Mirá —supuso Nacha— debe estar más delirado que nunca!
Y era así, nomás. Apenas 10 minutos más tarde, cuando ya el Dory estaba bastante lleno, Armando abrió la puerta enérgicamente, la cerró, se paró dando el frente al salón y con una sonrisa de oreja a oreja, los brazos en alto al estilo de los triunfadores boxísticos, agradeció el aplauso que rompió desde la mesa de la barra, una de las del fondo, a la cual se había unido también el Buchi, llegado después.
Así, con los brazos en alto, a pasos largos y acompasados, sin clausurar su sonrisa majestuosa, fue sorteando las mesas desde donde lo miraban de reojo comensales entre divertidos y acostumbrados a esa fauna algo extraña del boliche. Tuvo que eludir también a Chichín que medio encorvado cruzó su camino con una napolitana con fritas, y que le dijo al pasar:
—¿Qué haces, Chichín? Te pareces a Perón. Chichín le decía a todos "Chichín", por eso le decían Chichín.
Otros diez minutos después Armando estaba sentado ya a la mesa, había pedido un conejito a la cazadora que según Pepe, otro de los dueños, estaba "una cosa de locos" y magnetizaba la atención de la mesa.
—El asunto vino por el viejo —explicó—. El miércoles me llamó desde Buenos Aires a donde había ido a vender unos novillos. Vos sabés que el viejo es muy amigote de este Postiglione, el Gerardo...
—¿Y de dónde lo conoce? —preguntó Manuel.
—Qué sé yo. Pero vos viste que el viejo conoce a Dios y María Santísima. Seguro que son amigotes de algún boliche. El viejo cuando baja a Buenos Aires, como él dice, se flagela ahí en Le Privé, del negro Molinari, y ahí lo debe haber conocido a este otro, el Gerardo...
—Gente de la noche —subrayó Buchi.
—Lógico —aprobó Armando. —Mi viejo: baqueano de la noche porteña. Baqueano de las estrellas. Guía espiritual del reviente cosmopolita.
—¡Ay qué hermoso! —festejó la definición Nacha apoyándose en el brazo de Armando y mirando a los demás como refrendando el acierto.
—La cosa es que el Viejo me llama y me dice: "Armandito, he estado hablando con Postiglione y yo le dije que vos (por mí), estabas muy pero muy interesado en hablar seriamente con él" cosa que es una flagrante mentira porque yo en la puta vida le he dispensado dos minutos de mi pensamiento a ese caballero Postiglione, ni lo conozco... pero, en fin. No te la hago larga, el viejo le habló al Gerardo y le contó maravillas sobre su hijito mayor, debían estar bastante en pedo ya a esa altura me imagino, y le dijo que yo escribiendo obras de teatro, revista o vodevil era algo así como una mezcla de Bertolt Brecht y Neil Simon.
—¡Qué es verdad! —afirmó Nacha.
—Y lo que son las casualidades —siguió Armando, ya algo impermeable a los elogios de la gorda— el Gerardo Postiglione tenía que venir para Rosario.
—¡No me digas! —dijeron varios.
—Tenía que venir para Rosario. El importante empresario y productor de nuestra farándula artística debía venir a la Capital de los Cereales a ver si contrataba la sala del Astengo para un recital de no sé quién, no sé qué pajería tenía que traer... no importa... qué sé yo.
—¿Y lo viste? —no aguantó la ansiedad Coca.
—Esta misma tarde —el curvado dedo índice de Armando golpeteó sobre la mesa.
—¿Esta tarde?
—Vengo de estar con ese sujeto.
Hubo exclamaciones, grandes alaridos de aprobación, salvo en la punta más distante donde Cacho continuaba su diálogo privado con la de rulos.
—¡Contá, contá!
—Che... ¿Y cómo es el tipo?
—Por partes —controló Armando la conmoción. —Bueno, la pinta... la pinta es, bueno... la que se ve en las revistas... Bastante de cuarta el pobre Gerardo... y él... Bueno, él: un chanta. Un chanta de categoría, nivel Buenos Aires, pero esperá que les cuento...
—Sí, dale —urgió Manuel— Contá primero la charla.
—Lo voy a ver al hotel. En el Majestic el tipo. Y me recibe en el bar, abajo. Canchero, hombre canchero, hecho al mundillo de las estrellas. Y me dice que un par de autores —no me quiso decir los nombres, los preservó del escarnio-, lo habían colgado con una pieza. Y que él necesitaba dentro de cinco días, a más tardar, arrancar con los ensayos y la preparación y la escenografía y las pelotas, de un espectáculo musical, que le tenía prometido y contratado al Ópera.
—¿Cinco días?
—Cinco días. Y yo le dije que muy bien, ningún problema. Que yo tenía escrita una pieza sensacional, formidable, prácticamente lista, que no me había preocupado en terminar hasta ahora porque había estado tratando de terminar mi serie de pinturas y además porque no veía a nadie con mayores posibilidades de ponerla en escena. Pero que él era indudablemente un tipo solvente y que yo no tenía inconveniente, dentro de cuatro días, en presentarle la pieza terminada.
—¿Y vos la tenés terminada? —preguntó Buchi. Armando hizo un gesto como restando importancia al asunto.
—Me preguntó si yo antes había escrito alguna otra cosa —siguió Armando— y yo le conté que con Luppi habíamos estado charlando de una puesta...— giró hacia Nacha buscando un testigo— ¿Te acordás cuando vino Federico a casa y estuvimos charlando de...?—. Nacha aprobó enérgicamente con la cabeza, la boca llena de milanesa de pollo, feliz de la complicidad del recuerdo—... bueno... Y que después...
—Luppi estaba encantado —logró decir Nacha.
—Enloquecido —sumó Armando.—Y que después Federico me llamó desde Buenos Aires para decirme que largaba con "Convivencia" y bueh... El Gerardo me dijo que la palabra del viejo, para él era suficiente, mirá vos y quedamos en que en cuatro días él vuelve a Rosario y yo le entrego la pieza...
—¿Él vuelve para hablar con vos? —se asombró Coca.
—Sí m'hijita, vuelve a hablar conmigo. De paso viene a cerrar el contrato con el Astengo pero viene a hablar conmigo... Porque me dice, che, me dice —Armando estiró el brazo y palmeó el centro de la mesa reclamando una atención que ya tenía salvo en el flanco dominado por Cacho y la rulienta —me dice...: "Yo tengo que tener lo antes posible el libreto para largar con la escenografía. Tengo que, ya, comprometer al escenógrafo". Y ahí lo cagué pero lo cagué lo cagué... le digo: "No se preocupe por la escenografía porque yo ya le doy solucionada toda la escenografía y no tiene que andar preocupándose por eso"... ¡Se quedó!
—¡No me digas que le dijiste eso! —lo reprendió amistosamente Nacha.
—Y sobre el pucho lo remacho: "Y las letras de las canciones también se las paso yo"... Si vieran los ojos del Gerardo, una lechuza parecía.
Hubo una serie de comentarios entre golpetear de vasos, movimiento de platos y un cierto retorno de la atención sobre la comida, algo dejada de lado ante lo especial de la noche.
—¡Pero mirá si yo voy a permitir meter tantas manos ajenas en una obra mía! —se ofuscó Armando, herido.
Una hora después estaban en el bar del Riviera. Armando había dictaminado que aquello había que festejarlo y que la ocasión bien valía unos whiskies en algún lugar elegante, mundano. Después de todo, caminando eran apenas unas siete cuadras. Algunos no se anotaron. Cacho porque partió con la rulienta con rumbo desconocido. Manuel porque se negó a compartir una celebración con la clase social que frecuentaba el bar del Riviera, y Roberto porque al día siguiente se tenía que levantar temprano y sabía que las sobremesas de Armando solían estirarse hasta la madrugada.
Nacha, tras catalogar de amargados y aburridos a los desertores se colgó del brazo de Armando todo el trayecto, en tanto Buchi, junto a Coca, caminaba del lado de la pared, los cuatro a buen paso porque hacía un frío considerable.
—Che, Armando —dijo Buchi— ¿Y tenés que hacerle muchas correcciones a la obra?
Armando hizo girar el hielo dentro del vaso de whisky y adelantó el torso sobre la mesa ratona que estaba entre los sillones. La excitación inicial había pasado y Armando se hallaba más reconcentrado y reflexivo.
—Mirá —dijo— La verdad que no la tengo ni escrita.
Los ojos de la gorda Nacha se hicieron más redondos. Buchi también sintió el impacto. Armando hizo girar su mano derecha frente a sus ojos como disipando una niebla.
—Tengo una idea... Más o menos... Algo vaga...
—Pero... —se alarmó Nacha— ¡Tenés cuatro días nada más!
— ¿Y...? ¿Y...? —se encogió de hombros Armando—. Si esto es... ¿sabés?... —hizo chasquear los dedos pulgar y grande de su mano derecha junto a su oreja— Así. Un segundo... Un segundo...
—Bueno... no sé... Vos sabrás —pareció conformarse Nacha.
—Por favor —restó importancia a la cosa Armando. —¿Querés otro whisky? —preguntó a Buchi. Buchi aprobó con la cabeza. Estaba entrando en su silencio alcohólico.
Cuando salieron a la calle eran casi las dos de la mañana y hacía un frío cortante. Hubo saltitos en la vereda de calle San Lorenzo, castañeteo de dientes y puteadas graciosas. Armando en cambio, terminó de pagar la mesa, e impulsado por el envión etílico salió a la calle tras el grupo, a los gritos, aspirando hondamente el aire helado, ampliando el pecho, cerrando los puños.
—¡Esto es bueno, vivificante! —gritó. Coca se había apretujado con el Buchi y la gorda buscaba meterse bajo un brazo de Armando.
—Esperá Gorda, largá —la apartó éste. —Esperá que me saco esto —y comenzó a quitarse el saco ante las carcajadas asombradas de las mujeres y la mirada ya bovina de Buchi.—¡Hay que llenarse de este aire marino y salobre de Rosario! ¡Esto es salud! ¡Y los pantalones también! —subrayó el anuncio comenzando a desabrocharse el cinturón.
—¡Ah qué loco! —Aulló Nacha.
—¡No che...! —se alarmó entre risas Coca. El frío hizo recapacitar a Armando. Se abrochó de nuevo, se calzó el saco y se lanzó sobre Nacha y Coca cobijando a ambas bajo sus brazos. Empezaron a caminar hacia Corrientes.
—Es así, Coquita, es así —exclamó de inmediato. El whisky le había devuelto su habitual euforia. —¡La inspiración es una cosa divina, celestial, una cosa... un rayo que ilumina al artista, en un instante, lo transforma! ¡Yo tengo una musa inspiradora, Coquita, una musa!
—¡Ay! ¿Quién es? —interrogó Nacha, desde abajo del brazo izquierdo de Armando.
—¡Mi musa inspiradora, simplemente! ¡Una especie de ángel de la guardia de mi talento creador! ¡La musa que viene en mi ayuda cuando yo la necesito!
—Una especie de bombera voluntaria... -arriesgó Coca.
—¡Eso mismo Coca! Una especie de bombera voluntaria... —aprobó Armando y ahí comenzaron las carcajadas. Ya estaban tentados. —Una especie de bombera voluntaria con la diferencia de que no se la puede llamar. Ella viene sola ¿Me entendés?
—¿No figura en "Llamadas de Urgencia"? —preguntó Coca.
A ese punto de la divagación, se reían tanto que tuvieron que pararse antes de llegar a la esquina de Corrientes. Sólo Buchi insistía en seguir un tanto sonámbulo.
Un policía, las manos en los bolsillos del sobretodo, golpeteando con sus tacos sobre la vereda, desde la esquina en cruz, frente a la ochava del "Sibarita", los miraba.
La noche siguiente, en la mesa del Dory, el único que faltaba era el Cacho quien, según el resto, "estaba en otra cosa".
El clima de la mesa era confuso y preocupado porque Armando ni bien se hubo sentado confesó que no había tocado un solo papel, que no había escrito una sola línea. Nacha estaba desolada. El Negro fue un poco más duro.
—Armando —le dijo— ¿cuántos años tenés?
—38 —dijo Armando, medio asombrado ante la pregunta.
—Bueno, ya no sos un pendejo. Me parece...
—Mirá la novedad —lo cortó Armando.
—¡Qué simpático! —catalogó Nacha al Negro.
—No. Te digo en serio. Te digo en serio —llamó a la reflexión éste antes que los comensales entrasen en las digresiones habituales.—Ya no sos un pendejo. Esta oportunidad que se te da ahora no es una cosa como para desperdiciar. Que te dé bola, que te diga un tipo como el Postiglione, que será un chanta pero mueve la guita loca, que te va a montar una obra tuya... oíme... No es como para desperdiciar...
—Escuchame... —Armando no borraba la amplia sonrisa, algo endurecida, en su cara— ¿Y quién habla de desperdiciarla?
—Me decís que no tenés un carajo escrito, que tenés una idea pero no la has desarrollado, que... No sé...
—¿Ya vos te parece que yo la voy a desperdiciar? —se inclinó hacia el Negro, Armando, por sobre la mesa.— A mí el Postiglione podrá parecerme un chanta y un tipo que no sabe un carajo de teatro, pero eso no quita que sea un habilísimo productor y un tipo que hace cosas.
—Yo te digo, yo te digo— insistió el Negro en un tono de advertencia que sólo él se daba el lujo de esgrimir frente a Armando en el grupo, quizás usufructuando el derecho de sus 43 años recién cumplidos.— Porque si no aprovechás esta oportunidad, no sé cuándo podés tener otra igual. Acá podés pasar al frente. Y aparte del éxito, ojo que estos tipos se mueven a gran nivel ¿eh? y hoy no te conoce nadie y mañana aparecés en todos los diarios si las cosas te van bien con él. Aparte del éxito podés agarrar la mosca loca. Ojo.
— ¿Y por qué te pensás que me llamó mi viejo? —volvió a inclinarse Armando hacia el Negro, incluso al punto de acercar peligrosamente el cuello de su pullover al guiso de mondongo.— Porque el viejo ya está hinchado las pelotas de pasarme guita.
La ruda aceptación del hecho por parte de Armando lo enalteció ante los ojos de los demás, que aprobaron con sus cabezas.
—Por eso te digo, por eso te digo —contemporizó el Negro, quizás arrepentido de haber llevado la conversación a plano tan íntimo.
—El viejo —remarcó Armando— ya está hinchado las pelotas de que su hijito dilecto no tenga guita para mantenerse solo. Y yo también. Yo también estoy cansado de eso. ¿O te parece que a los 38 años me gusta tener que llamarlo cada tanto al campo para decirle: Viejo, mandame unos mangos que no me alcanza para la comida? A mí tampoco me gusta. Porque oíme, todo muy lindo, yo he sido siempre el geniecito, el Shirley Temple de la familia, que yo era un genio dibujando, una maravilla con la pintura, Manucho Mujica Láinez le decía al viejo que por qué yo no escribía, oíme, en poesía, también, escúchame... pero yo al viejo con eso no lo convenzo más... Yo no puedo hablarle al viejo y decirle que se venga que hago una muestra en Krass de mis cosas cinéticas porque al Telmo vos le hablás de cinética y es como si le hablaras de los agujeros negros, oíme...
Las risas aflojaron un poco la tensión.
—Yo sé lo que significa esto para mí —puntualizó Armando, ya para todos.
—Bueno. ¿Y por qué no te ponés a laburar? —. El Negro había adoptado su papel de abogado del diablo.
—Mirá, la cuestión de la creación es muy particular —dijo Armando.— Es una cosa... como te diría... mágica. A mí me pasa así. Yo estoy caminando, andando por la calle, y de repente, tlac, me ilumino, es una luz, una cosa celestial... —Frunció la boca, frotó los dedos de sus manos unos contra otros. —No sé.., es difícil de explicar. Siempre ha sido así para mí. Cuando dibujo, por ejemplo. Estoy vacío, hueco, sin motivación... y de pronto es como una luz, algo que me dice: tenés que hacer esto. Es así.
Coca aprobó con la cabeza.
—Sí. Me imagino que para el que no está en la creación... —dijo.
—Es difícil —la apoyó Nacha. —¡Muy difícil!
—Yo digo que tengo una musa —prosiguió Armando.— Y es verdad. Tengo una musa. Que no me va a abandonar en un momento así. Estate tranquilo.
—Yo estoy tranquilo—. El Negro se señaló con el cuchillo.— Vos...
—¡El vino, el vino! —Armando ya había pasado a otro tema. Había atrapado su vaso, bien abierto el codo de su brazo derecho—. ¡El vino que alimenta mi inspiración natural, sangre vegetal que... —se puso de pie corriendo la silla con estruendo—... alimenta la bestia primigenia...
—¡Qué loco! —Nacha controlaba la repercusión en los demás. Los demás se reían. Cuando Armando se sentó había iniciado ya una polémica sobre el último film de Fassbinder (lo había visto en Buenos Aires) que le había provocado una erección.
Pero lo que sucedió diez minutos después es algo difícil de explicar.
Incluso pasado el tiempo fue algo siempre muy complejo de razonar para los que compartían aquella mesa esa noche y los otros parroquianos del Dory.
Armando estaba prácticamente con el mentón apoyado sobre el centro de la mesa, sólo separando su tórax del mantel por el brazo derecho doblado bajo la tetilla, los ojos muy fijos en la cara de Manuel que estaba definiendo a Fassbinder como "un jeropa mental del carajo".
Armando permaneció así, hipnotizado, y de repente tuvo como un estremecimiento, tan notorio que todos se dieron cuenta y cesaron la discusión.
—¿Te pasa algo? —alcanzó a preguntarle Nacha. Fue cuando sucedió: un chorro de luz intensísimo pareció perforar el humedecido techo del Dory iluminando a Armando. Al mismo tiempo atronó el aire un coro celestial. Armando, lívido, en éxtasis, más que ponerse de pie pareció levitar como succionado por el mismo rayo ambarino. Sus ojos estaban desmesuradamente abiertos pero no reflejaban temor. Las voces angelicales del coral celeste aturdían y un viento arrachado despeinó el rubio cabello de Armando. De los bolsillos de su pantalón, de los bolsillos de su saco, aparecieron palomas que volaron por el interior del Dory, enloquecidas. Una suerte de microclima extraño se generaba dentro de ese cilindro dorado en el cuál flotaba, casi a 50 centímetros del suelo, Armando. De pronto, así como se había producido, el encanto cesó. Se retiró la luz replegándose hacia lo alto, callaron las voces infantiles del coro y todo volvió a la rutinaria normalidad del Dory. El fenómeno no había durado más de un minuto, tanto que muchos, después, negaron que hubiese existido.
—¡Un papel! —pidió a los gritos Armando apenas sintió sus pies nuevamente sobre el piso. —¡Un papel!
—¡La inspiración, la inspiración! —gritaba, demudada, la gorda Nacha.
—La Luz... la luz del genio... —susurraba Coca, inaudible.
La primera en reaccionar fue Nacha; de una de sus misteriosas carpetas arrancó una hoja y se la alcanzó a Armando que aún no se había sentado.
—¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? —lo tomó de un brazo Manuel, de paso para comprobar si estaba sano. Armando recibió el papel que le alcanzaba Nacha, lo arrugó un poco y con él limpió uno de sus hombros, donde había sido alcanzado por un resto de postre Balcarce, volatilizado ante el viento divino. Armando se sentó.
—Era tu musa —le dijo Coca.
—Tu musa, Armando... ¿Qué te dijo? —exigió Nacha.
—Ahora sí... un papel... una birome... —pidió Armando, todavía lento, como quien sale de un sueño profundo. Nacha volvió a manotear y casi destrozar una de sus carpetas. Con gestos violentos apartó vasos, platos y botellas.
—¡Saquen todo, saquen todo! —gritó— ¡Tiene que escribir, tiene que escribir!
—¿Qué te dijo la musa, Armando? —apuró Manuel. Armando tenía la birome frente al papel blanco con su mano derecha mientras los dedos de la izquierda oprimían y arrugaban su frente.
—¿Qué te dijo, Armando? —insistió Coca.
—¿Podés creer que me olvidé? —dijo Armando.
Al día siguiente, a eso de las siete, fueron llegando a "El Cairo"' como todos los días. Nadie se atrevió a tocar el tema con Armando dado que éste llegó considerablemente más opaco que de costumbre, casi malhumorado y denotando un atisbo de preocupación. Incluso le pidió a Coca que se sentase al lado suyo, cosa de ocupar la silla que había quedado vacía ofreciendo el riesgo de que fuese ocupada por Nacha (aún no había llegado) y que ésta empezase con sus cargoseos y efusividades. El otro flanco de Armando ya estaba ocupado por Cacho, quien había aparecido con la rulienta y ahora los dos charlaban en su cosmos particular, en voz baja, muy seriamente. Sin embargo, fue el propio Armando el que sacó la conversación aprovechando que Manuel le preguntó, por formalidad, cómo andaba.
—Hoy me llamó —dijo Armando.
—¿Quién? —preguntó Manuel.
—El Gerardo.
—¿Qué Gerardo?
—¡El Gerardito Postiglione! —pareció recuperar su humor Armando.— Mi productor.
—¡Ahh!
—¿Te llamó? —se asombró Coca.
—Sí, señor —afirmó Armando.— Ya somos como chanchos con el Gerardo.
—¿Y? —preguntó Manuel.— ¿Cómo va la cosa?
Armando se encogió de hombros, despreocupado.
—Magnífico —calificó, despachándose en cuatro tragos la copa del vino blanco dulce que le habían servido momentos antes. En eso llegaba Nacha, acercó una silla, desparramó sus carpetas y el bolsón tejido enorme en otra más y tiró besos a todos con la punta de los dedos.
—Lo habló Postiglione —se apuró a informarla el Negro.
—¿Te habló Postiglione? —no lo podía creer la gorda. Armando asintió con la cabeza. —¿Para qué?
—Está desesperado el Gerardo —comunicó Armando, a todos.— Me recordó la fecha en que tengo que entregarle la obra.
—Dentro de tres días —contabilizó Manuel, alertando.
—"Ningún problema, Gerardo" le dije yo —continuó Armando, sin acusar la acotación de Manuel. —"Ya está todo cocinado, mi querido".
—¿"Gerardo" le decís vos? —se escandalizó Coca.
—"Gerardo". Y él me dice "Armandito". Íntimos, íntimos somos con el Postiglione. Dos amantes a través del auricular.
—Che —Buchi, que había permanecido callado leyendo "La Tribuna", reclamó la atención de Armando.— ¿Y ya tenés lista la cosa?
Armando osciló su mano derecha, lentamente, frente a sus ojos.
—Está todo... acá... fluctuante... vago... —dramatizó. Los ojos de Nacha se llenaron de pavor.
Media hora después arrancaron en patota hacia la galería de Gilberto.
Pedro Omar Minervino exponía acuarelas, y aunque algunos no tenían la más remota idea de quién era Minervino y otros apenas si informaban que era un flaco que había solido frecuentar las sábanas de una amiga de una ex-novia de Buchi, la perspectiva de encontrarse con gran parte de la fauna y tomarse unos vinos gratuitamente los encaminó sin dilaciones hacia la sala de arte.
Armando, posiblemente gracias a los efectos de un par de vinos blancos, había abandonado su rostro preocupado y se mostró más que jovial y comunicativo en la inauguración de las acuarelas de Minervino, a las cuales llegó a calificar como "emparentadas con la escuela holandesa, pero con la escuela diferencial holandesa".
Salieron de allí una hora más tarde, al frío de la noche, rumbo a la cita obligada del Dory. El Negro y Cacho se habían ido hacia allí un poco antes, Coca y Manuel estaban a mitad de camino y como siempre la verborragia de Armando lo había hecho quedar último, sólo flanqueado por Nacha y Buchi que hasta último momento había insistido en levantarse una rubia interesante y algo bizca que luego resultó ser la novia de Minervino.
Fue llegando a la esquina de Santa Fe que ocurrió de nuevo: Armando quedó como clavado en el piso, cosa de la que se percataron Nacha y Buchi tres pasos más adelante, apurados como iban en procura de la calidez del boliche.
Se dieron vuelta pensando que a Armando se le había caído algo, o había olvidado alguna cosa en lo de Gilberto. Pero no, Armando estaba quieto, mirando fijamente al frente, como aterido y de pronto el dorado rayo de luz lo atrapó levitándolo unos centímetros. Rompió el coral de ángeles a cantar y de nuevo el viento casi huracanado que se generaba dentro de ese baño de luz ambarina, despeinó el cabello del autor. Esta vez fueron pequeños pájaros de pecho rojo los que escaparon de bajo su saco de cuero y hasta pareció escucharse un rumor de mar entre las voces de los niños celestiales.
—¡La musa, la musa! —alcanzó a decir, paralizada, Nacha. Cuando terminó de decirlo, el fenómeno había cesado. Corrieron hacia Armando quien ya estaba de nuevo apoyado con ambos pies sobre la vereda, alborotado el pelo, confuso, meneando la cabeza, tocándose los labios. La calle parecía más vacía, más silenciosa y más oscura que nunca tras la retirada del cilindro de luz.
Entre Nacha y Buchi, prácticamente alzado por los codos llevaron a Armando hasta el Dory.
—¡Lo agarró, lo agarró de nuevo! —comunicó Nacha, a los gritos, a los demás, en tanto sentaban a Armando en una silla.
—¡La inspiración! —certificó Buchi.
—¡El rayo ése de luz, la musa, lo agarró de nuevo! —prosiguió Nacha.
—¡Armando, Armando... —lo tomó del brazo Manuel.— ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo?
Armando miraba fijamente una botella estacionada frente a él. Su mano derecha se abría y cerraba, nerviosa.
—¿Qué te dijo? ¿Querés papel? —insistió Nacha. Armando recorrió los rostros anhelantes de todos, con lentitud.
—¿Podes creer... —comenzó, con broma— ...podés creer que no le escuché nada?
—¿¡Cómo!? —saltaron todos.
—¿Y qué voy a escuchar —golpeó con su puño derecho sobre la mesa, Armando— con ese coro de mierda que te aturde? ¿Qué voy a escuchar?
Al otro día Armando no apareció ni por el Cairo primero, ni luego por el Dory lo que desató el espanto en Nacha. Desoyendo el paternal consejo del Negro quien le sugirió "no romper las pelotas" a Armando, la gorda amontonó sus carpetas y partió rumbo al departamento de éste.
Armando le contestó pero, cosa extraña, no le abrió la puerta mediante el portero eléctrico sino que él mismo bajó hasta la planta baja.
—¿Estás trabajando? —preguntó Nacha.
—No. No. —respondió Armando, siempre sin soltar la puerta de calle, como dando a entender que estaba pronto a cerrarla.
—Pero —se agitó Nacha— Hoy... ¿no trabajaste... en la obra?
Armando negó con la cabeza. Nacha hundió algunos de sus dedos en su fofo moflete derecho, consternada.
—¿Y? —preguntó. —Tenés dos días, nada más.
—Dos días, así es —aceptó Armando.
—Y... ¿qué vas a hacer?
—Mirá... yo sé que la inspiración no me va a abandonar. Mi musa no me va a abandonar, justamente ahora.
—Y... ¿qué estabas haciendo? —apuró Nacha, algo incómoda en el frío de la calle. —Estaba por comer.
—¿Vas a comer solo? Te acompaño.
—No, gracias.
—Es feo comer solo.
—¿Sabés qué pasa, Nacha? —Armando abandonó su tono frío y procuró ser convincente.— Pienso que a la inspiración hay que ayudarla. Hay que crear un clima especial. Una cierta predisposición de ánimo, un ámbito... un continente...
—¿Y querés estar solo?
—Sí. Estoy seguro que en las otras dos veces que me asaltó la inspiración, el rapto... eh... creativo, yo no estaba predispuesto. Estaba distraído, en otra cosa. Y no se puede jugar así con una musa inspiradora. No se puede jugar así.
—Por supuesto. Por supuesto —corroboró Nacha.— Me voy entonces.
—Chau.
—Pero prometeme que si necesitás algo me llamás. Vamos a estar hasta tarde en el Dory y después seguro que vamos a ir a lo de Coca.
—¿Al departamento nuevo?
—Sí. Dice que quedó regio.
—Bueno —se interesó Armando. —Más tarde, si ya se me ha ocurrido algo, me voy para allá.
—Si no, mañana. Acordate que mañana a la noche, Coca inaugura oficialmente su bulín. No podes faltar.
—Voy a ir. Voy a ir —cortó Armando. Nacha se fue.
Armando subió a su departamento y cerró con llave. Había terminado su frugal cena y llevó la escasa vajilla sucia a la cocina. Luego fue hasta el living, tomó buen cuidado en cerrar la puerta que daba a la cocina para evitar el paso de aromas grasos, y apagó la lámpara del techo, dejando sólo encendido el spot que iluminaba la mesa pequeña en un ángulo de la habitación y el sillón. Fue hasta el tocadiscos y puso el concierto en mi menor para violín de Mendelssohn. Después se dio una ducha prolongada con agua bien caliente. Se secó, se perfumó y se cubrió con una salida de baño de seda. Volvió al living llevando en sus manos una botella de whisky, un vaso y un baldecito con hielo. Los cigarrillos ya estaban sobre la mesita ratona. Puso todo al alcance de sus manos, elevó discretamente el volumen de la música y se recostó en el sillón. Estuvo así cerca de diez minutos, pensando. Luego se durmió.
Lo despertó una mano femenina, sacudiéndolo por el hombro.
Algo asustado, Armando se quedó un par de minutos contemplando a esa mujer ya no tan joven, algo desgreñada, con un inquietante parecido a la imagen de la República, pero más flaca.
—¿Quién... —atinó a balbucear Armando en tanto se incorporaba, arreglándose un poco el cabello revuelto— quién sos?
La mujer, cumplido el hecho de despertarlo parecía haberse desentendido de él y hurgueteaba entre los discos diseminados sobre el Audinac.
El suelto vestido blanco que le llegaba hasta los tobillos y la melena larga y rubia que le caía desordenada y desaliñada sobre los hombros, además del no muy resplandeciente pero sí notorio halo ambarino que la recubría, le daban un aspecto etéreo que hubiese sido completo a no ser por el cigarrillo que apretaba entre sus dedos largos, amarillentos de nicotina.
—¿Quién sos? —repitió Armando, adivinando la respuesta.
La mujer se sentó, cruzándose con soltura de piernas; miraba la cubierta de un long-play.
—Tu musa —respondió, seca.
—¿Y... cómo...?
—Oíme —cortó la musa, tirando a un lado el disco.— Creo que las preguntas las tengo que hacer yo.
Armando, dócil, volvió a sentarse.
—¿Dónde estabas las dos veces que intenté tomar contacto con vos? —preguntó ella.
—Bueno... —vaciló Armando.— La primera vez estaba...
—En el Dory, ya sé. Y la segunda, por la calle.
—Sí —corroboró Armando.— Creo que fue por eso que no...
—Déjalo así. —cortó la musa. Se puso de pie y se dirigió a contemplar unos cuadros que colgaban de una de las paredes. —¿Cuándo tenés que presentar la obra?
—Pasado mañana.
—¿Y tenés algo escrito?
—La verdad...
—No.
—No. —admitió Armando.
—Bueno, bueno... —la musa continuó su recorrido en torno a la mesa redonda observando los detalles del living, golpeando sobre la mesa con su encendedor.— Te puedo ayudar.
La cara de Armando resplandeció. Era la primer frase cordial que escuchaba de su musa.
—Pienso que me vendría bien —reconoció. —Ya estaba algo preocupado. Estoy medio atascado. Empantanado.
La musa volvió a sentarse en el sillón frente a Armando.
—Bueno —dijo.— Yo te puedo ayudar. Puedo pasarte las cosas a máquina.
Armando la miró con fijeza.
—¿Cómo "a máquina"? —se inquietó.
—Claro, vos me dictás y yo te voy pasando las cosas a máquina. Así haces más rápido.
—¡No! —se puso de pie Armando. —¿Cómo "pasarte las cosas a máquina", "pasarte las cosas a máquina"? Con pasarme las cosas a máquina no arreglamos nada. ¡Lo que yo necesito son ideas! ¡Para pasarme las cosas a máquina llamo a Manpower, las llevo a la Pitman, mirá qué joda!
—Yo escribo rápido.
—Pero... —se envalentonó Armando. —¡Qué carajo me interesa que escribas rápido? ¿Sos una musa o una secretaria?
—Mirá —recuperó su tono duro la musa.— Este no es el primer trabajo que hago. Fui durante mucho tiempo la inspiración de un músico francés que es uno de los que mejor anda en Europa. Fui ayudante de musa de Antonioni. Y estuve propuesta para musa de Woody Allen antes de venir acá... Así que...
Armando dio unos pasos nerviosos por la habitación.
—Lo que yo necesito son ideas. Ideas, —dijo, golpeándose la frente con la punta del dedo índice.
—Muy bien... muy bien...
—Si querés —propuso Armando. —Me tirás una idea y te vas. Después sigo yo solo, no tenés por qué quedarte.
—Bueno, cómo no —el tono de la musa era casi burlón.— Te agradezco, pero acostumbro a terminar mis trabajos. Los empiezo y los termino.
—Me parece bien.
La musa se levantó del sillón, fue hasta la mesa, corrió una silla y se sentó allí.
—Tráete papel, unos lápices, fibra mejor, la máquina de escribir...
—¿Para qué?
—Para trabajar ¿Para qué te parece? Si tenés café, traé. Mucho, que...
—Pero oíme... —vaciló Armando.— Yo lo que necesito es una idea básica, una armazón, una columna vertebral... un...
—Y bueno... —lo miró la musa.
—Y bueno ¿qué? Decímela. Decime la idea...
—Escúchame... —resopló la musa—... si yo la tuviera te la diría. Pero no la tengo. Por eso te digo que traigas las cosas, nos ponemos acá, y empezamos a trabajar.
Armando la miró largamente.
—¿O cómo te creés que salen estas cosas? —siguió ella.— Nos sentamos acá, empezamos a charlar de qué puede tratar la pieza, anotamos cosas, tiramos ideas...
Armando se acercó y se sentó junto a ella.
—Por eso te digo que traigas mucho café —explicó la musa.— Porque nos vamos a pasar toda la noche acá, mañana y hasta el momento en que entregues la obra no nos levantamos...
—Pero... ¡escuchame! —Armando se puso de pie nuevamente.— ¿Qué clase de inspiración sos... qué...?
—Hay formas de trabajo... —sonrió por primera vez ella— y formas de trabajo. Hay musas distintas, es cierto. Si no te gusta, me voy.
Armando volvió a mirarla, apretando los labios.
—No. Qué te vas a ir. —dijo. Y se sentó. —Pero... oíme... yo mañana a la noche tengo una reunión en lo de una amiga y...
—Entonces olvidate... —la musa corrió hacia atrás su silla y se puso de pie— ... Andá a lo de tu amiga, hace tu vida y yo...
—No, pará, pará... —se asustó Armando— No es obligación... Mañana la llamo por teléfono y le digo, digo...
La musa se sentó nuevamente.
—Olvidate del teléfono —le advirtió.— Trae el papel, lo que te dije...
Armando fue hasta su pieza, sin embargo pudo escuchar que la musa decía a sus espaldas, como para sí: "A mí me dan cada trabajo".
Armando volvió con una pila de papel oficio, varios lápices de fibra, gomas, reglas y otro montón de cosas innecesarias. Las puso sobre la mesa y se quedó mirando por un instante a la musa.
—¿Qué pasa... —preguntó— qué pasa si no se nos ocurre nada?
—¿Si no se nos ocurre nada? Copiaremos algo —sonrió ella, y él no supo si estaba bromeando.
De "El mundo ha vivido equivocado y otros cuentos"
—Armando vendió su obra de teatro —anunció, radiante, aún antes de sentarse—. Acabo de hablar con él por teléfono.
—No jodás —apartó el Negro la vista del menú, que ya se sabía de memoria, para prestarle atención.
—¿Qué obra? —se extrañó Manuel.
—La obra —casi se escandalizó Nacha por la pregunta.—Una de sus obras de teatro.
—¿Hace teatro también? —lo de Manuel fue algo agresivo.
—Pero eso no es todo —desestimó la indirecta, Nacha.— ¡Escuchen bien a quién se la vendió!
—¿A quién se la vendió? —se entusiasmó Coca.
—Escuchen... Escuchá Cacho, vos... —dijo la gorda. Cacho había retornado a su aparte privado en la punta de la mesa con la flaquita de rulos. —¡Se la vendió a Gerardo Postiglione!
Esta vez sí la expresión de sorpresa fue general, incluso Cacho miró por un instante a Nacha.
—¡A la puta! ¿Y cómo hizo? —El Negro se rascó la barba.
—Mirá —informó Nacha— ¡Qué sé yo cómo hizo! Pero vos viste cómo es Armando... ¡Ahora viene, ahora viene, me dijo que se venía para acá! ¡Si yo tampoco sé nada, lo único que me dijo por teléfono fue eso!
—¡Ay, cómo debe estar! —se tocó la mejilla Coca.
—¡Mirá —supuso Nacha— debe estar más delirado que nunca!
Y era así, nomás. Apenas 10 minutos más tarde, cuando ya el Dory estaba bastante lleno, Armando abrió la puerta enérgicamente, la cerró, se paró dando el frente al salón y con una sonrisa de oreja a oreja, los brazos en alto al estilo de los triunfadores boxísticos, agradeció el aplauso que rompió desde la mesa de la barra, una de las del fondo, a la cual se había unido también el Buchi, llegado después.
Así, con los brazos en alto, a pasos largos y acompasados, sin clausurar su sonrisa majestuosa, fue sorteando las mesas desde donde lo miraban de reojo comensales entre divertidos y acostumbrados a esa fauna algo extraña del boliche. Tuvo que eludir también a Chichín que medio encorvado cruzó su camino con una napolitana con fritas, y que le dijo al pasar:
—¿Qué haces, Chichín? Te pareces a Perón. Chichín le decía a todos "Chichín", por eso le decían Chichín.
Otros diez minutos después Armando estaba sentado ya a la mesa, había pedido un conejito a la cazadora que según Pepe, otro de los dueños, estaba "una cosa de locos" y magnetizaba la atención de la mesa.
—El asunto vino por el viejo —explicó—. El miércoles me llamó desde Buenos Aires a donde había ido a vender unos novillos. Vos sabés que el viejo es muy amigote de este Postiglione, el Gerardo...
—¿Y de dónde lo conoce? —preguntó Manuel.
—Qué sé yo. Pero vos viste que el viejo conoce a Dios y María Santísima. Seguro que son amigotes de algún boliche. El viejo cuando baja a Buenos Aires, como él dice, se flagela ahí en Le Privé, del negro Molinari, y ahí lo debe haber conocido a este otro, el Gerardo...
—Gente de la noche —subrayó Buchi.
—Lógico —aprobó Armando. —Mi viejo: baqueano de la noche porteña. Baqueano de las estrellas. Guía espiritual del reviente cosmopolita.
—¡Ay qué hermoso! —festejó la definición Nacha apoyándose en el brazo de Armando y mirando a los demás como refrendando el acierto.
—La cosa es que el Viejo me llama y me dice: "Armandito, he estado hablando con Postiglione y yo le dije que vos (por mí), estabas muy pero muy interesado en hablar seriamente con él" cosa que es una flagrante mentira porque yo en la puta vida le he dispensado dos minutos de mi pensamiento a ese caballero Postiglione, ni lo conozco... pero, en fin. No te la hago larga, el viejo le habló al Gerardo y le contó maravillas sobre su hijito mayor, debían estar bastante en pedo ya a esa altura me imagino, y le dijo que yo escribiendo obras de teatro, revista o vodevil era algo así como una mezcla de Bertolt Brecht y Neil Simon.
—¡Qué es verdad! —afirmó Nacha.
—Y lo que son las casualidades —siguió Armando, ya algo impermeable a los elogios de la gorda— el Gerardo Postiglione tenía que venir para Rosario.
—¡No me digas! —dijeron varios.
—Tenía que venir para Rosario. El importante empresario y productor de nuestra farándula artística debía venir a la Capital de los Cereales a ver si contrataba la sala del Astengo para un recital de no sé quién, no sé qué pajería tenía que traer... no importa... qué sé yo.
—¿Y lo viste? —no aguantó la ansiedad Coca.
—Esta misma tarde —el curvado dedo índice de Armando golpeteó sobre la mesa.
—¿Esta tarde?
—Vengo de estar con ese sujeto.
Hubo exclamaciones, grandes alaridos de aprobación, salvo en la punta más distante donde Cacho continuaba su diálogo privado con la de rulos.
—¡Contá, contá!
—Che... ¿Y cómo es el tipo?
—Por partes —controló Armando la conmoción. —Bueno, la pinta... la pinta es, bueno... la que se ve en las revistas... Bastante de cuarta el pobre Gerardo... y él... Bueno, él: un chanta. Un chanta de categoría, nivel Buenos Aires, pero esperá que les cuento...
—Sí, dale —urgió Manuel— Contá primero la charla.
—Lo voy a ver al hotel. En el Majestic el tipo. Y me recibe en el bar, abajo. Canchero, hombre canchero, hecho al mundillo de las estrellas. Y me dice que un par de autores —no me quiso decir los nombres, los preservó del escarnio-, lo habían colgado con una pieza. Y que él necesitaba dentro de cinco días, a más tardar, arrancar con los ensayos y la preparación y la escenografía y las pelotas, de un espectáculo musical, que le tenía prometido y contratado al Ópera.
—¿Cinco días?
—Cinco días. Y yo le dije que muy bien, ningún problema. Que yo tenía escrita una pieza sensacional, formidable, prácticamente lista, que no me había preocupado en terminar hasta ahora porque había estado tratando de terminar mi serie de pinturas y además porque no veía a nadie con mayores posibilidades de ponerla en escena. Pero que él era indudablemente un tipo solvente y que yo no tenía inconveniente, dentro de cuatro días, en presentarle la pieza terminada.
—¿Y vos la tenés terminada? —preguntó Buchi. Armando hizo un gesto como restando importancia al asunto.
—Me preguntó si yo antes había escrito alguna otra cosa —siguió Armando— y yo le conté que con Luppi habíamos estado charlando de una puesta...— giró hacia Nacha buscando un testigo— ¿Te acordás cuando vino Federico a casa y estuvimos charlando de...?—. Nacha aprobó enérgicamente con la cabeza, la boca llena de milanesa de pollo, feliz de la complicidad del recuerdo—... bueno... Y que después...
—Luppi estaba encantado —logró decir Nacha.
—Enloquecido —sumó Armando.—Y que después Federico me llamó desde Buenos Aires para decirme que largaba con "Convivencia" y bueh... El Gerardo me dijo que la palabra del viejo, para él era suficiente, mirá vos y quedamos en que en cuatro días él vuelve a Rosario y yo le entrego la pieza...
—¿Él vuelve para hablar con vos? —se asombró Coca.
—Sí m'hijita, vuelve a hablar conmigo. De paso viene a cerrar el contrato con el Astengo pero viene a hablar conmigo... Porque me dice, che, me dice —Armando estiró el brazo y palmeó el centro de la mesa reclamando una atención que ya tenía salvo en el flanco dominado por Cacho y la rulienta —me dice...: "Yo tengo que tener lo antes posible el libreto para largar con la escenografía. Tengo que, ya, comprometer al escenógrafo". Y ahí lo cagué pero lo cagué lo cagué... le digo: "No se preocupe por la escenografía porque yo ya le doy solucionada toda la escenografía y no tiene que andar preocupándose por eso"... ¡Se quedó!
—¡No me digas que le dijiste eso! —lo reprendió amistosamente Nacha.
—Y sobre el pucho lo remacho: "Y las letras de las canciones también se las paso yo"... Si vieran los ojos del Gerardo, una lechuza parecía.
Hubo una serie de comentarios entre golpetear de vasos, movimiento de platos y un cierto retorno de la atención sobre la comida, algo dejada de lado ante lo especial de la noche.
—¡Pero mirá si yo voy a permitir meter tantas manos ajenas en una obra mía! —se ofuscó Armando, herido.
Una hora después estaban en el bar del Riviera. Armando había dictaminado que aquello había que festejarlo y que la ocasión bien valía unos whiskies en algún lugar elegante, mundano. Después de todo, caminando eran apenas unas siete cuadras. Algunos no se anotaron. Cacho porque partió con la rulienta con rumbo desconocido. Manuel porque se negó a compartir una celebración con la clase social que frecuentaba el bar del Riviera, y Roberto porque al día siguiente se tenía que levantar temprano y sabía que las sobremesas de Armando solían estirarse hasta la madrugada.
Nacha, tras catalogar de amargados y aburridos a los desertores se colgó del brazo de Armando todo el trayecto, en tanto Buchi, junto a Coca, caminaba del lado de la pared, los cuatro a buen paso porque hacía un frío considerable.
—Che, Armando —dijo Buchi— ¿Y tenés que hacerle muchas correcciones a la obra?
Armando hizo girar el hielo dentro del vaso de whisky y adelantó el torso sobre la mesa ratona que estaba entre los sillones. La excitación inicial había pasado y Armando se hallaba más reconcentrado y reflexivo.
—Mirá —dijo— La verdad que no la tengo ni escrita.
Los ojos de la gorda Nacha se hicieron más redondos. Buchi también sintió el impacto. Armando hizo girar su mano derecha frente a sus ojos como disipando una niebla.
—Tengo una idea... Más o menos... Algo vaga...
—Pero... —se alarmó Nacha— ¡Tenés cuatro días nada más!
— ¿Y...? ¿Y...? —se encogió de hombros Armando—. Si esto es... ¿sabés?... —hizo chasquear los dedos pulgar y grande de su mano derecha junto a su oreja— Así. Un segundo... Un segundo...
—Bueno... no sé... Vos sabrás —pareció conformarse Nacha.
—Por favor —restó importancia a la cosa Armando. —¿Querés otro whisky? —preguntó a Buchi. Buchi aprobó con la cabeza. Estaba entrando en su silencio alcohólico.
Cuando salieron a la calle eran casi las dos de la mañana y hacía un frío cortante. Hubo saltitos en la vereda de calle San Lorenzo, castañeteo de dientes y puteadas graciosas. Armando en cambio, terminó de pagar la mesa, e impulsado por el envión etílico salió a la calle tras el grupo, a los gritos, aspirando hondamente el aire helado, ampliando el pecho, cerrando los puños.
—¡Esto es bueno, vivificante! —gritó. Coca se había apretujado con el Buchi y la gorda buscaba meterse bajo un brazo de Armando.
—Esperá Gorda, largá —la apartó éste. —Esperá que me saco esto —y comenzó a quitarse el saco ante las carcajadas asombradas de las mujeres y la mirada ya bovina de Buchi.—¡Hay que llenarse de este aire marino y salobre de Rosario! ¡Esto es salud! ¡Y los pantalones también! —subrayó el anuncio comenzando a desabrocharse el cinturón.
—¡Ah qué loco! —Aulló Nacha.
—¡No che...! —se alarmó entre risas Coca. El frío hizo recapacitar a Armando. Se abrochó de nuevo, se calzó el saco y se lanzó sobre Nacha y Coca cobijando a ambas bajo sus brazos. Empezaron a caminar hacia Corrientes.
—Es así, Coquita, es así —exclamó de inmediato. El whisky le había devuelto su habitual euforia. —¡La inspiración es una cosa divina, celestial, una cosa... un rayo que ilumina al artista, en un instante, lo transforma! ¡Yo tengo una musa inspiradora, Coquita, una musa!
—¡Ay! ¿Quién es? —interrogó Nacha, desde abajo del brazo izquierdo de Armando.
—¡Mi musa inspiradora, simplemente! ¡Una especie de ángel de la guardia de mi talento creador! ¡La musa que viene en mi ayuda cuando yo la necesito!
—Una especie de bombera voluntaria... -arriesgó Coca.
—¡Eso mismo Coca! Una especie de bombera voluntaria... —aprobó Armando y ahí comenzaron las carcajadas. Ya estaban tentados. —Una especie de bombera voluntaria con la diferencia de que no se la puede llamar. Ella viene sola ¿Me entendés?
—¿No figura en "Llamadas de Urgencia"? —preguntó Coca.
A ese punto de la divagación, se reían tanto que tuvieron que pararse antes de llegar a la esquina de Corrientes. Sólo Buchi insistía en seguir un tanto sonámbulo.
Un policía, las manos en los bolsillos del sobretodo, golpeteando con sus tacos sobre la vereda, desde la esquina en cruz, frente a la ochava del "Sibarita", los miraba.
La noche siguiente, en la mesa del Dory, el único que faltaba era el Cacho quien, según el resto, "estaba en otra cosa".
El clima de la mesa era confuso y preocupado porque Armando ni bien se hubo sentado confesó que no había tocado un solo papel, que no había escrito una sola línea. Nacha estaba desolada. El Negro fue un poco más duro.
—Armando —le dijo— ¿cuántos años tenés?
—38 —dijo Armando, medio asombrado ante la pregunta.
—Bueno, ya no sos un pendejo. Me parece...
—Mirá la novedad —lo cortó Armando.
—¡Qué simpático! —catalogó Nacha al Negro.
—No. Te digo en serio. Te digo en serio —llamó a la reflexión éste antes que los comensales entrasen en las digresiones habituales.—Ya no sos un pendejo. Esta oportunidad que se te da ahora no es una cosa como para desperdiciar. Que te dé bola, que te diga un tipo como el Postiglione, que será un chanta pero mueve la guita loca, que te va a montar una obra tuya... oíme... No es como para desperdiciar...
—Escuchame... —Armando no borraba la amplia sonrisa, algo endurecida, en su cara— ¿Y quién habla de desperdiciarla?
—Me decís que no tenés un carajo escrito, que tenés una idea pero no la has desarrollado, que... No sé...
—¿Ya vos te parece que yo la voy a desperdiciar? —se inclinó hacia el Negro, Armando, por sobre la mesa.— A mí el Postiglione podrá parecerme un chanta y un tipo que no sabe un carajo de teatro, pero eso no quita que sea un habilísimo productor y un tipo que hace cosas.
—Yo te digo, yo te digo— insistió el Negro en un tono de advertencia que sólo él se daba el lujo de esgrimir frente a Armando en el grupo, quizás usufructuando el derecho de sus 43 años recién cumplidos.— Porque si no aprovechás esta oportunidad, no sé cuándo podés tener otra igual. Acá podés pasar al frente. Y aparte del éxito, ojo que estos tipos se mueven a gran nivel ¿eh? y hoy no te conoce nadie y mañana aparecés en todos los diarios si las cosas te van bien con él. Aparte del éxito podés agarrar la mosca loca. Ojo.
— ¿Y por qué te pensás que me llamó mi viejo? —volvió a inclinarse Armando hacia el Negro, incluso al punto de acercar peligrosamente el cuello de su pullover al guiso de mondongo.— Porque el viejo ya está hinchado las pelotas de pasarme guita.
La ruda aceptación del hecho por parte de Armando lo enalteció ante los ojos de los demás, que aprobaron con sus cabezas.
—Por eso te digo, por eso te digo —contemporizó el Negro, quizás arrepentido de haber llevado la conversación a plano tan íntimo.
—El viejo —remarcó Armando— ya está hinchado las pelotas de que su hijito dilecto no tenga guita para mantenerse solo. Y yo también. Yo también estoy cansado de eso. ¿O te parece que a los 38 años me gusta tener que llamarlo cada tanto al campo para decirle: Viejo, mandame unos mangos que no me alcanza para la comida? A mí tampoco me gusta. Porque oíme, todo muy lindo, yo he sido siempre el geniecito, el Shirley Temple de la familia, que yo era un genio dibujando, una maravilla con la pintura, Manucho Mujica Láinez le decía al viejo que por qué yo no escribía, oíme, en poesía, también, escúchame... pero yo al viejo con eso no lo convenzo más... Yo no puedo hablarle al viejo y decirle que se venga que hago una muestra en Krass de mis cosas cinéticas porque al Telmo vos le hablás de cinética y es como si le hablaras de los agujeros negros, oíme...
Las risas aflojaron un poco la tensión.
—Yo sé lo que significa esto para mí —puntualizó Armando, ya para todos.
—Bueno. ¿Y por qué no te ponés a laburar? —. El Negro había adoptado su papel de abogado del diablo.
—Mirá, la cuestión de la creación es muy particular —dijo Armando.— Es una cosa... como te diría... mágica. A mí me pasa así. Yo estoy caminando, andando por la calle, y de repente, tlac, me ilumino, es una luz, una cosa celestial... —Frunció la boca, frotó los dedos de sus manos unos contra otros. —No sé.., es difícil de explicar. Siempre ha sido así para mí. Cuando dibujo, por ejemplo. Estoy vacío, hueco, sin motivación... y de pronto es como una luz, algo que me dice: tenés que hacer esto. Es así.
Coca aprobó con la cabeza.
—Sí. Me imagino que para el que no está en la creación... —dijo.
—Es difícil —la apoyó Nacha. —¡Muy difícil!
—Yo digo que tengo una musa —prosiguió Armando.— Y es verdad. Tengo una musa. Que no me va a abandonar en un momento así. Estate tranquilo.
—Yo estoy tranquilo—. El Negro se señaló con el cuchillo.— Vos...
—¡El vino, el vino! —Armando ya había pasado a otro tema. Había atrapado su vaso, bien abierto el codo de su brazo derecho—. ¡El vino que alimenta mi inspiración natural, sangre vegetal que... —se puso de pie corriendo la silla con estruendo—... alimenta la bestia primigenia...
—¡Qué loco! —Nacha controlaba la repercusión en los demás. Los demás se reían. Cuando Armando se sentó había iniciado ya una polémica sobre el último film de Fassbinder (lo había visto en Buenos Aires) que le había provocado una erección.
Pero lo que sucedió diez minutos después es algo difícil de explicar.
Incluso pasado el tiempo fue algo siempre muy complejo de razonar para los que compartían aquella mesa esa noche y los otros parroquianos del Dory.
Armando estaba prácticamente con el mentón apoyado sobre el centro de la mesa, sólo separando su tórax del mantel por el brazo derecho doblado bajo la tetilla, los ojos muy fijos en la cara de Manuel que estaba definiendo a Fassbinder como "un jeropa mental del carajo".
Armando permaneció así, hipnotizado, y de repente tuvo como un estremecimiento, tan notorio que todos se dieron cuenta y cesaron la discusión.
—¿Te pasa algo? —alcanzó a preguntarle Nacha. Fue cuando sucedió: un chorro de luz intensísimo pareció perforar el humedecido techo del Dory iluminando a Armando. Al mismo tiempo atronó el aire un coro celestial. Armando, lívido, en éxtasis, más que ponerse de pie pareció levitar como succionado por el mismo rayo ambarino. Sus ojos estaban desmesuradamente abiertos pero no reflejaban temor. Las voces angelicales del coral celeste aturdían y un viento arrachado despeinó el rubio cabello de Armando. De los bolsillos de su pantalón, de los bolsillos de su saco, aparecieron palomas que volaron por el interior del Dory, enloquecidas. Una suerte de microclima extraño se generaba dentro de ese cilindro dorado en el cuál flotaba, casi a 50 centímetros del suelo, Armando. De pronto, así como se había producido, el encanto cesó. Se retiró la luz replegándose hacia lo alto, callaron las voces infantiles del coro y todo volvió a la rutinaria normalidad del Dory. El fenómeno no había durado más de un minuto, tanto que muchos, después, negaron que hubiese existido.
—¡Un papel! —pidió a los gritos Armando apenas sintió sus pies nuevamente sobre el piso. —¡Un papel!
—¡La inspiración, la inspiración! —gritaba, demudada, la gorda Nacha.
—La Luz... la luz del genio... —susurraba Coca, inaudible.
La primera en reaccionar fue Nacha; de una de sus misteriosas carpetas arrancó una hoja y se la alcanzó a Armando que aún no se había sentado.
—¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? —lo tomó de un brazo Manuel, de paso para comprobar si estaba sano. Armando recibió el papel que le alcanzaba Nacha, lo arrugó un poco y con él limpió uno de sus hombros, donde había sido alcanzado por un resto de postre Balcarce, volatilizado ante el viento divino. Armando se sentó.
—Era tu musa —le dijo Coca.
—Tu musa, Armando... ¿Qué te dijo? —exigió Nacha.
—Ahora sí... un papel... una birome... —pidió Armando, todavía lento, como quien sale de un sueño profundo. Nacha volvió a manotear y casi destrozar una de sus carpetas. Con gestos violentos apartó vasos, platos y botellas.
—¡Saquen todo, saquen todo! —gritó— ¡Tiene que escribir, tiene que escribir!
—¿Qué te dijo la musa, Armando? —apuró Manuel. Armando tenía la birome frente al papel blanco con su mano derecha mientras los dedos de la izquierda oprimían y arrugaban su frente.
—¿Qué te dijo, Armando? —insistió Coca.
—¿Podés creer que me olvidé? —dijo Armando.
Al día siguiente, a eso de las siete, fueron llegando a "El Cairo"' como todos los días. Nadie se atrevió a tocar el tema con Armando dado que éste llegó considerablemente más opaco que de costumbre, casi malhumorado y denotando un atisbo de preocupación. Incluso le pidió a Coca que se sentase al lado suyo, cosa de ocupar la silla que había quedado vacía ofreciendo el riesgo de que fuese ocupada por Nacha (aún no había llegado) y que ésta empezase con sus cargoseos y efusividades. El otro flanco de Armando ya estaba ocupado por Cacho, quien había aparecido con la rulienta y ahora los dos charlaban en su cosmos particular, en voz baja, muy seriamente. Sin embargo, fue el propio Armando el que sacó la conversación aprovechando que Manuel le preguntó, por formalidad, cómo andaba.
—Hoy me llamó —dijo Armando.
—¿Quién? —preguntó Manuel.
—El Gerardo.
—¿Qué Gerardo?
—¡El Gerardito Postiglione! —pareció recuperar su humor Armando.— Mi productor.
—¡Ahh!
—¿Te llamó? —se asombró Coca.
—Sí, señor —afirmó Armando.— Ya somos como chanchos con el Gerardo.
—¿Y? —preguntó Manuel.— ¿Cómo va la cosa?
Armando se encogió de hombros, despreocupado.
—Magnífico —calificó, despachándose en cuatro tragos la copa del vino blanco dulce que le habían servido momentos antes. En eso llegaba Nacha, acercó una silla, desparramó sus carpetas y el bolsón tejido enorme en otra más y tiró besos a todos con la punta de los dedos.
—Lo habló Postiglione —se apuró a informarla el Negro.
—¿Te habló Postiglione? —no lo podía creer la gorda. Armando asintió con la cabeza. —¿Para qué?
—Está desesperado el Gerardo —comunicó Armando, a todos.— Me recordó la fecha en que tengo que entregarle la obra.
—Dentro de tres días —contabilizó Manuel, alertando.
—"Ningún problema, Gerardo" le dije yo —continuó Armando, sin acusar la acotación de Manuel. —"Ya está todo cocinado, mi querido".
—¿"Gerardo" le decís vos? —se escandalizó Coca.
—"Gerardo". Y él me dice "Armandito". Íntimos, íntimos somos con el Postiglione. Dos amantes a través del auricular.
—Che —Buchi, que había permanecido callado leyendo "La Tribuna", reclamó la atención de Armando.— ¿Y ya tenés lista la cosa?
Armando osciló su mano derecha, lentamente, frente a sus ojos.
—Está todo... acá... fluctuante... vago... —dramatizó. Los ojos de Nacha se llenaron de pavor.
Media hora después arrancaron en patota hacia la galería de Gilberto.
Pedro Omar Minervino exponía acuarelas, y aunque algunos no tenían la más remota idea de quién era Minervino y otros apenas si informaban que era un flaco que había solido frecuentar las sábanas de una amiga de una ex-novia de Buchi, la perspectiva de encontrarse con gran parte de la fauna y tomarse unos vinos gratuitamente los encaminó sin dilaciones hacia la sala de arte.
Armando, posiblemente gracias a los efectos de un par de vinos blancos, había abandonado su rostro preocupado y se mostró más que jovial y comunicativo en la inauguración de las acuarelas de Minervino, a las cuales llegó a calificar como "emparentadas con la escuela holandesa, pero con la escuela diferencial holandesa".
Salieron de allí una hora más tarde, al frío de la noche, rumbo a la cita obligada del Dory. El Negro y Cacho se habían ido hacia allí un poco antes, Coca y Manuel estaban a mitad de camino y como siempre la verborragia de Armando lo había hecho quedar último, sólo flanqueado por Nacha y Buchi que hasta último momento había insistido en levantarse una rubia interesante y algo bizca que luego resultó ser la novia de Minervino.
Fue llegando a la esquina de Santa Fe que ocurrió de nuevo: Armando quedó como clavado en el piso, cosa de la que se percataron Nacha y Buchi tres pasos más adelante, apurados como iban en procura de la calidez del boliche.
Se dieron vuelta pensando que a Armando se le había caído algo, o había olvidado alguna cosa en lo de Gilberto. Pero no, Armando estaba quieto, mirando fijamente al frente, como aterido y de pronto el dorado rayo de luz lo atrapó levitándolo unos centímetros. Rompió el coral de ángeles a cantar y de nuevo el viento casi huracanado que se generaba dentro de ese baño de luz ambarina, despeinó el cabello del autor. Esta vez fueron pequeños pájaros de pecho rojo los que escaparon de bajo su saco de cuero y hasta pareció escucharse un rumor de mar entre las voces de los niños celestiales.
—¡La musa, la musa! —alcanzó a decir, paralizada, Nacha. Cuando terminó de decirlo, el fenómeno había cesado. Corrieron hacia Armando quien ya estaba de nuevo apoyado con ambos pies sobre la vereda, alborotado el pelo, confuso, meneando la cabeza, tocándose los labios. La calle parecía más vacía, más silenciosa y más oscura que nunca tras la retirada del cilindro de luz.
Entre Nacha y Buchi, prácticamente alzado por los codos llevaron a Armando hasta el Dory.
—¡Lo agarró, lo agarró de nuevo! —comunicó Nacha, a los gritos, a los demás, en tanto sentaban a Armando en una silla.
—¡La inspiración! —certificó Buchi.
—¡El rayo ése de luz, la musa, lo agarró de nuevo! —prosiguió Nacha.
—¡Armando, Armando... —lo tomó del brazo Manuel.— ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo?
Armando miraba fijamente una botella estacionada frente a él. Su mano derecha se abría y cerraba, nerviosa.
—¿Qué te dijo? ¿Querés papel? —insistió Nacha. Armando recorrió los rostros anhelantes de todos, con lentitud.
—¿Podes creer... —comenzó, con broma— ...podés creer que no le escuché nada?
—¿¡Cómo!? —saltaron todos.
—¿Y qué voy a escuchar —golpeó con su puño derecho sobre la mesa, Armando— con ese coro de mierda que te aturde? ¿Qué voy a escuchar?
Al otro día Armando no apareció ni por el Cairo primero, ni luego por el Dory lo que desató el espanto en Nacha. Desoyendo el paternal consejo del Negro quien le sugirió "no romper las pelotas" a Armando, la gorda amontonó sus carpetas y partió rumbo al departamento de éste.
Armando le contestó pero, cosa extraña, no le abrió la puerta mediante el portero eléctrico sino que él mismo bajó hasta la planta baja.
—¿Estás trabajando? —preguntó Nacha.
—No. No. —respondió Armando, siempre sin soltar la puerta de calle, como dando a entender que estaba pronto a cerrarla.
—Pero —se agitó Nacha— Hoy... ¿no trabajaste... en la obra?
Armando negó con la cabeza. Nacha hundió algunos de sus dedos en su fofo moflete derecho, consternada.
—¿Y? —preguntó. —Tenés dos días, nada más.
—Dos días, así es —aceptó Armando.
—Y... ¿qué vas a hacer?
—Mirá... yo sé que la inspiración no me va a abandonar. Mi musa no me va a abandonar, justamente ahora.
—Y... ¿qué estabas haciendo? —apuró Nacha, algo incómoda en el frío de la calle. —Estaba por comer.
—¿Vas a comer solo? Te acompaño.
—No, gracias.
—Es feo comer solo.
—¿Sabés qué pasa, Nacha? —Armando abandonó su tono frío y procuró ser convincente.— Pienso que a la inspiración hay que ayudarla. Hay que crear un clima especial. Una cierta predisposición de ánimo, un ámbito... un continente...
—¿Y querés estar solo?
—Sí. Estoy seguro que en las otras dos veces que me asaltó la inspiración, el rapto... eh... creativo, yo no estaba predispuesto. Estaba distraído, en otra cosa. Y no se puede jugar así con una musa inspiradora. No se puede jugar así.
—Por supuesto. Por supuesto —corroboró Nacha.— Me voy entonces.
—Chau.
—Pero prometeme que si necesitás algo me llamás. Vamos a estar hasta tarde en el Dory y después seguro que vamos a ir a lo de Coca.
—¿Al departamento nuevo?
—Sí. Dice que quedó regio.
—Bueno —se interesó Armando. —Más tarde, si ya se me ha ocurrido algo, me voy para allá.
—Si no, mañana. Acordate que mañana a la noche, Coca inaugura oficialmente su bulín. No podes faltar.
—Voy a ir. Voy a ir —cortó Armando. Nacha se fue.
Armando subió a su departamento y cerró con llave. Había terminado su frugal cena y llevó la escasa vajilla sucia a la cocina. Luego fue hasta el living, tomó buen cuidado en cerrar la puerta que daba a la cocina para evitar el paso de aromas grasos, y apagó la lámpara del techo, dejando sólo encendido el spot que iluminaba la mesa pequeña en un ángulo de la habitación y el sillón. Fue hasta el tocadiscos y puso el concierto en mi menor para violín de Mendelssohn. Después se dio una ducha prolongada con agua bien caliente. Se secó, se perfumó y se cubrió con una salida de baño de seda. Volvió al living llevando en sus manos una botella de whisky, un vaso y un baldecito con hielo. Los cigarrillos ya estaban sobre la mesita ratona. Puso todo al alcance de sus manos, elevó discretamente el volumen de la música y se recostó en el sillón. Estuvo así cerca de diez minutos, pensando. Luego se durmió.
Lo despertó una mano femenina, sacudiéndolo por el hombro.
Algo asustado, Armando se quedó un par de minutos contemplando a esa mujer ya no tan joven, algo desgreñada, con un inquietante parecido a la imagen de la República, pero más flaca.
—¿Quién... —atinó a balbucear Armando en tanto se incorporaba, arreglándose un poco el cabello revuelto— quién sos?
La mujer, cumplido el hecho de despertarlo parecía haberse desentendido de él y hurgueteaba entre los discos diseminados sobre el Audinac.
El suelto vestido blanco que le llegaba hasta los tobillos y la melena larga y rubia que le caía desordenada y desaliñada sobre los hombros, además del no muy resplandeciente pero sí notorio halo ambarino que la recubría, le daban un aspecto etéreo que hubiese sido completo a no ser por el cigarrillo que apretaba entre sus dedos largos, amarillentos de nicotina.
—¿Quién sos? —repitió Armando, adivinando la respuesta.
La mujer se sentó, cruzándose con soltura de piernas; miraba la cubierta de un long-play.
—Tu musa —respondió, seca.
—¿Y... cómo...?
—Oíme —cortó la musa, tirando a un lado el disco.— Creo que las preguntas las tengo que hacer yo.
Armando, dócil, volvió a sentarse.
—¿Dónde estabas las dos veces que intenté tomar contacto con vos? —preguntó ella.
—Bueno... —vaciló Armando.— La primera vez estaba...
—En el Dory, ya sé. Y la segunda, por la calle.
—Sí —corroboró Armando.— Creo que fue por eso que no...
—Déjalo así. —cortó la musa. Se puso de pie y se dirigió a contemplar unos cuadros que colgaban de una de las paredes. —¿Cuándo tenés que presentar la obra?
—Pasado mañana.
—¿Y tenés algo escrito?
—La verdad...
—No.
—No. —admitió Armando.
—Bueno, bueno... —la musa continuó su recorrido en torno a la mesa redonda observando los detalles del living, golpeando sobre la mesa con su encendedor.— Te puedo ayudar.
La cara de Armando resplandeció. Era la primer frase cordial que escuchaba de su musa.
—Pienso que me vendría bien —reconoció. —Ya estaba algo preocupado. Estoy medio atascado. Empantanado.
La musa volvió a sentarse en el sillón frente a Armando.
—Bueno —dijo.— Yo te puedo ayudar. Puedo pasarte las cosas a máquina.
Armando la miró con fijeza.
—¿Cómo "a máquina"? —se inquietó.
—Claro, vos me dictás y yo te voy pasando las cosas a máquina. Así haces más rápido.
—¡No! —se puso de pie Armando. —¿Cómo "pasarte las cosas a máquina", "pasarte las cosas a máquina"? Con pasarme las cosas a máquina no arreglamos nada. ¡Lo que yo necesito son ideas! ¡Para pasarme las cosas a máquina llamo a Manpower, las llevo a la Pitman, mirá qué joda!
—Yo escribo rápido.
—Pero... —se envalentonó Armando. —¡Qué carajo me interesa que escribas rápido? ¿Sos una musa o una secretaria?
—Mirá —recuperó su tono duro la musa.— Este no es el primer trabajo que hago. Fui durante mucho tiempo la inspiración de un músico francés que es uno de los que mejor anda en Europa. Fui ayudante de musa de Antonioni. Y estuve propuesta para musa de Woody Allen antes de venir acá... Así que...
Armando dio unos pasos nerviosos por la habitación.
—Lo que yo necesito son ideas. Ideas, —dijo, golpeándose la frente con la punta del dedo índice.
—Muy bien... muy bien...
—Si querés —propuso Armando. —Me tirás una idea y te vas. Después sigo yo solo, no tenés por qué quedarte.
—Bueno, cómo no —el tono de la musa era casi burlón.— Te agradezco, pero acostumbro a terminar mis trabajos. Los empiezo y los termino.
—Me parece bien.
La musa se levantó del sillón, fue hasta la mesa, corrió una silla y se sentó allí.
—Tráete papel, unos lápices, fibra mejor, la máquina de escribir...
—¿Para qué?
—Para trabajar ¿Para qué te parece? Si tenés café, traé. Mucho, que...
—Pero oíme... —vaciló Armando.— Yo lo que necesito es una idea básica, una armazón, una columna vertebral... un...
—Y bueno... —lo miró la musa.
—Y bueno ¿qué? Decímela. Decime la idea...
—Escúchame... —resopló la musa—... si yo la tuviera te la diría. Pero no la tengo. Por eso te digo que traigas las cosas, nos ponemos acá, y empezamos a trabajar.
Armando la miró largamente.
—¿O cómo te creés que salen estas cosas? —siguió ella.— Nos sentamos acá, empezamos a charlar de qué puede tratar la pieza, anotamos cosas, tiramos ideas...
Armando se acercó y se sentó junto a ella.
—Por eso te digo que traigas mucho café —explicó la musa.— Porque nos vamos a pasar toda la noche acá, mañana y hasta el momento en que entregues la obra no nos levantamos...
—Pero... ¡escuchame! —Armando se puso de pie nuevamente.— ¿Qué clase de inspiración sos... qué...?
—Hay formas de trabajo... —sonrió por primera vez ella— y formas de trabajo. Hay musas distintas, es cierto. Si no te gusta, me voy.
Armando volvió a mirarla, apretando los labios.
—No. Qué te vas a ir. —dijo. Y se sentó. —Pero... oíme... yo mañana a la noche tengo una reunión en lo de una amiga y...
—Entonces olvidate... —la musa corrió hacia atrás su silla y se puso de pie— ... Andá a lo de tu amiga, hace tu vida y yo...
—No, pará, pará... —se asustó Armando— No es obligación... Mañana la llamo por teléfono y le digo, digo...
La musa se sentó nuevamente.
—Olvidate del teléfono —le advirtió.— Trae el papel, lo que te dije...
Armando fue hasta su pieza, sin embargo pudo escuchar que la musa decía a sus espaldas, como para sí: "A mí me dan cada trabajo".
Armando volvió con una pila de papel oficio, varios lápices de fibra, gomas, reglas y otro montón de cosas innecesarias. Las puso sobre la mesa y se quedó mirando por un instante a la musa.
—¿Qué pasa... —preguntó— qué pasa si no se nos ocurre nada?
—¿Si no se nos ocurre nada? Copiaremos algo —sonrió ella, y él no supo si estaba bromeando.
De "El mundo ha vivido equivocado y otros cuentos"
Suscribirse a:
Entradas (Atom)